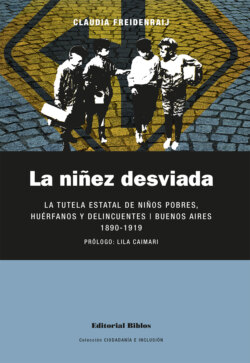Читать книгу La niñez desviada - Claudia Freidenraij - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Usos infantiles del espacio público
ОглавлениеCuando en 1900 se decidió aplicar el horario alterno en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, el CNE se vio en la necesidad de enviar, simultáneamente, una nota a la jefatura de policía solicitando que no arrestara a los niños en edad escolar que encontraran en la vía pública. La policía manifestó su preocupación al CNE por las “aglomeraciones de alumnos que se traducen en las plazas y paseos públicos” gracias a la reforma horaria. La respuesta del Consejo fue que carecía de “atribuciones para evitar ese tipo de reuniones” (Marengo, 1991: 122-123).
Esa no era la primera vez que la policía y las autoridades escolares se encontraban en torno a los niños. Ya en 1892 el Consejo Escolar del distrito 6º (del barrio de San Nicolás) había pedido a la policía que “conduzca a la comisaría a los niños vagos de 6 a 14 años que los agentes encuentren en sus respectivas jurisdicciones durante las horas en que la escuela funciona”. Como bien interpretó el jefe de policía, estas medidas implicaban la privación de la libertad y por eso mismo estaban fuera de sus posibilidades, aunque ofreció al presidente del CNE que los vigilantes condujesen a los niños encontrados en la vía pública a las escuelas que cada distrito indicase como “receptoras” de los niños vagos.36
Años más tarde, la policía sancionó una disposición por la cual se alertaba a los vigilantes de calle y a los agentes de facción respecto de los menores que concurrían a restaurantes, bares y cafés, para que los condujeran a la comisaría, se llamase a sus padres, se avisara a las autoridades de la escuela y se multase al dueño del local (orden del día –OD– de la policía de la Capital, 26 de julio de 1899). Esta resolución se fundaba en el hecho de que “la Jefatura ha comprobado que un crecido número de menores, estudiantes de los colegios, abandonan las aulas en las horas de clase, para reunirse en los cafés, canchas de pelota u otras casas públicas para dedicarse a juegos que, aun cuando sean lícitos, son prohibidos a los menores de edad […] juegos que solo sirven para corromper sus energías morales”. Con estos argumentos, la policía se colocaba a sí misma en una situación de autoridad de corte paternal frente a los muchachos “raboneros”, en la medida en que “al escapar de la acción paterna y escolar [los menores estudiantes] deben forzosamente caer bajo jurisdicción policial”. Esta disposición se montaba sobre una anterior que, a su vez, prohibía la entrada de menores de 18 años “a los cafés, fondas, posadas u otras casas públicas donde se juegue al billar” (OD, 11 de mayo de 1896).37
En el mismo sentido puede leerse la campaña más vigorosa que encaró el CNE junto a la policía en la segunda mitad de 1904. La OD del 20 de agosto de 1904 recordaba a los agentes policiales los principios básicos de la obligatoriedad escolar y el concurso al que la policía estaba llamada para “obligar a que concurran a las aulas los centenares de niños que durante las horas en que debían estar en clase vagan por las calles del municipio, sustrayéndose del deber de concurrir a las escuelas, ya sea por propia inclinación al ocio (léase raboneros) o por indolencia o abandono de los padres, tutores o encargados”.38 Meses más tarde, la misma revista publicaba la nómina de inspectores del CNE que recorrerían las calles de la ciudad “para vigilar el estricto cumplimiento de la ley y la comprobación de sus infracciones”, recordándoles a los agentes la necesidad de su cooperación con ellos “con la mejor buena voluntad”.39 Finalmente, por OD del 13 de noviembre de 1904 se amplió la naturaleza del concurso que la policía prestaría a las autoridades educativas: desde entonces incluiría la citación de los infractores de la ley de educación para notificarlos de las multas de que eran acreedores, así como el uso de las comisarías seccionales en determinados días y horarios para que el abogado del CNE se entrevistara con los progenitores multados.40
La relación de la policía con la infancia de los sectores plebeyos urbanos no se limitó a tender a que los niños permaneciesen en las escuelas, sino que fue más amplia, trascendiendo en mucho su carácter de alumnos o de “raboneros”, esto es, escolares refractarios a ese lugar considerado “natural” para los niños, aunque de asistencia obligatoria. Así, desde 1885 la policía estaba facultada para “proceder a la captura de todos aquellos menores que se encuentren en la vía pública sin tener oficio conocido y que perturben el orden social llevando una vida licenciosa y de perdición” (OD, 29 de mayo de 1885). Como veremos en los próximos capítulos, desde entonces una serie de disposiciones, edictos y resoluciones policiales y de ordenanzas municipales se cernieron sobre las más variadas prácticas corrientes de la infancia porteña.
No fue solo el “estar”, el deambular y el “vagar” lo que se buscó evitar. La circulación con o sin un propósito definido fue una de las tantas modalidades de apropiación del espacio público que desarrollaron los niños y jóvenes de los sectores populares porteños. La calle fue escenario cotidiano de la sociabilidad infantil, de juegos y reyertas, de esparcimiento y “desmanes”. La policía se vio implicada en una amplia gama de acciones que iban desde el control liso y llano a la intromisión –más opaca tal vez, pero no por eso menos efectiva– en la cotidianeidad de los niños y jóvenes que habitaban la ciudad a fines del siglo XIX.
Si nos detenemos en la sociabilidad callejera de la infancia porteña, veremos que ella atañe una multiplicidad de eventos, actitudes, circunstancias. Las mañanas conocían los apuros de los niños que iban hacia la escuela y también el bullicio en las puertas de los diarios (imagen 7).
El ruido está en los patios, vestíbulos y portadas de las imprentas. Un ejército de galopines que no cuentan con una docena de años se disputan los ejemplares de los diarios de manos de los encargados en las administraciones. Riñen y ríen y se arrojan granizadas de improperios, mientras doblan y ordenan las hojas, aún húmedas, salidas de las máquinas, y se lanzan luego a todo el correr de sus piernas gritando: ¡Prensa! ¡Nación! a pulmón herido, de modo que media hora después llegan a extramuros cogidos al tramway, encaramados en la zaga de los carruajes o del modo en que Dios y el ingenio les dan mejor a entender.41
La permanente presencia infantil en el espacio urbano explica la creciente cantidad de accidentes de tránsito que involucraban a niños pequeños y no tan pequeños. En el corazón de la ciudad, sostiene James Scobie (1977: 47), “la mayor preocupación del transeúnte era evitar ser arrojado bajo las ruedas de un tranvía o de un coche de caballos”. La sección de policiales de los diarios está plagada de “mostacillas” –crónicas breves– que informan de muertes y mutilaciones, principalmente de niños, víctimas de una ciudad en rápida expansión y múltiples transformaciones, incluyendo la circulación de carretas, carruajes y tranvías. Tal fue la suerte de Elena Alverrami, de 14 meses, que falleció arrollada por los caballos de un tranvía de la Compañía de Buenos Aires y Belgrano, cuando se desprendió de la mano de su hermano David, de 10 años, corriendo en dirección al vehículo.42 Este caso es revelador en dos sentidos. En primer lugar, del alto impacto que cobraban las transformaciones urbanas (que pueden medirse en vidas humanas), de las huellas de la modernización, de una calle que se transformaba vertiginosamente y se saturaba de gente, de vehículos, escombros, andamios y animales. En segundo lugar, de la naturaleza de la presencia infantil en las calles. Elena no llegaba a los 2 años y andaba con su hermano de 10 en la cuadra de su casa, mientras sus padres atendían la fonda que explotaban en la esquina de Santa Fe y Montevideo. La presencia de los niños en la calle estaba inscripta en una lógica de la cotidianeidad que no era cuestionada por su peligrosidad (a pesar de que, como vemos, los peligros existían).
La historia de Santiago está en la misma tónica, aunque afortunadamente no tuvo un final trágico. Cuenta Bernardo González Arrili que, cuando niño, su madre le encomendó un mandado a la casa del gasista en un conventillo cercano. Recuerda que iba acompañado de otro niño y que “aprovechando la ocasión del paseo nos dieron un chiquilín en los brazos y otro de la mano; uno sumaba unos meses –Martín–, el otro no alcanzaba los 3 años –Santiago–. La calle Esmeralda estaba llenándose de vidrieras y de tentaciones para la curiosidad chiquilina” y en el escaparate de una juguetería se entretuvieron un rato. El caso es que antes de llegar al conventillo del gasista repararon en que habían extraviado a Santiago, que con sus 3 años quedó vagando un rato por el lugar, hasta que un vigilante lo encontró y al interrogarlo sobre su paradero y vivienda, incapaz de comprender su media lengua, decidió llevarlo a la comisaría. Ahí “lo dejaron sentadito en el banco largo de la sala de guardia”, de donde más tarde lo rescataron sus padres. Lo curioso es que, más allá de la angustia de haber perdido al pequeño vecino, González Arrili no da cuenta de ninguna extrañeza respecto de dos chicos llevando a otros por la calle, más bien lo relata con picardía y naturalidad: es una anécdota más de una colección muy rica para pensar la infancia porteña de fines del siglo XIX y principios del XX.43
La presencia infantil en las calles de la ciudad da cuenta de sus hábitos y ocupaciones específicos, pero también del barullo y la algarabía que llevaban los niños donde quiera que fuesen. González Arrili narró la sonoridad que acompañaba la vuelta de la escuela, un trayecto que se realizaba de forma colectiva (a diferencia del camino de ida, habitualmente hecho en soledad, o a lo sumo de a dos). Era un recorrido muchas veces “accidentado” por los “desafíos con los adversarios” de la escuela vecina, que terminaban en reyertas que incluían “patadas, puñetazos, reglazos y palabras de determinado espesor” y que acababan abruptamente en corridas en cuanto aparecía el vigilante. Pero en general la ruidosa vuelta del colegio era un “transitar aburguesado y feliz. Nada nos apuraba, nadie nos perseguía, nadie osaba siquiera a mirarnos”.44 Otro tanto describía el ya citado Alejandro Unsain respecto de los pequeños obreros fabriles, “esos chicos y chicas que componen la alegre bandada que por las tardes, después que suena el pito o la campana de la fábrica, hacen irrupción en la calle como gorriones puestos en libertad”.45
Pero ¿adónde iban estos niños, escolares o trabajadores, después de sus respectivas obligaciones? Hemos visto que la vivienda de buena parte de las familias trabajadoras era un lugar poco amigable para los chicos. Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires tenía contados espacios verdes y casi ninguna plaza de juegos para niños, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por crear nuevas plazas, parques y paseos desde la década de 1880.46 Los grandes paseos públicos, como el de Palermo, se encontraban muy alejados del centro, lo que dificultaba su acceso a quienes carecían de medios de movilidad. De ello resultaba que el parque Tres de Febrero fue, durante mucho tiempo, el paseo obligado de la alta sociedad, que asistía con sus carruajes a mostrarse frente a sus pares de clase, en “un desfile de riqueza”.47
Lo mismo puede decirse del Jardín Zoológico o del Botánico, espacios públicos que por su ubicación y costo tardaron un buen tiempo en convertirse en paseos frecuentados por los niños de las clases trabajadoras.
Sí eran más asiduos los paseos de los niños y muchachitos por el puerto, a caminar por el borde de los diques o por las zonas bajas del puerto Madero, donde trepaban a los árboles y “cosechaban” flores.48
Ya un poco más grandes, los muchachos se volvían “paseanderos”. Les gustaba “ir a Palermo, a las carreras, al río, a Flores, a la Chacarita”.49 Las recorridas por la ciudad eran habituales. “Su placer más grande es atravesar a pie la ciudad, desde la Boca y Barracas hasta Palermo, y volver luego sobre sus pasos hasta el punto de partida, sin objeto preciso y por el único placer de vagabundear y pasar el tiempo”, decía el informe de J.V., un muchacho que ya contaba con 18 años.50
De este modo, la circulación infantil y juvenil a lo largo y a lo ancho de la ciudad se recorta contra un fondo urbano apretado –pura madera, chapa y ladrillo–, sin espacios verdes ni lugares de recreo incorporados a la dinámica cotidiana de la ciudad. “Hará diez años”, decía Jorge Luis Borges a principios de la década de 1930, “los paseos y plazas de Buenos Aires desconocían el juego de los niños. Un arco que se disparaba solo por esas calles, un par de zancos productor de rodillas peladas, el saqueo ocasional de un jardín y el humilde cielo de tiza de la rayuela eran los únicos excesos de ese orden. La Municipalidad no fomentaba las aventuras”.51
La extendida sociabilidad infantil desarrollada en el espacio público no suponía la inexistencia de ámbitos y organizaciones que disputasen su concurrencia. Si por un lado en ciertas fechas clave encontramos convocatorias específicamente planeadas para reunir a los niños urbanos plebeyos –como las fiestas que el Patronato de la Infancia organizaba anualmente en el parque Lezama o las funciones gratuitas del clown Frank Brown–, también es preciso reconocer que tanto la Iglesia Católica como las organizaciones socialistas y anarquistas promovían actividades para el público infantil. Algunos niños frecuentaban las parroquias, interesados en “retirar los juguetes con que los «hermanos» premiaban [la] asistencia a los actos religiosos”.52 Así, sabemos que el convento de Santa Catalina (situado en Brasil entre Tacuarí y Buen Orden, hoy Bernardo de Irigoyen) solía intercambiar media hora de rezos y prédicas por el uso de un “vasto patio donde disfrutábamos”, cuenta Roberto Giusti, “de toda suerte de juegos infantiles: hamacas, trapecios, columpios, canchas de pelota; mientras aguardábamos la hora en que desde un balconcillo los buenos padres nos arrojaban naranjas, glotonamente disputadas por más que alcanzaban para todos”.53 También los socialistas y los anarquistas promovían la reunión de niños en sus locales, organizando peñas, tertulias y otras actividades de corte cultural; otras veces lo hacían al aire libre, en los picnics que se planificaban para los meses de más calor (Barrancos, 1987; Ferraro, 1995).
De este modo, la existencia cotidiana de los niños de las clases trabajadoras estaba jalonada de una serie de eventos que interrumpían su discurrir habitual. La llegada de la calesita traccionada a caballo a la esquina del barrio y la irrupción del organito al anochecer convocaban “desaforadamente a los pilletes” de la cuadra, que bailaban, reían y cantaban al compás de la música y festejan las predicciones del loro adivinador de la suerte. Esas breves “farras” callejeras involucraban no solo a los niños sino también a jóvenes e incluso a adultos, aunque a menudo durasen hasta la llegada del vigilante, que ahuyentaba al organillero y su ayudante a otros lares.54
Otro de los episodios disruptivos de la cotidianeidad popular era el carnaval, el momento más marcado de los desbordes, o por lo menos así lo interpretaba la policía, que mediante múltiples disposiciones buscaba controlar los desmanes y desórdenes que caracterizaban a las festividades paganas.55 La orden del día del 1 de julio de 1889 pretendió regular el uso de disfraces (los cuales debían ser autorizados por la propia policía siempre que implicaran máscaras) y prohibió el uso de cualquier clase de caretas y antifaces a “los sujetos de malos antecedentes, aquellos que fueran conocidos como pendencieros o hubiesen sido condenados por delitos contra las personas, los que habitualmente no tuviesen trabajo honesto o se hiciesen sospechosos por vagancia o falta de medios conocidos de vida”. Si bien la orden del día explicitaba que las mujeres y los menores de 15 años no requerían permiso de disfraz, lo cierto es que no pocos niños y jóvenes comprendidos en esa orden de 1885 sobre vagancia y sin oficio conocido quedaban abroquelados en esta disposición especial. Asimismo, el edicto sobre el carnaval prohibía “arrojar agua o cualquier otro líquido […] tolerándose solamente el uso de papel cortado, flores y serpentinas” (OD, 1 de julio de 1889). Sin embargo, la época del carnaval solía ser un momento de relajación de las costumbres, incluso para quienes estaban encomendados a la tarea de su custodia. Así se desprende del relato de Baldomero Fernández Moreno, que recuerda su bañera llena de globitos de todos los colores esperando desde el día anterior debutar en el balcón del quinto piso de la casa de la avenida de Mayo al 1100.
A pesar de la prohibición de ese año, las bombitas partían de todos los balcones, horadando los edictos […] Los vigilantes parecían mirarlas caer, desde las esquinas, con toda indiferencia, como si fueran gotas de color, vagos cuerpos, productos de la reverberación y de la siesta.56
Claro que al final el policía de la esquina se dignó a subir al quinto piso y la fiesta terminó con los proyectiles aplastados dentro de la misma bañera. El joven Ángel Z. no tuvo tanta suerte: antes de ser apresado por hurto, había terminado una vez en la comisaría “por haber arrojado en día de carnaval agua de jabón sobre una niña”.57
¿De qué estaba hecha, entonces, esa cotidianeidad infantil que se interrumpía episódicamente por el carnaval, la calesita, el organito, el picnic o la fiesta? De escuela y de trabajo, por supuesto. Pero, sobre todo, estaba hecha de juego. Todos los niños, independientemente de las horas que pasaran en la escuela o en la fábrica, en el taller o en la calle, dedicaban parte de su día a jugar.
De la “tapadita” al caballo, del barrilete a la pelota, los niños de las clases plebeyas se arreglaban con pocos juguetes, que eran costosos y en general inaccesibles. “Las figuritas recortadas de las cajas de fósforos, el tejo de plomo para la rayuela, los cinco carozos de damasco para la payana, el anzuelo para pescar desde la ventana en el imaginado río del patio, la cuerda que se transformaba en las bridas de los caballos del coche, las balas de papel de diario, los retratos de mujeres, de almirantes, como las fotografías de los acorazados rusos y japoneses recortados de Caras y Caretas” eran un muestrario del tesoro lúdico infantil.58
Pero incluso para quienes no estaban en condiciones de comprar el semanario y recortar sus figuras, existían muchas otras opciones. Giusti recuerda “galopar por esas calles [del barrio de Monserrat] dando voces de mando y cargas de caballería”, general montado en un caballo imaginario.59 González Arrili no era menos cuando por entonces iba a la plaza Lavalle con “un grupito de cuatro o cinco muchachos [con] el mayor, Antonio, de 10 años” a la cabeza. “La plaza, para nosotros, no tenía muchos atractivos”, a no ser por el toque de retreta del Cuartel de Artillería: “Nos electrizaba la banda de música que salía a la calle, sonora de tambores y clarines, mientras se arriaba la bandera que estaba sobre el portón central. Terminada la ceremonia volvíamos corneteando nuestro entusiasmo militar por las calles, en fila, con uno de nosotros en el papel de capitán y los demás de soldados”.60 Cuenta Conrado Nalé Roxlo que, a la muerte de su padre, debieron mudarse a una “triste vivienda [sobre] la calle Triunvirato”, paso obligado de todos los coches que iban a los entierros en el cementerio de la Chacarita.
Nosotros, los chicos, nos adaptamos enseguida y supimos sacar del lúgubre espectáculo una diversión. Apostábamos a si los coches de los acompañamientos eran pares o nones, si el próximo fúnebre vendría tirado por dos o cuatro caballos. De pronto, poseído por súbita inspiración, alguno predecía: “El tercer entierro es angelito”. Acertar era un triunfo que se celebraba con vítores y aplausos.61
Con o sin juguetes, los niños jugaban y, los de sectores populares, lo hacían principalmente en la calle como se ve en las imágenes 8 y 9. Una nota de La Nación narraba que “en las tardes serenas”, en los “barrios lejanos” de Buenos Aires, las madres “dan puerta franca a sus hijos para que salgan a tomar aire y luz. Las calles, hasta poco antes solitarias, de pronto se animan, con un hormigueo bullicioso: los varones gritan y corren, riñen y se apedrean; las niñas, siempre más reposadas, juegan en rueda, cantan y ríen. Aquello es una confusión de movimientos, voces y colores”.62 Caras y Caretas daba cuenta del asalto que sufría “todo edificio, farol, estatua o monumento” cuando los niños salían a jugar en el espacio público.63
Justamente fue allí, en las calles, donde la policía puso más énfasis en controlar las actividades y los juegos de los “niños sueltos”. Una serie de órdenes del día fueron prohibiendo, desde la década de 1890, muchas de sus diversiones habituales. Remontar barriletes estuvo doblemente prohibido, por la Municipalidad y por la policía. Ocurre que volar cometas entorpecía el normal funcionamiento de las líneas telegráficas y telefónicas, así como el desarrollo de la red tranviaria. Pero, a pesar de las prohibiciones, los barriletes siguieron siendo un solaz predilecto de los niños, por lo que vemos reiterarse varias veces el edicto de prohibición desde 1886 hasta, por lo menos, mediados de la década de 1910.64
El barrilete no estaba solo en la lista de juegos prohibidos. La pelota, el trompo y todos los juegos de azar fueron reprimidos mediante sucesivas disposiciones policiales. En octubre de 1893 hubo dos órdenes del día que recomendaban a los agentes de facción que impidiesen que los niños jugaran a la pelota en las calles, así como a los cobres, dado que molestaban a los transeúntes “ya con sus movimientos y modales, ya con la emisión de palabras obscenas proferidas en alta voz” (OD, 2 y 30 de octubre de 1893).65 La prohibición de los juegos de azar (entendiendo todos aquellos en los que se apostaba dinero y que podían incluir naipes, figuritas, bolitas o cualquier otro artefacto que funcionara como medio de apuesta y recompensara al ganador en dinero) fue especialmente recomendada a los vigilantes.
La extensión efectiva del territorio habitado que se produjo en la ciudad a mediados de la primera década del siglo XX con la revolución del transporte urbano que significó la multiplicación de la red tranviaria también tuvo su correlato en las formas infantiles de habitar. Las zonas más apartadas del centro, donde todavía la urbanización no había llegado a instalarse definitivamente, parecen haber sido áreas más laxas, donde pese a las prohibiciones policiales y municipales todavía persistían costumbres más antiguas, como pescar bagres o cazar aves.66 Nalé Roxlo describe muchas de esas tardes ociosas de los años de su infancia, cuando treparse a los árboles, ir a vagar por la ribera del río y enzarzarse en trifulcas a puños eran moneda corriente. Algo similar se daba en el pueblo de Flores, adonde Conrado llegaba en tranvía a casa de su abuela. Flores era por entonces una zona que reunía profundas contradicciones: las quintas suntuosas y las yeguas de los pisaderos de los hornos de ladrillo, el paseo obligado de señoritas y jóvenes luciendo sus galeritas en la estación a la llegada del tren, y los bañados y las malezas entre los que “se agazapaban míseros ranchos, refugio seguro de malevos perseguidos por la justicia”. En medio de esa mezcla, el chiquillerío del barrio vagaba por las calles, hacía suyos los árboles frutales de las quintas y cazaba con honda,67 prácticas que se condicen con una vigilancia policial más laxa que en el centro (posiblemente más pobre también, si tenemos en cuenta la relación entre la extensión del territorio y la cantidad de efectivos). Una relajación del control que permitía una mayor libertad infantil.
Como veremos en el capítulo que sigue, era esa libertad infantil implícita en estos usos del espacio público lo que estaba en el centro de las censuras y las intervenciones de las elites morales sobre la infancia y la juventud de las clases trabajadoras.
1. La deshomogeneización de la infancia para convertirla en objeto de estudio es una necesidad metodológica que ya ha sido planteada. En un trabajo pionero y sumamente sugerente, Ciafardo (1992) ha señalado la existencia de múltiples infancias en la ciudad de Buenos Aires informadas por la clase social. Desde perspectivas más cercanas en el tiempo, se ha sostenido que la historización de este sujeto “niño” era imposible sin atender al mismo tiempo a su contracara: el menor (Carli, 2002; Zapiola, 2007b). Los últimos trabajos que compilan las investigaciones más recientes del campo señalan explícitamente que la constatación de la diversidad de las experiencias de la niñez ha funcionado como motor para la expansión de este campo de investigaciones, cuyo crecimiento en la última década ha demostrado la potencialidad de estos planteos (Lionetti y Míguez, 2010: 9-32; Cosse et al., 2011: 11-28).
2. Para 1887 en la ciudad de Buenos Aires la mortalidad de los niños menores de 5 años constituía el 47% de la mortalidad general, y el peligro se concentraba entre el mes y el año de vida (15,8% de la mortalidad general) y entre el año de vida y los 5 años (17,8%). Las principales causas de muerte estaban vinculadas a la tisis pulmonar, la viruela, la neumonía, el tifus, la meningitis, la difteria y el crup (Censo general de población, edificación, comercio e industrias de la ciudad de Buenos Aires levantado en los días 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 1887 bajo la administración de don Antonio Crespo, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1889, pp. 470 y 449). De acuerdo con Mazzeo (1993: 25), la tasa de mortalidad infantil descendió de 233 por 1.000 en la década de 1870 a 97 por 1.000 en el quinquenio 1900-1904.
3. En 1887 los menores entre 0 y 19 años representaban el 41% de la población; en 1895 el 42,8%; en 1904 llegan al 44,9% del total para descender al 38,7% en 1909 y volver al 41% en 1914.
4. Según el censo municipal de 1904, en la ciudad de Buenos Aires 334.714 personas tenía 14 años o menos, sobre un total de 950.891 individuos (Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/buscador.php?offset=0&tema=8&subtema=0&ssubtema=0&titulo=&desde=&hasta=&distri=&fuente=&Submit=Buscar&cfilas=20).
5. Policía de la Capital, Memoria del año 1892, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de la Policía de la Capital, 1893, p. 22.
6. Intendencia Municipal, Patronato y asistencia de la infancia en la capital de la República Argentina: trabajos de la Comisión Especial, Buenos Aires, El Censor, 1892, p. 164.
7. Santiago Estrada, “El conventillo” [1889], en Viajes y otras páginas literarias, Buenos Aires, Estrada, 1938, pp. 111-118.
8. Intendencia Municipal, Patronato y asistencia de la infancia…, p. viii.
9. El proyecto era explícito al respecto: “Las cuestiones que deben estudiarse son muchas, pues no puede tomarse aisladamente al niño, como una entidad desvinculada del medio y de la familia” (ibídem, p. 282).
10. El proyecto preveía la formación de un cuerpo de inspectores de salubridad compuesto por estudiantes de Medicina del cuarto a sexto año que serían nombrados por concurso y que actuarían bajo la supervisión de los médicos inspectores. Asimismo, se proyectaba el nombramiento de una “comisión de señoras” de cada parroquia que auxiliarían a estos últimos en sus tareas cotidianas.
11. Intendencia Municipal, Patronato y asistencia de la infancia…, p. 175.
12. Intendencia Municipal, Patronato y asistencia de la infancia…, p. 270.
13. En la ciudad de Buenos Aires los únicos establecimientos que tenían medidor de agua eran las casas de inquilinato y esto volvía más estricto el uso de las instalaciones del conventillo (no así las casas particulares ni comercios ni industrias). En mayo de 1905, La Protesta denunciaba que en un conventillo de la calle Sarandí el casero no permitía el uso del baño a las criaturas de 10 a 14 años “bajo el pretexto de un excesivo gasto de agua”. Ese mismo año, a instancias del diputado Alfredo Palacios, se derogó la medida (Spalding, 1970: 455).
14. Ciafardo (1992: 13) fundamenta esta afirmación basándose en los reglamentos reproducidos en Mafud (1976: 191 ss.). Sin embargo, en ningún momento esos reglamentos expresan cuestiones relativas a la permanencia infantil dentro del conventillo.
15. La Prensa, 8 de septiembre de 1901 (citada por Suriano, 1983: 43-47).
16. Ibídem. “Hay padre que necesita mudarse de casa llevando los hijos ocultos en un baúl, porque negó tenerlos al hacer el contrato”, satirizaba Eustaquio Pellicer en su “Sinfonía semanal”, “y sabemos de un matrimonio que por la misma circunstancia y para que no se le descubra la prole y le ordenen el desalojo la tiene encerrada en un palomar, adonde solo puede subirse por medio de una escalera de cuerda. No hay ya duda de que a los niños se les considera incompatibles con las propiedades urbanas” (Caras y Caretas, Nº 78, 31 de marzo de 1900).
17. “Los niños abandonados”, Revista Buenos Aires, año I, Nº 34, 1 de diciembre de 1895 (citada por Ciafardo, 1992: 14).
18. Alejandro Unsain, “De la escuela a la fábrica”, El Monitor de la Educación Común, año XXIX, Nº 447, 1910, p. 708.
19. La historiografía de los últimos años ha sido muy enfática respecto de la conformación dicotómica de la infancia en la Argentina, resultante de su interpelación en cuanto alumnos de una escuela que desde 1884 se pretendía universal, obligatoria y gratuita. El “niño alumno” habría pivoteado alrededor del circuito formado por la escuela y el hogar familiar, mientras que los niños refractarios a ese modelo (integrados tempranamente al mercado laboral formal o informal, desgajados del sistema educativo, reacios a su incorporación a la estructura económico-social) habrían sido interpelados en cuanto “menores”. Así, niños y menores designarían a cada uno de los polos en los que población infantil habría sido segmentada, conforme su ubicación respecto de la escuela como vehículo de la civilización moderna (Carli, 1992, 2002). A esta imagen primaria, Zapiola (2009b) le introdujo un matiz vinculado a los límites con que la obligatoriedad escolar habría operado en la ciudad de Buenos Aires. Así, propuso un modelo tripartito para explicar la variedad de las infancias urbanas porteñas. La tríada –compuesta por los “niños/hijos (alumnos)”, los “niños/hijos (alumnos)/trabajadores” y los “menores”– daba cuenta, en ese contexto, del salto existente entre el trazado ideal del sistema de instrucción pública y su constitución efectiva. Para la autora, ese hiato “no dependió únicamente de las limitaciones materiales con las que se enfrentaron las autoridades escolares, o de las decisiones de los padres con respecto a la asistencia de sus hijos a la escuela, sino que estuvo enraizada en un elemento más profundo, del orden de las representaciones, que desde muy temprano funcionó como un impedimento para la realización de la proclamada vocación educativa universal de las elites argentinas” (4).
20. “Noticias: el trabajo de los niños”, El Monitor de la Educación Común, año XVI, Nº 275, 1896, p. 716.
21. Más allá de la imposibilidad de cuantificar el trabajo infantil en el servicio doméstico, es importante tener presente que el trabajo de Pagani y Alcaraz (1991) sobre los avisos laborales del diario La Nación para el período 1900-1945 encontró muchos más pedidos de oferta y de demanda de menores para este sector que para las áreas industrial y comercial.
22. “Reglamentación del trabajo de la mujer y el niño: conferencia de la señora de Coni”, La Vanguardia, Nº 88, 10 de septiembre de 1903.
23. Si bien el trabajo no libre o tutelado de los niños en instituciones públicas y particulares es un problema poco explorado –excepción hecha de la reciente tesis de María Marta Aversa (2015)–, existen varias pistas que nos permiten pensar en las coordenadas diferenciadoras del trabajo de niños y jóvenes en condiciones de encierro. Así, por poner solo un ejemplo, sabemos que en la conversión de los antiguos mataderos en Parque Patricios en 1902 fue empleada la mano de obra de los reclusos de la Cárcel Correccional de Menores Varones, que asistieron “a la fiesta como protagonistas involuntarios”, lo cual fue justificado por el intendente Adolfo Bullrich a través del argumento del trabajo como medio de regeneración moral (Gorelik, 2010: 150). Volveremos sobre la cuestión de la capacidad rehabilitadora del trabajo para la “infancia abandonada y delincuente” en el capítulo 6.
24. Farge (2008 [2007]: 66-67) ya ha advertido acerca de las dificultades para mensurar en tablas y curvas una serie de configuraciones particulares que no son “ni analfabetismo ni dominio del saber”.
25. “Informe de la Comisión Escolar de la 7ma. Sección”, El Monitor de la Educación Común, año III, Nº 48, 1883, p. 232.
26. Esta oferta escolar fue ratificada por la ley 1.420 de 1884 pero hundía sus raíces en la ley provincial de 1875 cuya reglamentación había sido sancionada en 1876 como Reglamento General para las Escuelas Comunes de la provincia de Buenos Aires. Las escuelas infantiles ofrecían cinco horas de clase de lunes a sábado, mientras que las elementales y las superiores ofrecían un currículo de seis horas diarias de lunes a sábados (Freidenraij, 2007).
27. Enseñanza obligatoria. Censo escolar del distrito IV. 13 y 14 de noviembre de 1899. Publicado por encargo del Consejo Nacional de Educación por el Dr. Joaquín V. González, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1900, p. 48.
28. José María Gutiérrez, “El horario alterno”, El Monitor de la Educación Común, 1902, p. 485 (disponible en repositorio.educacion.gov.ar:8080, consulta: 10 de enero de 2018). Con la introducción del horario alterno, las clases se organizan con una nueva grilla de cuatro horas (Marengo, 1991).
29. José J. Berruti, El analfabetismo en nuestro país: trabajo presentado en el Congreso Nacional del Niño, Buenos Aires, Talleres Gráficos de Juan Perrotti, 1914, p. 11.
30. “Informe del secretario del Consejo Escolar del 9º distrito (Socorro)”, El Monitor de la Educación Común, año IX, Nº 142, 1888, p. 76.
31. Varios factores pudieron ser contraproducentes para la asistencia de los niños a la escuela: las campañas de prensa que alertaban sobre los focos de infección y los brotes de enfermedades contagiosas en las escuelas, pero también los procedimientos empleados en los programas de emergencia que incluían la individualización del niño sospechado como enfermo, su seguimiento por parte de autoridades sanitarias y escolares, su control periódico en el hogar, su aislamiento y desinfección. Todo esto suponía un fuerte control de las condiciones de vivienda y de higiene de los niños, y podía desembocar en el desalojo de las familias. “El miedo al contagio ahuyentaba a los niños y a los padres de las escuelas tanto como el miedo a la vacuna” (Bertoni, 2001: 53).
32. En un trabajo de 1916 publicado en La Nación y levantado por la publicación oficial del CNE se afirmaba que “no hay estadística escolar que no acuse un notable decrecimiento en la inscripción y asistencia de los alumnos a medida que aumenta el grado y la calidad de la instrucción” (Matías Sánchez Sorondo, “La instrucción obligatoria”, El Monitor de la Educación Común, año XXXIV, Nº 517, 1916, p. 46).
33. Los casos aquí analizados constituyen el resultado de los exámenes practicados en 1905 sobre una serie de niños y jovencitos recluidos en la Cárcel de Encausados por la recién creada Oficina de Estudios Médico-Legales que funcionaba en esa institución. Esos quince estudios fueron publicados como Informes médico-legales, t. 1, Buenos Aires, Cárcel de Encausados, 1906. En lo que sigue, se comentan los casos de los encausados Francisco H. (pp. 59-72), José R. (pp. 27-43), Juan Pedro C. (pp. 364-373), Manuel B. (pp. 182-194), Adolfo C. (pp. 280-296), Eugenio M. (pp. 308-320), José R. (pp. 296-308), Andrés de F. (pp. 43-59), Juan C. (pp. 238-251), Alfonso G. o Ricardo C. (pp. 103-120), Rogelio V. (pp. 351-363), Alfonso M. (pp. 373-386), Severino L. (pp. 205-220).
34. El hecho de que el encausado figure con más de un nombre se debe generalmente a que se trata de un reincidente y a que en cada entrada daba datos de filiación distintos.
35. Alfonso había estado preso en la Cárcel de Encausados gracias al artículo 278 del Código Civil, que habilitaba a los padres a solicitar a los jueces civiles la reclusión correccional de sus hijos díscolos y rebeldes. Si bien el Código establecía taxativamente que la reclusión “por corrección paterna” sería de un mes, lo cierto es que Alfonso estuvo preso seis. Sobre el ejercicio del derecho de corrección y sus particulares usos, véase Freidenraij (2018a).
36. “La obligación escolar y la intervención de la policía”, El Monitor de la Educación Común, año XI, Nº 207, 1892, p. 160. Ignoramos cuál fue la suerte de la contrapropuesta elevada por el jefe de policía Daniel J. Donovan al presidente del CNE, Benjamín Zorrilla. Pero advertimos que la policía solía responder a los pedidos de otras agencias del Estado haciendo un deslinde de responsabilidades que se apoyaba, frecuentemente, en aquello que la legalidad permitía. Tal fue lo que ocurrió en abril de 1891, cuando la Municipalidad pidió a la policía intervención sobre los menores que se colgaban de los tranvías en movimiento: la jefatura respondió que cooperaría vigilándolos, pero que no era posible el pedido de detención “en virtud de no constituir este acto una falta o una contravención sujeta a castigos de este género” (OD, 9 de abril de 1891). Recién un año más tarde se promovió la detención policial de los menores que se prendiesen de los tramways, quienes serían entregados a los padres bajo apercibimiento (OD, 26 de abril de 1892). En cualquier caso, como veremos en el capítulo 3, es importante prevenirse de pensar en una policía “garantista”, circunspecta y respetuosa de la legalidad de sus actos; antes bien, creemos posible que los argumentos que se apegaban a la normativa fuesen usados como respuesta de compromiso ante otros organismos del Estado.
37. Esta orden del día fue retomada por la del 26 de julio de 1899 (reproducida en Disposiciones de policía: leyes, decretos del PEN, ordenanzas municipales, edictos y disposiciones de la Jefatura, resoluciones varias en vigor, 1880-1923, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de la Policía, 1924, pp. 247-248). La OD del 11 de mayo de 1896 también prohibía el ingreso de mujeres menores de 16 años a esta clase de establecimientos bajo el pretexto de vender flores, debido a que se creía que ese era un subterfugio para entablar el comercio sexual. Gayol (2007: 70) ha señalado que “el despacho no solo era visualizado como un antro de la ebriedad y la lujuria. El juego ejercido en su interior rápidamente produjo la convicción de que también incitaban al despilfarro y al derroche”.
38. “Los raboneros”, Revista de Policía, Nº 244, 16 de septiembre de 1904, pp. 268-269.
39. “Inspectores del CNE”, Revista de Policía, Nº 228, 16 de noviembre de 1904, p. 308.
40. “Concurso al CNE”, Revista de Policía, Nº 229, 1 de diciembre de 1904, p. 316.
41. “Buenos Aires pintoresco: la mañana”, Caras y Caretas, Nº 11, 17 de diciembre de 1898.
42. AGN. Tribunal Criminal. Letra G. Nº 40.1887. Sumario relativo a la muerte de la menor Elena Alverrami, ocasionada por el tramway a Belgrano manejado por el cochero Julián García.
43. Bernardo González Arrili, “Perdido y rescatado”, en Ayer no más, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1983, pp. 58-60.
44. Bernardo González Arrili, “Ida y vuelta”, en Ayer no más, pp. 63-70.
45. Alejandro Unsain, “De la escuela a la fábrica”, El Monitor de la Educación Común, año XXIX, Nº 447, 1910, p. 699.
46. Gayol (2007: 78-80) sostiene que ese esfuerzo formó parte de uno mayor, tendiente a redireccionar el ocio plebeyo encontrando “distracciones acordes” con el progreso nacional: una política que se concretaba con la oferta de “nuevos bienes culturales por parte del Estado”. Así, de acuerdo con los datos del Anuario estadístico de la Ciudad, en 1887 había 28 espacios verdes; en 1896 había 56 y en 1906, 77. Por su parte, Eduardo Ciafardo (1992) puso de manifiesto la escasez de espacios verdes en términos comparativos con otras metrópolis: mientras Londres poseía 4.830 hectáreas de parques y jardines sobre una superficie urbana de 38.000 hectáreas, París contaba con 1.740 hectáreas verdes sobre una superficie total de 18.000. En comparación con ellas, Buenos Aires solo poseía 926 hectáreas dedicadas a parques, plazas y paseos sobre una superficie de casi 18.000 hectáreas, luego de la incorporación de los partidos de Flores y Belgrano a la Capital en 1888. En 1913 el educacionista Ernesto Nelson (“Las plazas de juegos para niños”, Boletín del Museo Social Argentino, Nº 20, 1913, pp. 241-306) batallaba tratando de convencer de los beneficios que las plazas de juegos para niños traían a las sociedades que las incorporaban, poniendo como ejemplo varias ciudades norteamericanas. La aparición de plazas y parques a lo largo de la Capital se verificó a lo largo de las décadas de 1910 y 1920. Recién en la segunda mitad de la década de 1910, con la asunción de Benito Carrasco al frente de la Dirección de Parques y Paseos, las plazas comenzaron a ser dotadas de juegos infantiles, canchas deportivas y, en algunos casos, piletas de natación y soláriums (Armus, 2007).
47. Baldomero Fernández Moreno, Vida, Buenos Aires, Kraft, 1957, p. 132. A los parques y paseos, muchos o pocos –lo mismo da–, “no concurren en las proporciones que sería de desear los niños, los convalecientes, los ancianos, los no sanos, a expandir sus pulmones en el aire puro para volver al hogar en mejores condiciones de resistencia contra la influencia nociva del mofitismo urbano. Nuestros paseos, con pocas excepciones y en la generalidad de los días, están desiertos” (Censo general de población… p. 110).
48. Véase Baldomero Fernández Moreno, Vida, p. 148.
49. Examen del encausado J.V., Revista Penitenciaria, año I, Nº 2, 1905, p. 289.
50. Examen del encausado J.V., Revista Penitenciaria, año IV, Nº 1, 1908, p. 138.
51. Jorge Luis Borges, “Habitantes livianos del presente”, Revista Multicolor, suplemento del diario Crítica (1933-1934), disponible en networkedblogs.com.
52. Examen del encausado D.P., Revista Penitenciaria, año I, Nº 2, 1905, p. 437.
53. Roberto Giusti, Visto y vivido: anécdotas, semblanzas, confesiones y batallas, Buenos Aires, Losada, 1965, p. 44. Investigaciones recientes sobre las vinculaciones entre la Acción Católica y la niñez en la década de 1930 confirman a la parroquia como un espacio donde los niños pasaban buena parte del tiempo en que sus padres estaban trabajando (Vázquez Lorda, 2015).
54. “Escenas callejeras: el organito”, Caras y Caretas, Nº 9, 3 de diciembre de 1898. Es interesante notar que para fines del siglo XIX ambos entretenimientos infantiles eran ambulantes y muchas veces implicaban el trabajo de un niño que colaboraba con el adulto que cargaba el carromato y regenteaba el “negocio”. Así, “el Colorado” es el niño pecoso y mal vestido que acompaña a don Genaro, el organillero más querido de los barrios porteños, en la novela policial ambientada a fines del siglo XIX de Leonardo Oyola, Siete & el Tigre Harapiento, Buenos Aires, Aguilar, 2012. Del mismo modo, la descripción de González Arrili (“El calesitero”, en Ayer no más, pp. 265-269) de la instalación de la calesita de don Julián, que “iba y venía cada tantos meses [y] buscaba un hueco, preferentemente en una esquina”, incluye el relato de la puesta en pie del enorme juguete, así como de los métodos para hacerlo girar y detenerse al compás de la música que emanaba del “organillo que en un cuartucho del centro del armatoste, daba vueltas un chiquilín”.
55. Sobre las fiestas y los desfiles de carnaval, véase Caruso (2019) y Barrán (2017 [1989-1990]).
56. Baldomero Fernández Moreno, Vida, p. 152.
57. Encausado Ángel Z., Informes médico-legales, t. 1, p. 323. Es posible que en la resolución disímil de dos casos parecidos en torno del carnaval haya incidido, además de la extracción social de los implicados, el amplio margen de discrecionalidad con que la policía solía actuar, habida cuenta de la ambigüedad de la definición de las contravenciones.
58. Bernardo González Arrili, Ayer no más, p. 72.
59. Roberto Giusti, Visto y vivido, p. 46.
60. Bernardo González Arrili, Ayer no más, pp. 46-47.
61. Conrado Nalé Roxlo, Borrador de memorias, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978, p. 47.
62. “Por los niños”, La Nación, 18 de diciembre de 1900.
63. “Al aire libre: juegos infantiles”, Caras y Caretas, Nº 119, 12 de enero de 1901.
64. Véanse OD, 10 de noviembre de 1886, 6 de diciembre de 1887, 30 de octubre de 1893, 3 de septiembre de 1894, 6 de junio de 1898, 23 de mayo de 1906, 6 de julio de 1907 y 13 de octubre de 1915. Asimismo, véanse las ordenanzas municipales del 21 de mayo de 1907 y del 9 de octubre de 1915. Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 3.
65. Otra orden del día, del 30 de julio de 1904, recordaba la prohibición de que los menores “se reúnan en la vereda y jueguen a los cobres”.
66. D.P., de 15 años, decía que “su entretenimiento favorito ha sido la caza de pajaritos, a la que se entregaba con placer, llegando a acumular un considerable número de ellos, que cuidaba personalmente con verdadero cariño”. Examen del encausado D.P., Revista Penitenciaria, año I, Nº 2, 1905, p. 443.
67. Conrado Nalé Roxlo, Borrador de memorias, p. 90 ss.