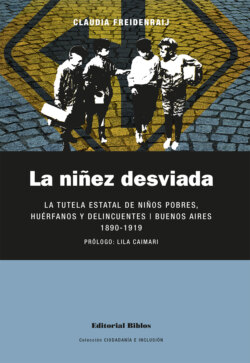Читать книгу La niñez desviada - Claudia Freidenraij - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. “Los niños de la otra mitad”: ¿escolares o trabajadores?
ОглавлениеEn 1910, Alejandro Unsain publicó en la revista oficial del Consejo Nacional de Educación una nota titulada “De la escuela a la fábrica”, con la intención de divulgar las condiciones de vida y de trabajo del niño obrero de la ciudad. Su planteo central radicaba en que una porción de la infancia ingresaba al mercado laboral apremiada por las miserables condiciones de vida de sus familias, con el único objeto de contribuir a un presupuesto siempre ajustado, dejando así su condición de alumnos para engrosar las filas de los que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El tránsito de la escuela a la fábrica era presentado por Unsain como un trayecto que –inducido por la necesidad– experimentaba “la otra mitad del mundo de los niños”.18 Así, ya desde el Centenario, podemos encontrar rasgos que abonaron una concepción binaria del universo infantil urbano.19
Hacia fines del siglo XIX el trabajo infantil atravesaba todas las ramas de industria, se instalaba en el comercio y formaba un ejército de pequeños trabajadores que se desempeñaban en las calles.
Los niños han trabajado en el fondo de los grandes tanques de aguas corrientes, en el puerto Madero, en las obras de salubridad, y trabajan en los telares, en los hornos de ladrillos, en las tipografías e imprentas, en el acarreo de materiales, en las fábricas de fósforos, fideos, clavos, etc., como en las más humildes tareas. Hoy puede vérseles llenando y empaquetando las cajas de fósforos, vendiendo diarios por las calles, de lustrabotas, parando letras o haciendo su distribución en las imprentas, claveteando calzado, repartiendo mensajes, haciendo cajas de todas clases en las cartonerías y a veces hasta conduciendo el ganado o el arado a través de los campos.20
A principios del siglo XX, se calculaban oficialmente alrededor de siete mil niños trabajando en la industria y cinco mil en el comercio (Suriano, 1990; Falcón, 1986). Sin embargo, estas cifras no agotan el universo de pequeños trabajadores. En primer lugar, por la subrepresentación del trabajo infantil informado en los censos, de la mano de los fraudes y ocultamientos que de los pequeños trabajadores hacían (aunque por distinto motivo) patrones y progenitores (imagen 4).
En segundo lugar, a ellas deberían sumarse los niños que trabajaban en las calles en diferentes ramas y oficios (lustrabotas, canillitas, vendedores ambulantes y mandaderos; imágenes 5 y 6); en ramas de la industria proclives a esconder las cifras reales de trabajadores, como la de construcción, respecto de la que Ricardo Falcón (1986: 46-47) calcula alrededor de dos mil niños trabajadores sobre un total de quince mil obreros; o el sector de mensajerías, en el que más del 80% de los trabajadores eran menores de 16 años. Otro tanto puede decirse del trabajo a domicilio, de los niños que trabajaban como ayudantes de sus padres en diversos emprendimientos familiares y de los que actuaban en el servicio doméstico: todos ellos eran trabajadores oficialmente invisibilizados.21
Como ha puesto de manifiesto la bibliografía sobre el tema, el trabajo infantil fue requerido a fines del siglo XIX por propietarios de talleres, fábricas y comercios por su menor valor, en la medida en que, al igual que el trabajo femenino, era considerado un ingreso complementario del salario principal del varón adulto. También, se ha argumentado, fueron preferidos por una mayor docilidad y obediencia, la flexibilidad a la hora de la contratación y el despido, así como un mayor disciplinamiento frente a las directivas de patrones y capataces.
A su vez, el trabajo infantil satisfizo esas demandas en la medida en que para buena parte de las familias de las clases trabajadoras el salario de los hijos, así como el de las mujeres, venía a contribuir, en mayor o menor medida, a una maltrecha economía familiar. Un estudio publicado por el Departamento Nacional de Trabajo en 1912 reconocía explícitamente que “la única razón para que las mujeres y los niños trabajen radica en la insuficiencia del presupuesto de ingresos. Las madres o los hijos –y a veces unas y otros– son los encargados de aportar la cantidad que falta para cubrir los gastos indispensables” (Spalding, 1970: 631). Sin despreciar las necesidades reales que motivan el temprano ingreso de los niños a las fábricas, Gabriela Laperrière argumentaba que existía otra razón tan poderosa como la anterior: “Al salir de su casa, por la mañana a las seis, el padre y la madre no saben dónde dejar a sus hijos y suplican entonces al patrón de la fábrica que los empleen”.22 Por su parte, Juan Suriano (1990) sugirió que las familias trabajadoras pueden haber valorado más un aprendizaje de oficio que una educación formal, una vez que ya se habían adquirido los rudimentos básicos de la aritmética y la lectoescritura. A su vez, una parte nada desdeñable de esa mano de obra podría ser considerada como trabajo no libre o tutelado: se trata de los niños que, estando asilados o bajo un encierro correccional, se encontraban sometidos a un régimen laboral impuesto por la institución.23
¿Cuál era entonces la relación de la infancia de los sectores populares urbanos con la escuela y con el mundo laboral? ¿Hasta qué punto los niños pobres de la ciudad fueron refractarios al sistema educativo? ¿Fue su renuencia a frecuentar el aula el rasgo sobresaliente de este segmento poblacional? ¿Redundó ello en una infancia pobre analfabeta? ¿Fue su entrada al mundo laboral lo que los alejó de las aulas? ¿Cómo se compaginaban la obligatoriedad escolar con las necesidades básicas de la subsistencia cotidiana de las familias obreras? El siguiente cuadro ofrece algunas pistas.
La población en edad escolar de la ciudad de Buenos Aires y
su relación con el sistema de instrucción primaria (1887-1914)
| 1887 | 1895 | 1904 | 1909 | 1914 | ||
| Población en edad escolar (6 a 14 años) | 68.059 | 117.388 | 188.271 | 206.058 | 230.510 | |
| Asisten a la escuela o se instruyen de alguna manera | Absoluto | 29.704 | 67.754 | 137.109 | 156.334 | 178.308 |
| Relativo | 43,6% | 57,7% | 72,8% | 75,8% | 77,3% | |
| Quedan sin instrucción | Absoluto | 38.355 | 49.634 | 51.162 | 49.724 | 52.202 |
| Relativo | 56,3% | 42,2% | 27,1% | 24,1% | 22,6% | |
| No saben leer ni escribir | Absoluto | s/d | 23.828 | 23.635 | 23.528 | 25.243 |
| Saben leer y escribir | Absoluto | s/d | 25.806 | 27.527 | 26.196 | 26.959 |
Fuente: elaboración propia basada en la información suministrada por los censos nacionales y municipales de los años de referencia.
¿Qué tendencias generales encontramos manifestadas en este cuadro?
En primer lugar, para todo el período considerado, creció en términos absolutos la población en el rango de los 6 a los 14 años. También creció en términos absolutos y relativos la población en edad escolar que recibía instrucción (fuera en escuelas públicas y privadas, en sus domicilios o en sus lugares de trabajo), dando cuenta de la eficacia del sistema público de instrucción en la Capital Federal. Esto se vio confirmado por la tendencia general a la disminución del analfabetismo en todo el territorio nacional, pero principalmente en la ciudad de Buenos Aires.
En segundo lugar, si bien la cantidad de niños que quedaba sin instrucción creció en términos absolutos de poco más de 38.000 niños a algo más de 52.000, lo cierto es que esto equivale a una reducción en términos relativos, que lleva el porcentaje del 56,3 al 22,6%. Esto se corresponde con un crecimiento demográfico acelerado que sobrepasó el ritmo de crecimiento del sistema educativo y disminuyó su capacidad de absorción (Tedesco, 2009 [1986]). Del mismo modo, decreció la proporción de niños que pueden considerarse analfabetos propiamente dichos (aunque en todo el período se mantuviese alrededor de los 23.000 niños, para crecer un poco hacia el final).
En tercer lugar, el hecho de que durante todo el período existiesen entre 25.000 y 27.000 niños que teniendo la edad necesaria para estar en la escuela no asistieran, pero que a la vez supieran leer y escribir, debe alertarnos acerca de la relación que pudieron tener con el sistema público de instrucción.24 Es decir, dentro de los niños que no recibían educación de ninguna clase, poco más de la mitad aprendieron, en algún momento de sus vidas, a leer y escribir: se trataría de los que habían frecuentado la escuela pero que la habrían abandonado antes de que concluyese el período vital que la ley estipulaba como de educación obligatoria (esto es, antes de los 14 años).
Según informan los datos censales, los primeros y los últimos años del período de escolaridad obligatoria resultaban los más problemáticos si se considera la concurrencia efectiva a la escuela. Si niños de 6 años pudieron, tal vez, ser apreciados como demasiado pequeños para asistir a clases, notamos que a partir de los 10 años el descenso relativo de los alumnos que frecuentaban las aulas es cada vez más marcado.
Como se afirmaba en un informe de la séptima sección escolar de la Capital: “La escasa concurrencia de alumnos con más de once años [se explica porque] las premiosas exigencias de la vida obligan a una buena parte de los jóvenes de aquella edad a cambiar –sugestionados por los propios padres– la cartera del escolar por la bolsa del aprendiz en cualquier obraje y taller”. Es interesante notar que, lejos de ser objeto de censura, este apartamiento de los niños de la escuela al taller y la fábrica era saludado, en la medida en que estos “establecimientos industriales ofrecen útil aprendizaje a los varones y talleres de costura, donde la mujer completa esta enseñanza que en la casa ni en la escuela habría podido conseguir”.25
Muchos fueron los motivos por los que una parte nada desdeñable de la infancia mantuvo una errática relación con la escuela. Partamos, en cualquier caso, de recordar que la ciudad de Buenos Aires tenía una oferta pública escolar diferenciada. Refiriéndonos solo a la educación primaria, los niños de la ciudad podían asistir a escuelas infantiles para ambos sexos (que dictaban los dos primeros grados y admitían niños hasta 10 años), a las escuelas elementales (que podían ser de varones o mujeres, admitían niños o niñas desde los 6 años y dictaban los programas del primer grado hasta el cuarto inclusive) o a las escuelas graduadas o superiores (para uno u otro sexo, y que dictaban clases hasta el sexto grado inclusive).26 De este modo, desde sus orígenes la llamada “educación común” tuvo poco de común: consistió más bien en una “estructura verticalmente diferenciada” que cristalizaba acceso y relaciones también diferenciales de la población escolar con el sistema educativo (Pinkasz, 2001: 16). Sin embargo, independientemente de lo poco común que pueda considerarse la oferta escolar, lo cierto es que no pocos niños quedaban por fuera del sistema.
Por un lado, las limitaciones materiales del propio sistema público de instrucción impedían el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, en la medida en que las plazas existentes en las escuelas no llegaban a satisfacer toda la demanda. Ya en 1899 las autoridades del Consejo Escolar del distrito 4º de la capital denunciaban que el censo escolar de su jurisdicción ponía de manifiesto las limitaciones del presupuesto educativo frente a una población en edad escolar en constante aumento. Así, “las siete escuelas diurnas con que cuenta el distrito”, sostenían las autoridades de la Parroquia de San Telmo, “están dotadas de 2.280 asientos; en consecuencia, nos encontramos con 2.479 niños que no podrán recibir instrucción por falta de local en escuelas fiscales”.27 Ante esta escasez de plazas, en 1902 el Consejo Nacional de Educación (CNE) resolvió establecer el horario alterno en las escuelas “a fin de habilitar en las escuelas primarias todos los asientos que reclama la población escolar de la capital”.28 Sin embargo, esta medida no resolvió la cuestión. Todavía en los primeros años de la década de 1910, “en la misma capital faltan más de 6.000 asientos para los niños ya inscriptos en las escuelas oficiales”.29
Por otra parte, la asistencia a la escuela siempre requirió un mínimo piso socioecómico, en la medida en que debía abonarse la matrícula anual (de un peso, aunque era gratuita para indigentes), vestir “decentemente” a los niños y abonar los gastos de materiales de estudio. No menos importante es el hecho de que asistir a la escuela suponía resignar el salario que el niño en cuestión podría percibir si trabajara en lugar de concurrir a clases. Así, en ciertas ocasiones, los consejeros escolares amonestaban de palabra a las “familias por no mandar a sus hijos a la escuela o por haberlos dejado [que] faltaran más de quince días consecutivos”, pero sin aplicar las multas pecuniarias que la ley preveía, “teniendo en cuenta las exposiciones que hacían, la pobreza que demostraban y la seguridad que daban de que no dejarían de llevar a sus hijos a las escuelas”.30
Finalmente, hubo otros elementos que convergían en esa inestable relación de la infancia plebeya con la escuela. Lilia Ana Bertoni ha señalado cómo las epidemias (y las campañas sanitarias –entre las que se destaca la de vacunación– que se desplegaron en respuesta a ellas) ahuyentaron a los niños de las aulas, sobre todo en la segunda mitad de la década de 1880.31 También ha señalado la incidencia de unos programas de estudio comúnmente percibidos como enciclopedistas y recargados en los grados superiores que, según más de un observador, llevaba a que los niños abandonaran la escuela en cuanto se sentían incapaces de afrontar el grado de dificultad que el currículo les imponía. Si a esto sumamos un cuerpo docente con maestros poco calificados, cuya enseñanza era anticuada y con tendencia a hacer repetir de grado a los niños, se agudizaban los motivos para abandonar una escuela que resultaba poco atractiva y estimulante (Bertoni, 2001: 56 ss). No menos importante fueron las dificultades presentes en el proceso de constitución de un consenso social en torno a la importancia de la escolarización: poco se ha profundizado en las formas a través de las cuales la propia escuela apuntaló la idea de que la concurrencia de los niños y su permanencia en el sistema escolar durante el plazo que exigía la ley era una necesidad. Sin embargo, no debe desdeñarse la incidencia de esa falta de convencimiento respecto de las bondades de la educación, tanto en padres como alumnos, a la hora de pensar los motivos del ausentismo, la deserción y el analfabetismo.
En este sentido, la cuestión de la deserción o, mejor, la dispersión escolar fue una fuente de alarma para los contemporáneos. Para muchos observadores, los avances del sistema público de instrucción quedaban opacados cuando las cifras que arrojaban los censos y otros estudios estadísticos se analizaban de manera desagregada. Por ejemplo, esas cifras ponen de manifiesto que, a medida que se ganaba edad, crecía el número de niños que no asistía a la escuela pero sabía leer y escribir. A partir de los 10 años parece haber sido más o menos habitual dejar las aulas con una base mínima de instrucción. Así, el crecimiento del porcentaje de niños que no asistían a la escuela sabiendo leer y escribir conforme se trataba de niños más grandes contrasta con la estabilidad relativa del porcentaje de aquellos que quedaban sin instrucción. Esto no significa que los niños entrasen efectivamente a la escuela al cumplir los 6 años (poco más de la mitad lo hacía en 1895) y permaneciesen en ellas hasta los 14 años. Más bien creemos que fue más o menos habitual fluctuar entre las aulas de diferentes colegios, alternando períodos de trabajo con etapas de asistencia escolar.
No fueron pocos los observadores de la época que repararon en la diferencia entre los niños inscriptos en primer grado de las escuelas y los que finalizaban sexto grado.32 Refiriéndose al conjunto de los niños matriculados en las escuelas de la República Argentina dependientes del CNE, Juan Carlos Tedesco (1970) encontró que la deserción alcanzaba cifras altísimas para la segunda mitad de las décadas de 1880 y 1890: no llegaba al 3% de los inscriptos el porcentaje que finalizaba los seis años de escolaridad primaria. Si bien en la primera década del siglo XX parece haberse logrado un mejoramiento de las tasas de permanencia de los niños en las escuelas, todavía resultaba alarmante la deserción año a año, sin que en ningún momento alcanzase el 5% el porcentaje de niños que finalizaba el ciclo primario superior. Si bien debemos prestar especial atención al porcentaje de escolares que llegaban a cuarto grado (puesto que la escuela elemental tenía un alumnado muy superior a las escuelas graduadas), lo cierto es que tampoco en esos casos las cifras resultan muy prometedoras: no alcanzaba el 20% de los niños que iniciaban su instrucción escolar aquellos que la finalizaban. Asimismo, hacia 1913 parece haberse llegado a un límite de este mejoramiento, cuando las cifras de persistencia escolar revierten su tendencia.
Se trata en todos los casos de lo que María Carolina Zapiola (2009b) señaló como los límites de la obligatoriedad escolar. Compelidos por las necesidades básicas de la reproducción diaria, requeridos sus ingresos para satisfacer las necesidades mínimas de la familia, los niños pasaban por la escuela, pero rápidamente la abandonaban. Estos datos cuantitativos no permiten saber si ese alejamiento se mantenía (o no) en el tiempo; aunque hay otra clase de documentos que sí permiten hipotetizar en contrario. Los informes médico-legales de los niños que ingresaban a la Cárcel de Encausados acusados de delitos (una fuente cualitativa de enorme riqueza sobre la que volveremos repetidamente a lo largo de este libro) nos dejan entrever que si bien existió el analfabetismo absoluto –esto es, niños que nunca pisaron una escuela–, fue mucho más frecuente encontrar niños con una relación inestable con las aulas.
Así, sobre quince casos, encontramos solamente tres analfabetos.33 Dos de ellos eran jóvenes italianos que, si bien tenían varios años de residencia en el país, habían llegado cuando niños en compañía de sus familias. Francisco, de 16 años, era huérfano de padre, trabajaba de oficial zapatero entregando su salario a su madre y, al igual que sus hermanitos, nunca había frecuentado una escuela. Cuando a su madre la interrogaron al respecto, ella contestó que como “el padre era alcoholista no se ocupaba de sus hijos y que a ella le faltaba el dinero y carácter con qué hacerlo”. José, de 12 o 13 años, que era vendedor ambulante de verdura junto a su padre desde los 6, tampoco había frecuentado jamás la escuela “porque eran sumamente pobres y además de necesitar del trabajo de su hijo”, argumentaba su padre ante los funcionarios, “no tenían tampoco lo suficiente para vestirlo decentemente”. Juan Pedro, argentino de 11 años, era huérfano de padre desde los dos. Acusado de lesiones por una pelea con otro chico, su informe asegura que al llegar a los 5 años “ya no quedaba durante las horas del día en el hogar, invirtiendo ese tiempo en andar vagando por el barrio, acompañado de otros chicos de su edad, que se entretenían en pillerías propias de ellos. Así transcurrió su existencia hasta los 9 años, sin que fuera mandado a la escuela” y entonces fue colocado como aprendiz en una herrería, sin sueldo, colocación que abandonó cuatro meses después.
Sin embargo, lo más frecuente era que la población carcelaria menor de edad mantuviera una relación esquiva con la escuela. Se la conocía, casi todos tenían algún tipo de experiencia escolar, pero no necesariamente se permanecía a lo largo de un período determinado en ella ni, mucho menos, se cumplía con todos los grados de escolaridad previstos por la legislación. Como ya he indicado, era habitual el desfase entre la cantidad de años de escolaridad y el grado alcanzado. Tal parece haber sido el caso de Manuel, de 12 años, que tras un lustro de haber frecuentado la escuela pública alcanzó a cursar el segundo grado, con lo que sus observadores notaban que “sabe leer y escribir, aunque poco”. Algo similar le ocurrió a Adolfo, de 15 años, acusado de homicidio, que tras seis años de escolaridad (repartidos en dos instituciones distintas) solo alcanzó a completar primer grado. Como en tantos otros casos, en el de Adolfo la salida de la escuela estuvo vinculada a su ingreso al mercado laboral: primero en una panadería y luego como carnicero en el mercado Roca.
Estas deserciones escolares parecen haber sido motivadas, a grandes rasgos, por dos tipos de causas. Por un lado, la necesidad económica más apremiante, que implicaba el ingreso al mundo del trabajo con la meta de incrementar los ingresos familiares de modo inmediato. Por otro, la convicción de que el aprendizaje de un oficio era una necesidad más imperiosa que completar el ciclo escolar. Así, en el caso de Eugenio, de 11 años, cortador de suelas, parece haber primado la necesidad de obtener alguna ganancia. Habiendo frecuentado varias escuelas durante dos años y medio, había alcanzado a cursar segundo grado cuando lo apresaron por vender billetes de lotería adulterados. José, acusado de lesiones a los 14 años, había alcanzado el tercer grado tras cuatro años de escolaridad y había sido retirado del colegio “por ser necesario a sus padres en el hogar”, lo cual se tradujo en un período como aprendiz en una joyería, otro tanto como aprendiz de encuadernador, para finalmente colaborar con su madre. El caso de Andrés, de 14 años, combina varios elementos. Por una parte, fue enviado al colegio desde los 5 años hasta los 12, pero sus evaluadores se cuidaban de aclarar que “no siempre durante ese tiempo concurrió a él, pues se hacía la «rabona» los más de los meses, no preocupando mayormente a los padres la inasistencia a clase de su hijo”. Por otra parte, a pesar de su corta edad, Andrés ya había sido mandadero en el Mercado del Plata, vendedor ambulante de frutas y verduras, carnicero y operario en varias fábricas. ¿Hasta qué punto esas idas y vueltas de Andrés a la escuela pudieron estar ritmadas por sus múltiples vinculaciones con el universo del trabajo?
En otros casos, la decisión de salir de la escuela estaba vinculada al aprendizaje de un oficio. Juan, un pequeño aprendiz de zapatero de 11 años acusado de lesiones, había pasado cinco años en la escuela, donde alcanzó el tercer grado. A pesar de que “jamás faltó a la escuela” y de que, dos años después de haberla dejado, “el padre le obliga a hacer planas de caligrafía, operaciones aritméticas, copias, etc.” en su casa, Juan fue retirado de las aulas porque sus progenitores creyeron conveniente colocarlo como aprendiz de zapatero. En el caso de Alfonso o Ricardo,34 de 13 años, había llegado a cursar el tercer grado frecuentando varias escuelas, pero fue retirado “para procurar hacerlo trabajar puesto que no quería estudiar”. Así, entró como aprendiz en una joyería, trabajó en un taller mecánico y su padre acabó llevándolo consigo como mozo de a bordo en la embarcación en la que trabajaba.
La decisión de sacar a los chicos de la escuela cuando estos no mostraban aplicación o eran reacios a los estudios parece haber sido una causa frecuente de abandono de las aulas. Así, Rogelio, de 13 años, concurrió a la escuela por un período de tres años, pero luego del segundo grado fue retirado para que trabajara. Sus observadores apuntaron que su padre lo caracterizó como “muy amigo de la calle”, “amigo de muchachos vagabundos”, “muy rabonero y poco dado al estudio”. Esto habría motivado a su padre a colocarlo primero como sirviente en una casa particular, luego en el campo, con un chacarero del partido de Trenque Lauquen, para finalmente traerlo de vuelta a la ciudad para que Rogelio vendiese por la calle las empanadas que cocinaba su padre. Como se ve, en la historia de Rogelio se entrelazan las necesidades económicas con la percepción de que mantener en la escuela a un chico poco afecto a ella era una pérdida de tiempo y de recursos.
La poca predisposición de algunos niños a sujetarse a la normatividad y las rutinas escolares pareció funcionar como el argumento legitimador del abandono de la escuela antes de la edad fijada como obligatoria. Así, no es extraño encontrar padres que decidían retirar a su hijo del colegio “por saber que era «rabonero» y que al no ir a la escuela se daba a vagar acompañado de pillos que le enseñaban a hurtar en los negocios del Paseo de Julio [hoy avenida Leandro N. Alem]”. Esta era la historia de Alfonso, que con 13 años ya había sido recluido una vez en el correccional de menores por pedido de sus padres y que cayó luego acusado de hurto. Con tres años de escolaridad, había llegado a segundo grado. Sus padres habían procurado que aprendiese el oficio de zapatero, pero no pasó de tres meses como aprendiz. De ahí a un salón de lustrar calzado y luego a vender diarios, su ocupación predilecta según su madre, “porque no es tan enojosa y solo requiere determinadas horas de trabajo, quedando las restantes del día libres, las que invertía Alfonso en «jugar a los cobres» y vagar por la ciudad”.35 Reunidas bajo la denominación de “jugar a los cobres” se extendía una multiplicidad de juegos en los que la competencia podía poner en práctica tanto las habilidades de los jugadores como el azar.
Estos casos, tan salpicados de faltas y “rateadas”, nos muestran que el camino a la escuela estaba lleno de tentaciones: ir de paseo, quedarse descansando debajo de un árbol, jugar en las calles, caminar sin rumbo por la ciudad eran –como veremos enseguida– prácticas habituales de los niños porteños, contra las cuales comenzó a competir la escuela a partir de mediados de la década de 1880. Como señala Zapiola (2010b: 18), “el «perderse» en el camino que conducía a la escuela equivalía a extraviarse en la senda de la vida”, o al menos eso pensaban quienes efectuaban los estudios médico-legales que informaban al juez sobre el estado mental de los menores acusados y su capacidad para delinquir. En este sentido, no es casual que el “rabonero” haya sido erigido como una figura predelictual que merecía vigilancia y control preventivos, dada la importancia de la calle como espacio de perdición.
La rabona fue una de las formas que asumió el descarrilamiento de niños y jóvenes que, sin estar en situaciones socioeconómicas apremiantes, terminaron abandonando sus estudios como parte de un rechazo más amplio a la vida que sus familias esperaban que llevaran. Ese parece haber sido el caso de Severino, que con 15 años no había pasado de primer grado, a pesar de los dos años transcurridos en las aulas. Hijo de una familia de herreros que contaba con tres talleres y una “situación económica bastante holgada”, Severino ya había tenido dos entradas al correccional cuando lo detuvieron acusado de hurto. Su “prontuario” habla de su pésima conducta, de frecuentes fugas del hogar y de su “amistad con menores de dudosa moralidad” con quienes “frecuentaba la calle y jugaba […] a los cobres”. Niños descarriados y de mala conducta: he ahí todo un universo sobre el que los nacientes “especialistas” sobre la infancia vertieron ríos de tinta (cuestión sobre la que volveremos en el próximo capítulo).
En síntesis, lo que estos informes correccionales dejan ver es una serie de tendencias confluentes en una relación más bien fluctuante de los niños de los sectores trabajadores urbanos con la escuela. Una relación cuyos vaivenes involucraban factores objetivos y subjetivos, estructurales y contingentes, sociales, económicos y culturales. Así, podemos pensar estas fuentes como una suerte de muestrario de las situaciones posibles, un abanico de opciones que matiza la idea de que los alumnos son niños (y no menores) y que solo iban a la escuela los de clase media, señalando la labilidad de las fronteras identitarias de los niños de las clases plebeyas porteñas.
Del mismo modo, parece importante tener presente el hecho de que las familias de las clases trabajadoras pueden haber entendido que la estadía en las escuelas comunes era necesaria durante un período menor al que indicaba la ley –el suficiente para instruir en los rubros elementales a sus hijos–, después de lo cual pueden haber considerado que era mejor que continuaran su instrucción en talleres o fábricas en los que aprenderían un oficio que les daría un mejor lugar en la lucha por la vida. En este sentido, hay que recordar que por entonces la oferta de aquello que hoy llamamos escuelas industriales o técnicas era mínima y selectiva, por lo que los espacios de formación laboral fueron muy requeridos por las familias de las clases laboriosas, incluso cuando estos no fuesen escuelas. Esa podría ser una explicación para el deseo de muchos progenitores de que sus hijos ingresaran primero a los Talleres Especiales de la Penitenciaría y luego a la Casa de Corrección de Menores Varones, aun cuando estas instituciones fuesen establecimientos carcelarios y correccionales (cuestión sobre la que volveremos en los capítulos que siguen). En el mismo sentido pueden pensarse los esfuerzos de los padres que buscaban vacante para sus hijos en la Escuela de Artes y Oficios que sostenía el Patronato de la Infancia desde 1896, una institución que, sin ser oficialmente correccional, presentaba rasgos comunes: régimen cerrado, severa disciplina, largas estadías, etcétera.
De este modo, las insuficiencias del sistema público de instrucción se montaron sobre unas condiciones materiales de existencia y unas relaciones sociales de producción en las que estaban inmersos los niños de “la otra mitad” para dar como resultado una relación esquiva con la escuela. Las necesidades básicas de la población plebeya de la ciudad se impusieron a la obligatoriedad, pero eso no significó el absoluto desconocimiento de la escuela, sino que por el contrario implicó idas y vueltas a las aulas, alternancias, fluctuaciones, vaivenes. De esa naturaleza tan voluble estuvo hecha la relación de los niños y jóvenes de la clase trabajadora porteña con el sistema escolar. Y en cierto modo podemos argumentar que en esa no sujeción del niño al pupitre también influyeron las prácticas cotidianas de una infancia amiga de la calle, gozosa de una libertad que hoy nos resulta extraña, pero que fue un elemento constitutivo de la vida cotidiana y de la sociabilidad de los niños de los sectores populares de Buenos Aires a fines del siglo XIX.