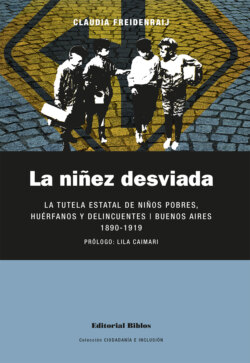Читать книгу La niñez desviada - Claudia Freidenraij - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Del conventillo a la calle
ОглавлениеLa inmigración masiva se instaló sobre un espacio urbano que no estaba preparado para recibirla, de modo que la ciudad se volvió irreconocible en un lapso muy breve, de la mano de sucesivas transformaciones, ensanches, emparchados y reformas (Liernur, 1993, 2000). Las casas de inquilinato se multiplicaron y se convirtieron en una de las formas de habitación más frecuentes entre las clases trabajadoras de la ciudad, albergando entre el 15% y el 25% de la población porteña según la época (Suriano, 1983; Yujnovsky, 1983; Scobie, 1977; Korn y Sigal, 2010). El grueso de las casas de inquilinato se concentró en el área céntrica, en los barrios de San Juan Evangelista (hoy la Boca), Santa Lucía (Barracas), Balvanera Sur, Concepción y Monserrat (San Telmo), San Nicolás y El Socorro (Retiro). Como es sabido, el hacinamiento y la sordidez fueron las principales características del conventillo porteño.
A principios de la década de 1890 había más de treinta mil niños viviendo en casas de inquilinato, lo cual constituía el 30% de la población de esas casas de habitación.6 De acuerdo con el censo de 1914, los menores de 14 años representaban el 35% de la población de los conventillos (Scobie, 1977). La impronta de los niños en las casas de inquilinato no pasó desapercibida para los contemporáneos, que advertían “el ejército de chiquillos en eterna algarabía”: los más pequeños, “semidesnudos y harapientos”, gateando en el suelo de los patios; los mayores saltando y gritando producían todo el día un “bullicio insoportable” (Páez, 1970: 28).
La historiografía sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora porteña ha puesto de manifiesto sobradamente que, aunque no haya sido el tipo de habitación de la mayoría de las personas que poblaban Buenos Aires, el conventillo fue la referencia habitual a la que las elites morales recurrieron para justificar sus múltiples formas de intervención sobre las clases plebeyas urbanas. Desde la epidemia de fiebre amarilla de 1871 –en cuyo contexto la Comisión Popular de Salubridad Pública llegó al extremo de pedir la incineración de todos los conventillos–, las casas de inquilinato se convirtieron en el foco de atención de los higienistas, que insistieron en la asociación entre enfermedad y vivienda popular (García Cuerva, 2003; Galeano, 2009). El conventillo se convirtió desde entonces en un espacio de concentración de los males sociales: hacinamiento y enfermedad, miseria y promiscuidad, delito y prostitución, abandono y decadencia moral, sociabilidades y relaciones inapropiadas. No hay que pasar por alto que las descripciones que conocemos del conventillo fueron producidas por personas ajenas a él, a sus pautas de conducta y de sociabilidad, a su universo de valores y conflictos. Son fuentes producidas con otros criterios de clase y, por tanto, destaca en ellas una “extrañeza de clase” (Nari, 2004: 58-59). Pero, a la par que identificamos los prejuicios y temores que alimentaban las visiones de estos observadores –cuyas descripciones oscilan entre la lástima, el grotesco y el asco–, podemos aprehender algunas características de la vida infantil en el espacio del conventillo.
El conventillo fue poblado por el segmento más pobre de la clase trabajadora urbana: lavanderas, cocineras, peones, obreros, changadores, vendedores ambulantes, zapateros, carreros, organilleros, empleados de sueldos miserables, mandaderos, artesanos y muchachas de “vida alegre”. Sus observadores proyectaron sobre ese espacio sus prejuicios y temores. Así, el conventillo se convirtió en el lugar de condensación de las preocupaciones por el otro, desconocido y amenazante. El conventillo fue imaginado como “guarida” del inmigrante (Páez, 1970: 26).
En ellos crecen, como la mala hierba, centenares de niños que no conocen a Dios, pero que dentro de poco tiempo harán pacto con el Diablo. Carecen de la luz del sol y se desarrollan raquíticos y enfermizos como las plantas colocadas en la sombra: carecen de la luz moral y se desarrollan miserables, egoístas, sin fuerzas para el bien. Son, pues, una doble amenaza: amagan la salud pública y amagan la moral pública.7
Los observadores del conventillo –hombres cuya inscripción de clase los enfrenta, despavoridos y asqueados, a estas escenas que no saben describir de otra forma que no sea poniendo a disposición del lector sus impresiones más íntimas, recargadas de prejuicios, así como de juicios propiamente dichos– identifican individuos y ambiente, superponiéndolos, confundiéndolos, reprochándoles a los conventilleros el “estar «habitados» corporalmente por su sórdida condición”. En sus impresiones y diagnósticos, “el espacio social, económico y político atenta contra el cuerpo de la manera más cruel, de modo que este termina pareciéndose a los espacios que frecuenta” (Farge, 2008 [2007]: 53).
Cuando a principios de la década de 1890 los “filántropos” del Patronato de la Infancia publicaron la compilación de estudios a partir de la cual fundaron la institución, plasmaron a lo largo de cuatrocientas páginas una serie de juicios morales que tenían como epicentro al niño pobre que habitaba el conventillo. Convocados por la Intendencia de la ciudad para dar cuenta de la situación de la infancia en el municipio, los médicos iniciaron una serie de estudios sistemáticos motivados por las preocupaciones oficiales en torno a las tasas de mortalidad infantil embanderados tras el recetario higienista. Con la lente enfocada sobre “esa gran cantidad de niños menesterosos o de la clase obrera, que vive en los conventillos y casas de inquilinato”, que aportaba un “gran contingente” a la mortalidad general, la Comisión Especial encabezada por el célebre higienista Emilio Coni propuso una agenda de problemas ciertamente muy amplia, que incluyó las cuestiones de la natalidad y mortalidad infantiles, sus causas, una serie de medidas que permitiesen prevenirlas, así como un vasto programa de protección a la infancia que actuase tanto de manera indirecta (a través del socorro a las madres), como de forma directa, interviniendo sobre los “niños pobres, enfermos, defectuosos, maltratados y moralmente abandonados”.8
Partiendo de este diagnóstico, los doctores del Patronato de la Infancia proponían la sanción de dos ordenanzas municipales: una sobre los edificios de los conventillos (en la que las casas de inquilinato y las de obreros en general quedaban sujetas a la vigilancia continua de la autoridad municipal corporizada en la figura del médico-inspector) y otra dirigida especialmente a los niños que allí habitaban.
Este último proyecto tenía una vocación marcadamente exhaustiva en lo que se refiere a la contabilización de niños alojados en cada casa y al registro particular de cada uno (edad, sexo, color, nacionalidad), así como de las prácticas de crianza y modos de vida de sus familias (alimentación, destete, condiciones familiares de salud, número de hijos por familia, vacunación, lactancia mercenaria, asistencia escolar, etc.). Proponía una intensa actividad de los médicos inspectores que se ocuparían de todas estas cuestiones y que –habilitados legalmente y secundados por la fuerza pública cuando fuere necesario– se hallarían idealmente involucrados en la vida íntima y cotidiana de los niños de los sectores populares y, por lo tanto, de sus familias.9 En esta propuesta, el médico-inspector era una suerte de articulador entre el conventillo (y sus desarreglos) y el estado municipal, que a través de sus sociedades protectoras de la infancia se hallaría en condiciones de disputar legalmente la patria potestad de los niños considerados maltratados o abandonados.10
A pesar de que estos proyectos no prosperaron como tales, interesan por lo que refractan como situación ideal, tanto como por lo que dejan entrever –en sus argumentaciones, por ejemplo– respecto de los sujetos que ponen en la mira. Si la miseria, las enfermedades y los accidentes “por falta de cuidados” eran amenazas permanentes a la salud de los niños del conventillo, no eran menos alarmantes los riegos morales:
Los vicios, la falta de decencia de los vecinos, de sus propios padres muchas veces, son modelos que se ofrecen fáciles a la imitación infantil. La holgazanería, la falta de estímulos para la instrucción primaria, la falta de obligaciones de trabajo y distracciones honestas, los agrupa en los rincones de los grandes patios, en las calles apartadas o en las plazas solitarias con propósitos perjudiciales y algunas veces desordenados.11
En la condena de las formas de habitar, de la apretada sociabilidad que ellas implican; en la censura del uso del espacio, de las formas de vincularse y de los modos de vivir pueden advertirse algunas grietas por donde adentrarnos en la cotidianeidad de los niños de las clases trabajadoras. Tras las denuncias de las elites morales acerca de la vagancia infantil como resultado de la incomodidad de la vida en los conventillos, puede percibirse la fluidez con que niños y jóvenes se movían entre la habitación, el patio, la vereda y la ciudad. Francis Korn (2004: 51 ss.) halló que el “primer mundo” de la niña Cecilia Litchiver, el más próximo a ella, era el cuarto de conventillo que habitaba junto con su madre y sus cuatro hermanos. Ese era el primer anillo de una serie que alimentaba sus “concepciones del mundo”, después del cual “venía el mundo más amplio de los patios donde jugaban los niños de las 59 familias” del conventillo. Una sociabilidad extendida a través de tres patios entre inmigrantes rusos, polacos, lituanos, italianos y españoles. Allí, “el idioma común era para los niños un castellano totalmente porteño y para los mayores lo que pudieran hacer con él”. A su vez, a esa apertura auditiva correspondía un “mundo comestible” igualmente vasto.
Es difícil sustraerse a la tentación de trazar cierta continuidad entre el patio del conventillo y la calle, como si las paredes que separaban el uno de la otra no existieran. Tanto el patio al principio como la calle después se convertían en espacios vitales en los que los niños del conventillo transitaban sus días, porque así lo exigía el reducido metraje de las habitaciones: ¿cuánto tiempo podrían permanecer los seis chicos y chicas (y el perro) de la imagen 1 en torno a la mesa?
En este sentido, “la calle es para esos niños una proyección del conventillo, que los estrecha con sus hileras de cuartos simétricos, con el vaivén continuo de sus moradores, con la acumulación de objetos de todo género y, más que todo, con las amenazas y la intolerancia de los que no ven en los niños sino huéspedes molestos que procuran alejar de su lado”.12 La cuadra, el barrio y sus alrededores constituyeron espacios esenciales de la sociabilidad infantil que se desarrollaba, necesariamente, “puertas afuera” (Zapiola, 2009b: 15).
Michel de Certeau (1999) ha propuesto al barrio como espacio social atravesado por unas marcas de identidad vinculadas a la suma de las prácticas compartidas, los tipos sociales y las relaciones de vecindad, señalando la continuidad entre vivienda y espacio urbano. “La calle, más que cualquier otro lado, se presenta como el interior familiar y amueblado de las masas”, decía Walter Benjamin (citado por Farge, 2008 [2007]: 82). En este mismo sentido puede ser fructífero pensar la vereda, la calle, el barrio como ámbitos próximos para una cantidad creciente de niños y jovencitos que en su uso cotidiano de ese espacio –zona intermedia entre la vivienda y la ciudad– lo particularizan y se apropian de él.
Aunque cada conventillo poseía su propio reglamento, todos parecían compartir un sustrato común: la situación de indefensión del inquilino y una sucesión de prohibiciones que variaba en cada caso, pero que apuntaba a regular la “moralidad” de los habitantes, sus prácticas relativas a la reproducción cotidiana de la vida (lavado de ropas, cocción de alimentos), los horarios de entrada, salida e iluminación, el uso de las instalaciones colectivas (letrinas, duchas, patio y piletones)13 y hasta las actividades recreativas de sus moradores (fiestas, bailes y ejecución de instrumentos musicales).
A pesar de algunas referencias a la prohibición de que los niños permanecieran en los patios, lo cierto es que los reglamentos consultados no la explicitan.14 Al contrario, las crónicas periodísticas dan cuenta del tumulto y la excitación de las poblaciones infantiles a la vuelta de la escuela y algunas imágenes, como la 2, parecen expresar la misma sensación.
Las horas de la tarde son quizá las de mayor algazara en los conventillos, especialmente cuando los muchachos vuelven de la escuela. Estos entran gritando, gesticulando, pidiendo a gritos algo de comer […] Se producen cien riñas entre los muchachos, inevitables, por otra parte, donde se cuentan aquellos por centenares: ¡solamente en uno de ellos, cuya vista con los muchachos en el patio va con estas líneas, hay 137 menores de 10 años! ¡Qué infierno! Y en verdad lo es, desde las 5 de la tarde hasta poco después de las 7.30, hora en que a los muchachos se los obliga a dormir, todos los conventillos son una verdadera algarabía donde todos gritan, juegan, corren, lloran, llaman y rompen, a pesar de las reprensiones del padre, de la madre, del inquilino principal y hasta del vigilante de la esquina, que llegó a imponer orden.15
En cambio, sí encontramos indicios de las dificultades que tenían las familias numerosas a la hora de conseguir habitación, ya que los encargados de los conventillos parecían preferir tener menos niños pululando por la propiedad: “De casi todos los conventillos son rechazados a causa de que hay muchos niños y no quieren más gente menuda”.16
¿Cómo no sentir el olor que invade el conventillo, olor a mugre, a puchero, a multitud, a frito, a sudor, a humedad, a animales conviviendo junto con seres humanos? Todas las descripciones a las que accedemos refieren a esa convivencia de humanos y animales, y destacan la manera en que los olores del conventillo hieren la sensibilidad olfativa. ¿Cómo no imaginar los decibeles a los que puede trepar el ruido cosmopolita del conventillo, con sus griteríos, sus estridencias, sus guitarras y organitos, sus perros ladrando y los llantos de los críos más pequeños?
¿Cómo no imaginar, entonces, padres que alientan a los niños a salir de las habitaciones, vecinos que quitan a los chicos de los corredores, encargados que los conminan a salir del paso? ¿Cómo no imaginar, a su vez, niños ávidos de escapar –al menos por un rato– de la estrechez del conventillo, del ensordecimiento de ese espacio común tan abigarrado, tan ajado por las fricciones propias de la convivencia de mucha gente, tan ocupado por trastos, animales y demás individuos?
Porque, claro, en esas condiciones la intimidad era una noción desconocida –introducida en el conventillo por sus observadores, que se escandalizaban por su ausencia– y la convivencia se producía, forzadamente, introduciéndose en el espacio del otro y tolerando –de mejor o peor grado– que los otros se inmiscuyeran en el propio. El amontonamiento –con su promiscuidad, su atmósfera recargada de olores y sonidos, su rusticidad en el trato, su fluida sociabilidad– era un modo de existencia forzado (imagen 3).
El primer desplazamiento es, entonces, del patio a la vereda: “El verdadero patio, el más tranquilo y fresco, era la vereda. Al anochecer, la vereda se poblaba de conversaciones, de gente que paseaba para sacudirse la sofocación acumulada en los cuartos” (Troncoso, 1983: 98). Así, progresivamente, del patio del conventillo se trasladaban los niños hacia el exterior, en un tránsito que ha sido descripto como un camino de ida: “Una vez que […] les asfixia el aire del patio del conventillo, la calle es el teatro de sus hazañas. Una vez en este camino, se empieza de la puerta a la vereda, de esta al almacén de la esquina, de aquí a rondar la manzana de la casa, luego al conventillo más próximo para pasar después a la plaza más inmediata y de esta a todas partes”.17 En esa clave del desbarranco moral que parecería signar la suerte de una infancia proletaria cada vez más visible, la policía –junto con otros actores sociales– fue elaborando una caracterización de la ciudad como “cloaca urbana” en la que los focos de peligrosidad procuraban ser delimitados. El conventillo y la calle fueron caracterizados como los ambientes de producción por excelencia de tipos y conductas sospechosas y “anormales” (Ruibal, 1990).
La censura de la presencia infantil en el espacio público es contemporánea a la “fabricación” de espacios y conductas considerados apropiados para los niños; es simultánea a la instalación de la escolaridad obligatoria y a un imaginario sobre lo infantil como universo desgajado del mundo adulto. Pero, como veremos a continuación, la construcción de ese imaginario –con su recetario respecto de lo apropiado y lo indebido– no fue independiente de las transformaciones sociales que vuelven visible a un conjunto cada vez mayor de niños y jóvenes de las clases trabajadoras que participaban del mercado laboral de la ciudad de Buenos Aires y hacían su aporte a la economía familiar.