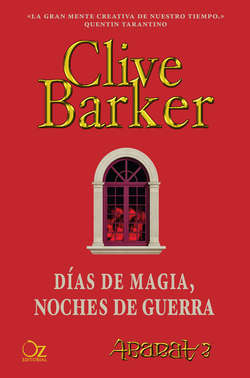Читать книгу Días de magia, noches de guerra - Clive Barker, Clive Barker - Страница 16
Capítulo 8 Una vida en el teatro
ОглавлениеEra la primera vez durante su viaje juntos que Candy y Malingo se daban cuenta de que tenían gustos diferentes. Hasta entonces habían viajado en sincronía, más o menos. Pero al enfrentarse a las aparentemente ilimitadas distracciones y entretenimientos de Babilonium se dieron cuenta de que no hacían tan buena pareja. Cuando Malingo quería ver al hombre lobo malabarista estrella de color verde, Candy deseaba montarse en el Profeta de la Destrucción. Cuando Candy había sido Destruida seis veces y quería sentarse tranquilamente para recuperar el aliento, Malingo estaba preparado para subirse a dar una vuelta en el Tren de los Espíritus Viaje al Infierno.
Así que decidieron separarse para satisfacer sus propios caprichos. Ocasionalmente, a pesar de la increíble densidad de la multitud, se volvían a encontrar, como hacen los amigos. Se tomaban un minuto o dos para intercambiar unas pocas palabras emocionadas sobre lo que habían visto o hecho, y después volvían a separarse para encontrar algún juego nuevo.
La tercera vez que sucedió, sin embargo, Malingo reapareció con los abanicos de piel curtida que tenía en la cara tiesos con orgullo y excitación. Dibujaba una absurda sonrisa.
—¡Mi señora! ¡Mi señora! —dijo—. ¡Tiene que venir a ver esto!
—¿Qué es?
—No puedo describirlo. ¡Tienes que venir!
Su excitación era contagiosa. Candy pospuso ver al Coro del Tabernáculo de Caracoles de Huffaker y le siguió entre la multitud hasta una carpa. No era una de las gigantescas, pero era lo bastante grande como para albergar varios cientos de personas. Dentro había unas treinta filas de bancos de madera, la mayoría de los cuales estaban ocupados por un público entretenido por una obra que se estaba representando en escena.
—¡Siéntate! ¡Siéntate! —Malingo le instó—. ¡Tienes que verlo!
Candy se sentó en el extremo de un banco abarrotado. No había ningún sitio para Malingo allí cerca, de modo que permaneció de pie.
El escenario de la obra era simplemente una larga sala atestada en exceso de libros, adornos antiguos y muebles rocambolescos, cuyos brazos y patas presentaban esculpidas las cabezas ceñudas y garras tremendas de monstruos abaratianos. Todo ello era una pura ilusión teatral, sin duda; la mayor parte de la habitación estaba pintada en una tela, y los detalles de la decoración también estaban pintados. Como resultado, nada de eso era muy sólido. El escenario al completo temblaba cuando un miembro del reparto daba un portazo o abría una ventana. Y sucedía muchas veces. La obra era una comedia disparatada, con actores que actuaban de forma desenfrenada, gritando y lanzándose de un lado para otro como payasos en la arena de un circo.
El público reía tanto que muchas de las bromas tenían que repetirse para aquellos que no las habían podido oír la primera vez. Echando un vistazo a la fila en la que estaba sentada, Candy vio gente con lágrimas de risa cayendo por sus mejillas.
—¿Qué es tan divertido? —le preguntó a Malingo.
—Ya lo verás —respondió.
Ella siguió mirando.
Se estaba produciendo un estridente intercambio entre una mujer joven con una peluca de color naranja chillón y un individuo estrambótico llamado Jingo —por lo que pudo oír—, que corría arriba y abajo por la sala como un loco, se escondía bajo una mesa primero y se colgaba de los decorados que se balanceaban justo después. A juzgar por la respuesta del público, eso debía de ser lo más divertido que habían presenciado nunca. Pero Candy seguía perdida y sin saber de qué iba todo eso.
Hasta que un hombre vestido con un traje amarillo chillón entró en escena pidiendo ron.
Candy se quedó boquiabierta. Miró a Malingo con una expresión de incredulidad en el rostro. Él sonrió de oreja a oreja y asintió, como si dijera «Sí, así es. Es lo que tú crees.»
—¿Por qué me tienes encerrada aquí, Jaspar Codswoddle? —exigió la joven.
—¡Porque me apetece, Qwandy Tootinfruit!
Candy rió tan fuerte que la gente de su alrededor paró de reír durante un momento. Algunas caras se volvieron hacia ella desconcertadas.
—Qwandy Tootinfruit… —susurró—. Es un nombre muy gracioso.
Mientras tanto, en el escenario:
—Eres mi prisionera —Codswoddle le decía a Qwandy—. Y te vas a quedar aquí tanto como me apetezca.
Con esto, la chica corrió hacia la puerta; pero el personaje de Codswoddle lanzó un gesto elaborado en dirección a ella, y se vio un destello y una nube de humo amarillo, una cara enorme y grotesca apareció tallada en la puerta, rugiendo como una bestia rabiosa.
Jingo se escondió bajo la mesa, parloteando. El público se puso como loco en reconocimiento a la ilusión escénica. Malingo aprovechó el momento para agacharse y susurrarle a Candy:
—Eres famosa —dijo—. Es nuestra historia, aunque esté estupidizada.
—¿Estupidizada? —dijo.
Era una palabra nueva, pero describía muy bien la versión de la verdad que estaban representando en escena. Era un estupidización de la verdad. Lo que había sido una experiencia aterradora para Candy y Malingo era representado como una excusa para caídas, juegos de palabras, tirones de cara y peleas de tartas.
Al público, naturalmente, no le importaba. ¿Qué les importaba si era verdad o no? Una historia era una historia. Lo único que querían era pasárselo bien.
Candy le hizo señas a Malingo, quien se agachó de cuclillas a su lado.
—¿Quién crees que le habló al dramaturgo de lo que nos pasó? —le susurró—. No fuiste tú. No fui yo.
—Ah, hay muchos espíritus en Martillobobo que podrían haberlo oído.
Para entonces la obra estaba llegando a su gran final, y los acontecimientos en la escena se estaban volviendo más y más espectaculares. Tootinfruit había robado un volumen de magia de Codswoddle, y resultó en una batalla salvaje de conjuros, haciendo que el decorado se convirtiera en un cuarto actor de la obra. Los muebles cobraban vida y acechaban por todo el escenario; los antepasados de Codwoddle vestidos con trajes amarillos saltaron de un cuadro colgado en la pared y bailaron claqué. Y finalmente Qwandy usó un hechizo para abrir un agujero en el suelo, y el malvado Codswoddle y su ristra de trucos monstruosos desaparecieron en lo que Candy supuso que era la versión abaratiana del infierno. Al final, para deleite de todos, las paredes de la casa se plegaron y se las tragó el mismo agujero infernal, lo cual dejó a Qwandy y a Jingo de pie frente a un telón de fondo con estrellas brillantes, libres por fin. Todo era extrañamente satisfactorio, incluso para Candy, quien sabía que esa versión estaba lejos de la verdad. Cuando la multitud se levantó para ovacionar a los actores que hacían reverencias, se sorprendió a sí misma uniéndose a los aplausos.
Después la cortina de color rojo bajó, y el gentío empezó a dispersarse, hablando con excitación y repitiéndose sus frases favoritas.
—¿Te ha gustado? —le preguntó Malingo a Candy.
—De un modo extraño, sí. Es agradable oír esas risas. Es… —Se detuvo un momento.
—¿Qué pasa? —dijo Malingo.
—Me ha parecido que alguien me llamaba.
—¿Aquí? No, yo…
—¡Allí! Alguien me está llamando. —Miró por encima de la multitud, perpleja.
—Quizá alguno de los actores —dijo Malingo. Se giró hacia el escenario—. Quizás te ha reconocido alguien.
—No. No ha sido uno de los actores —contestó Candy.
—¿Entonces quién?
—Él.
Señaló entre las filas de bancos hacia una figura solitaria cerca de las solapas de la carpa. El hombre era inmediatamente reconocible, aunque solo estuvieran distinguiendo destellos de él entre la multitud que se marchaba. La piel pálida, los ojos hundidos, los motivos en sus mejillas. No había duda de quién era.
Era Otto Houlihan, el Hombre Entrecruzado.