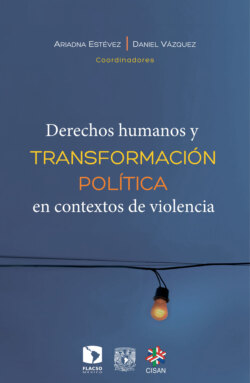Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 10
Introducción. Premisas conceptuales
ОглавлениеLos derechos humanos (dh) son controversiales y para nada autoevidentes. Todo lo contrario a la afirmación que el discurso dominante juridicista (naturalista y/o liberal) ha planteado. Sus pretensiones universalizantes y la generalidad relativamente sin límites de sus contenidos posibles convierten cualquier indagación o conversación acerca de los dh en un conjunto práctico y discursivo prácticamente inabarcable. En la experiencia práctica y teórica del universo actual de los dh se constata lo evidente: hay una ausencia de acuerdo respecto a lo que éstos son en realidad.
Depurando de manera abstracta la discusión acerca de las diversas conceptualizaciones, desde una perspectiva ceñida a la producción teórica y académica contemporánea, se pueden discernir cuatro modelos teóricos principales, siguiendo la sugerencia, entre otros autores, de Marie-Bénédicte Dembour (Dembour, 2006; Dembour et al., 2001). Tales “escuelas” serían: naturalista (ortodoxia tradicional), deliberativa (nueva ortodoxia), protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista).
En términos escuetos y básicos el modelo y/o tipo ideal de la escuela o tendencia naturalista concibe los dh como dados o inherentes; la deliberativa como acordados o socialmente consensuados; la disidente como resultado de las luchas sociales y políticas; en tanto, la contestataria como un hecho de lenguaje, meros discursos referidos a los dh.
Obviamente, tales afirmaciones se contraponen a la idea común respecto de que los dh son universales y obvios, que existen en los individuos por el solo hecho de que son personas humanas. De algún modo, los derechos son autoevidentes, en el sentido de que se derivan de la razón; son racionales en sentido estricto y, por tanto, no son ambiguos ni objeto de controversia. Tal discurso, basado en esa supuesta autoevidencia, suele ser la modalidad de legitimación dominante y la más socorrida por el establishment de los dh.
Con este marco esquemático general, las tesis que aquí se presentan buscan inscribirse en el horizonte de una contribución a una teoría crítica de los dh. Tal discurso crítico, en las condiciones contemporáneas, ha de entenderse como un proceso en construcción (work in progress), una pretensión que habría de combinar elementos teóricos propiamente críticos y orientaciones políticas de emancipación, en correspondencia con las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales del momento histórico.
Son discernibles elementos críticos en las diversas perspectivas teóricas (filosóficas, políticas y jurídicas) que componen el escenario del debate contemporáneo de los dh. Será en el proceso de construcción de una teoría que revise de manera crítica las tendencias típico ideales en curso (representadas genéricamente en las “escuelas” referidas), analice las interconexiones singularizadas que, de hecho, configuran las aportaciones individualizadas de los autores, las que han de constituir la masa crítica de un discurso de los dh en clave deconstructiva.
Conviene, aunque sea sólo de forma indicativa, señalar algunos de los autores más representativos en el mapa de las diferentes tendencias que integran el universo del debate contemporáneo acerca de los dh. Para la escuela naturalista y su concepción de que los dh se basan en la naturaleza misma o, en términos de un ser sobrenatural, se les considera definitivamente como universales en tanto que son parte de la estructura del universo, si bien se les puede traducir de diversas formas. Entre los autores contemporáneos más representativos de la escuela naturalista están Jack Donnelly, si bien con una marcada tendencia consensualista y deliberativa (1994); Alan Gewirth (1996) y, en nuestro medio, destaca la obra de Mauricio Beuchot (2005; 2008).
Por lo que toca a la escuela deliberativa, el basamento de los dh consiste en la construcción de consensos sobre cómo se debe orientar la política de la sociedad; en consecuencia, la universalidad de los dh es potencial y depende de la capacidad que se tenga para ampliar el consenso acerca de ellos. La figura más destacada de esta corriente deliberativa es, sin duda, Jürgen Habermas (1998); en la misma línea destacan Michael Ignattieff (2001), Sally Engle Merry (2009) y, en el ámbito interno, Fernando Salmerón (1998) y León Olivé (1993).
La escuela de protesta o de resistencia en el debate actual de los dh encuentra en Jacques Derrida (2001), Éttienne Balibar (1991), Costas Douzinas (2000), Upendra Baxi (2008) y Neil Stammers (2009) sus mejores representantes; en el medio local destacan los trabajos de Luis Villoro (2007). Para esta escuela, los dh están arraigados a la tradición histórica de las luchas sociales, si bien mantienen un sentido de apertura hacia valores de carácter trascendental (en contraposición al estricto laicismo de la perspectiva deliberativa liberal). Es por ello que consideran universales a los dh en cuanto a su fuente, toda vez que la condición de sufrimiento y la potencial victimización de los sujetos tiene carácter universal.
Por último, la escuela discursiva o disidente sostiene que el fundamento mismo de los dh no es otro que un hecho de lenguaje, la cuestión irrebatible de que en los tiempos contemporáneos se habla mucho acerca de ellos y que tienen un carácter referencial; por supuesto, no atribuyen a los dh ningún carácter de universalidad, de modo que son un elemento táctico sumamente aprovechable puesto que sus contenidos se pueden establecer en forma discrecional. De esa escuela discursiva destacan Alasdair MacIntyre (2001), Makau Mutua (2002), Wendy Brown (2004) y Shannon Speed (2008); en el ámbito local ha reflexionado en términos análogos, entre otros, Cesáreo Morales (2008; 2010).
Un (o el) discurso crítico de los dh como tal no existe, pero importa todavía más precisar que no se trata de producir un discurso alternativo respecto del discurso dominante —y hasta hegemónico— en el mundo institucional y extrainstitucional del movimiento de los dh. El modo de la teoría crítica no consiste en ser alternativo —opcional— a la teoría dominante. La especificidad del discurso crítico radica en la operación y el trabajo negativos respecto a los discursos hegemónicos y/o dominantes.[1]
Por lo anterior es que resulta ineludible y perentorio que la pretensión de conformar un discurso de los dh con perspectiva crítica y aliento emancipatorio ajuste cuentas de modo sistemático con las versiones juridicistas, de corte naturalista y raigambre liberal y/o cristiana, que son las que conforman la perspectiva dominante (bajo diversas modalidades y composiciones) del discurso contemporáneo de los dh. Las exigencias multidisciplinaria, multicultural y de género (que habremos de proponer más adelante) inherentes a la perspectiva crítica no están llamadas a producir un discurso positivo, alternativo al discurso hegemónico. La determinación característica del discurso crítico es su negatividad, su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante.
En ese sentido, es pertinente la reivindicación de lo que es un postulado irrenunciable del discurso crítico: el riguroso cuestionamiento de las propias posiciones filosóficas, sociológicas y políticas, así como de las relaciones entre ellas; aquí se sostiene que el proyecto y el discurso de los dh han de someterse sistemáticamente a tales prácticas autocorrectivas (autocríticas).
Además, y en consonancia con otro de los principios operativos básicos del discurso crítico, los dh son entendidos en forma radical como un fenómeno histórico. En tanto que conjunto multidimensional de prácticas humanas y sus correspondientes saberes e ideologías, el movimiento de los dh se encuentra especificado históricamente; los factores históricos y las condiciones sociales, políticas y culturales conforman variables indispensables para comprender y explicar su desarrollo previo y su caracterización actual.
La adopción de una perspectiva modulada por la tradición de la teoría crítica supone asumir dos premisas metodológicas fundamentales respecto del concepto dh. Por un lado, los dh son considerados como movimiento social, político e intelectual así como (su) teoría propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de la historia, consiste en su carácter emancipatorio (resistencia al abuso de poder, reivindicación de libertades y derechos, regulaciones garantistas por parte del Estado); su sustrato político indeleble y más profundo —condición de toda libertad— es la exigencia de reconocimiento y, por tanto, la afirmación de la igualdad.
Cabría el entendimiento de los dh como movimiento, si bien no como uno social clásico, y ni siquiera uno social de nuevo tipo. Convendría pensar el movimiento de los dh a la manera metafórica de lo que Maffesoli (2004) reivindica como una comunidad imaginada (Anderson, 1993), en el que se incluiría el conjunto de tradiciones, prácticas, principios, herramientas jurídicas, valores y simbología que conforman la tradición histórica, filosófica, ética, jurídica y cultural de los individuos y los colectivos identificados con su reivindicación y defensa.
Los dh son simultáneamente proyecto práctico y discurso teórico (lejos de ser sólo derechos). En ellos se integra una multiplicidad de prácticas sociales que se despliegan en diversas dimensiones y se configuran en variados repertorios estratégicos y tácticos.[2] Su intencionaldad o sentido buscan teórica y prácticamente la instauración de acontecimientos. Acontecimientos en sentido político fuerte, es decir, irrupción de exigencias de reconocimiento, resistencias o impulsos emancipadores que modifican las correlaciones de fuerza y dominio prevalecientes (Badiou, 1999); por tanto, acontecimientos instituyentes de nuevas relaciones o modificadas correlaciones de poder. Esta determinación de su carácter político, en sentido estricto, fundacional (diferenciado de la política instituida), les imprime su sentido instituyente y, en la dimensión propiamente jurídica, los conforma como práctica seminal; los dh como la afirmación del derecho a tener derechos, en la formulación de Hannah Arendt (1982: 379-382).
El presente artículo, construido mediante la formulación de tesis, busca, amén de acentuar con esa modalidad su intencionalidad heurística, comulgar con las formas precursoras e iniciales —fragmentos y no sistemas— de montaje o collage típicas del discurso de la teoría crítica.[3] Con estos modos se pretende una reverberación del hecho de que, si bien ha habido importantes intervenciones críticas en el trayecto histórico de los dh, no se ha propuesto una reconsideración de ese proyecto humanístico bajo explícitas premisas críticas y, mucho menos, articulada con los presupuestos teóricos de una concepción radicalmente diferente a las tradiciones cristiano-liberales de los dh (al menos de 1948 a la fecha).
Se trata, en estas tesis —teoremas poco argumentados— de un ejercicio de integración de perspectivas y aspectos críticos presentes en las discusiones actuales respecto de los dh, de ensayar una articulación de la fragmentación discursiva de elementos teóricos (y prácticos) con potencial negativo o deconstructivo. Es un esfuerzo de reordenar el discurso en virtud del nuevo y agudizado desorden contemporáneo de las cosas; ordenamiento de fragmentos relativamente dispersos como dispositivos, líneas de salida o de fuga para un desarrollo crítico del discurso y el movimiento de los dh.
El presente texto se inscribe y, al mismo tiempo, quiere ser expresión de las tensiones a las que el movimiento contemporáneo de los dh se enfrenta. Una formulación común al esfuerzo colectivo de este libro consiste en la cuestión de si los dh son instrumentos aptos para las transformaciones político-sociales. La pregunta es pertinente puesto que los dh ya no se pueden considerar unilateralmente como movimiento de protesta (resistencia y emancipación); no sólo como límite normativo de la acción estatal, sino que se han transformado como un discurso y proyecto práctico susceptible de conformarse como parte y momento del ámbito estatal y, por tanto, de materializarase en políticas públicas gubernamentales.
Esta tensión básica puede entenderse como matriz de muchas de las paradojas contemporáneas que enfrenta el discurso de los dh. Lo anterior, en consecuencia, requiere de una serie de esfuerzos para desarrollar críticamente un discurso capaz de responder a las exigencias contemporáneas de la globalización y sus antinomias.
Proponer un orden de articulación sobre la base de esos aspectos fragmentarios mediante un cambio de lugar, una mudanza de punto de vista, a saber: ya no la idea unitaria y positiva del curso práctico y teórico de los dh, sino desde sus paradojas, su crisis y aporías (Douzinas, 2000; 2007); ya no desde las versiones ortodoxas y tradicionales, dominantes en el quehacer y el pensamiento de los dh —institucionalizados o no— y sus defensores y/o promotores: tal quisiera ser la contribución de este texto —estas tesis— a una teoría y una práctica de pretensiones críticas de los dh.