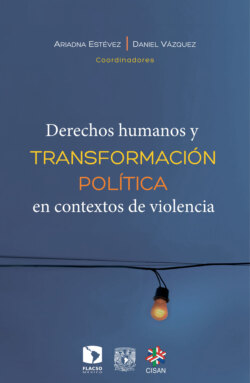Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 19
Tesis 9. De los derechos humanos y la lucha por el reconocimiento
ОглавлениеEs cierto que se hace y se puede hacer política con los dh, se les puede instrumentalizar y utilizar para objetivos ajenos, políticamente correctos o impresentables, al servicio de los de arriba o los de abajo, por el mantenimiento del statu quo o su modificación, igualitarios o para agudizar las desigualdades. No obstante, esas instrumentalizaciones políticas no eliminan el sentido político inmanente propio de los dh.
Ese sustrato, lo intrísecamente político del proyecto y el discurso de los dh, radica en que lo específico y común de esas múltiples prácticas de resistencia, reclamo, imposición y emplazamiento de actos, hechos o acontecimientos de tensión de la correlación de fuerzas conlleva e implica exigencias de reconocimiento. Ese carácter consiste en emplazar relaciones de poder en términos de reconocimiento, de lucha por el reconocimiento; en otras palabras, instaurar acontecimientos políticos. Tal es lo que define lo esencialmente político de los dh.[8]
Al resistir (decir: “¡no!, ¡basta!, ¡así no!, ¡no más!”), los individuos y grupos se oponen al abuso de poder, pero también reivindican, emplazan, estatuyen una exigencia de reconocimiento respecto del otro, del que violenta, abusa, explota… ¿Reconocimiento de qué? De la dignidad…, responde el discurso de los dh; de la alteridad —en pie de igualdad—, en virtud de ser sujetos libres. Los sujetos enhiestos (víctimas puestas de pie) reivindican emancipación, libertades —derechos—, regulaciones, garantías (de cara al Estado); se plantan libremente, con valor, desafiantes… con dignidad, se dice. Dignidad que es discernible, constatable y afirmable sólo por vía negativa. Ante su denegación, el abuso y las violencias que la vulneran; ante la negación de libertades y la desigualación de los iguales, esas promesas incumplidas de la Ilustración moderna,[9] de las que se nutre el imaginario conceptual y político del movimiento (comunidad imaginada) de los dh.
Desde esa radicalidad, relativa al carácter político intrínseco de los dh, es que resulta adecuado suponer que las víctimas estarían en posibilidad de sobreponerse al politicismo inherente en cómo las califican y en su autodesignación; asimismo, podrían coadyuvar al diseño e instrumentación de una política, entendida como disciplina ante las consecuencias del acontecimiento, una política victimológica en clave de dh.
La noción crítica de víctima, en tanto que elemento apto para coadyuvar a una fundamentación ética de los dh, asume un papel trascendente en la lucha de sujetos que reivindican aspectos no reconocidos de su identidad —por la vía de la conciencia de haber sufrido una injusticia. Es a partir de ese momento que la víctima, al igual que los maltratados, excluidos o despreciados (diversos grupos victimizados que han experimentado formas de negación del reconocimiento), no sólo sufren el menosprecio de su condición, sino que pueden descubrir que este menosprecio en sí mismo puede generar sentimientos, emociones y el impulso moral que motivan e impelen comportamientos y acciones (prácticas) para devenir en sujetos activos de luchas por el reconocimiento.
Situar el concepto de reconocimiento, con su potencial carácter crítico, deconstructivo, en la construcción de un concepto crítico de víctima (complejo, abierto, dinámico, funcional), significa asumir la centralidad del conflicto bajo un entendimiento de su función positiva (creativa) de integración social, a condición de que se le deje de ver de un modo limitado y negativo, como ha sido el caso desde la perspectiva teórica dominante. Las luchas de reconocimiento, históricamente, han generado la institucionalización de ciertas prácticas sociales que evidencian el pasaje de un estadio moral a otro más avanzado —un aumento de la sensibilidad moral, señala Honneth (2010: 37).
La lucha de los grupos sociales por alcanzar formas cada vez más amplias de reconocimiento social se convierte, muta en una fuerza estructurante del desarrollo moral de la sociedad. Ése ha sido el sentido humanista del movimiento y la teoría de los dh; toca a su reformulación crítica insistir en la articulación de la noción —yaciente— de víctima con un proyecto —enhiesto— de resistencia y emancipación.
Así, en dicha perspectiva, la lucha social no puede explicarse sólo como resultado de un conflicto entre intereses materiales en oposición sino también como consecuencia de los sentimientos morales de injusticia; una gramática moral de los conflictos sociales (Honneth, 1995). La víctima, cuya visibilidad es posible a través del sufrimiento, se constituye primordialmente en esa imagen inicial de injusticia; no debiera permanecer en la queja sino levantarse para la proclama. (¿Son los dh el revulsivo de esa metamorfosis?).