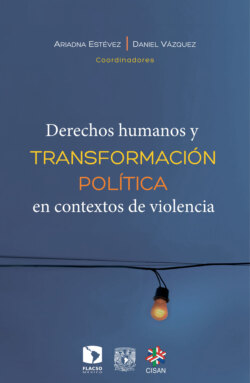Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 5
Introducción. Los derechos humanos: ¿una herramienta útil para la transformación política?
ОглавлениеLos derechos humanos (dh) son múltiples expresiones de distintos fenómenos político-sociales. Sin duda alguna son normas y, como tales, han sido esencialmente abordados desde el derecho a partir del desarrollo del derecho internacional de los dh. Sin embargo, no sólo son normas, son también relaciones de poder que se construyen de diferentes maneras y en distintos ámbitos que involucran a actores como gobiernos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y personas específicas. Los dh también son discursos; de hecho, no hay sólo un tipo, sino varios y muy diversos, con diferentes modalidades y objetivos. Más aún, cuando éstos son performativos, los dh construyen identidades.
Sin embargo, no basta con el derecho para explicarlos, se requiere de otras ramas —las ciencias exactas, la sociología y la antropología política— para entenderlos como relaciones de poder y como discursos. Asimismo, se necesita de la sociología jurídica para observar algún matiz especializado de este tipo de relaciones; o del estudio de las relaciones internacionales para comprender las interacciones de poder entre Estados y/o con organismos internacionales. El punto que hay que destacar es que los dh son claramente un fenómeno multidimensional que requiere de diversas aproximaciones.[1]
En este libro se da prioridad a la perspectiva de los dh desde las ciencias sociales. Por ende, se trata de una mirada situada en contextos específicos, en particular en contextos de violencia. Reflexionamos en torno a la capacidad y límites de los dh para generar procesos de transformación política en el marco de lo que sucede especialmente en México (aunque hay un texto que aborda el caso de Colombia y tres más que ofrecen una mirada de corte teórico) a partir de lo que sucede al inicio del siglo xxi. Es importante situar y contextualizar el tiempo y espacio de nuestra reflexión para que el lector pueda comprender en su totalidad las posibilidades y límites que encontramos.
Luego de la caída del muro de Berlín en 1989 —y con él, de todo el bloque socialista—, se conformó un triunvirato integrado por el libre mercado, la democracia y los dh; es decir, a partir de ese momento, la construcción política, el sentido político común en la construcción de legitimidad estatal se configuró —al menos— por estos tres elementos. Por supuesto, no se trataba de cualquier idea de democracia, sino de una muy específica: la liberal-representativa (Gargarella, 1995; 1996; 2006; 2010). Tampoco se trataba de cualquier discurso de dh (hay varios), sino de uno liberal-juridicista que pronto se convirtió en el hegemónico (Soriano, 2003; Menke y Pollman, 2010; Hunt, 2009).
No se está dando por hecho que no existen tensiones entre estos tres conceptos; por supuesto que las hay, como se hizo evidente en los conflictos entre la conformación del libre mercado mediante las reformas estructurales (especialmente las de primera generación) en las décadas de los años ochenta y noventa en América Latina y los derechos económicos, sociales y culturales (Caliari, 2009; Estévez 2006; 2008). También las hubo en el funcionamiento de la democracia liberal-representativa, con un matiz cada vez más conservador, después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, bajo una mirada específica a la política de seguridad que era contraria a una seguridad humana o ciudadana (Gómez, 2007; cidh, 2009; onu, 1999; 2001; Gutiérrez et al., 2011). Lo que queremos hacer evidente es que esos tres elementos crearon el sentido político común que construyó la idea de época dominante durante una parte de la década de los ochenta, toda la década de los noventa y —con algunos problemas que pueden identificarse en procesos como la vuelta a la izquierda en América Latina y la serie de crisis económicas de las cuales la principal es la iniciada en el 2008 a nivel mundial, y cuyas repercusiones aún están entre nosotros— durante la primera década del siglo xxi (Vázquez y Aibar, 2013; 2009; 2008; Aibar, 2007).
En la medida en que se configuró el sentido político común, ocurrió un aspecto central en el discurso de los dh. Por un lado, éste fue recuperado por los propios Estados como parte de su quehacer político. Esto se puede considerar una victoria del movimiento de dh, como ha sucedido con otros discursos —probablemente el de género es el más evidente, aunque también el de la democracia—. Así, se convirtió en un discurso victorioso. Los dh ya no son sólo el discurso de protesta para limitar la acción estatal; el discurso entró a la esfera gubernamental para ser institucionalizado y administrado desde el gobierno mismo. No es casualidad que en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 —en medio del auge de la conformación de este triunvirato triunfante— se hayan establecido dos figuras relevantes para los dh: las políticas públicas con perspectiva de dh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), que nace entonces y tiene como una de sus principales misiones el desarrollo de estrategias para hacer de los dh indicadores, políticas y presupuestos públicos (Vázquez y Delaplace, 2011). De esta forma, el discurso se tensa entre erigirse como una oposición a los excesos del Estado y, al mismo tiempo, un quehacer gubernamental.
Por otro lado, la izquierda se quedó sin discurso desde el marxismo, desde el socialismo (Przeworski, 1998; González Casanova, 1990; 1995; Roitman, 1995), y encontró en los dh un nuevo refugio. Así, parte de la izquierda social más identificada con el pensamiento marxista comenzó a trabajar en México en torno a la protección y garantía de los dh, ya sea desde organizaciones no gubernamentales (ong) —especialmente dedicadas a trabajar en contra de las violaciones sistemáticas de dh por megaproyectos (mineros, hidroélectricas o de energía eólica); aquéllas relacionadas con derechos laborales, y las que desarrollan la defensa de los derechos de los migrantes (lo cual no es casualidad: estas aristas son las que permiten ver las pautas del modelo de reproducción del capital, que incluyen tanto el neoextractivismo como la acumulación por despojo)—, o las que trabajan con especial énfasis en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se comenzó a buscar que el discurso de dh sirviera como herramienta para generar procesos que se consideraba tenían cierto potencial anticapitalista.
La tensión relevante en torno al discurso de dh a partir de este triunvirato postsocialista es que, por un lado, lo matiza, pues éste, que al mismo tiempo se veía como una limitación estatal y se convertía en un quehacer gubernamental, se radicaliza con la pretensión de conformar un nuevo espacio con potencial anticapitalista. Ésta es la tensión que en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos desarrollamos y discutimos durante los últimos tres años: ¿tiene el discurso de dh potencial transformador?, ¿los dh son una herramienta útil para el cambio político-social? Donde esta transformación supone la capacidad del discurso de relevar una situación asimétrica de poder en la cual perduran procesos estructurales de dominación y, en su caso, de generar (o al menos de echar a andar con cierta posibilidad de éxito) mecanismos de modificación de esa situación asimétrica y ese proceso estructural de dominación. Esto no supone necesariamente acciones disruptivas violentas (como sería una revuelta o una revolución) ni completamente externas a las lógicas institucionales-legales. Como se afirma en el texto de Jairo Antonio López (incluido en este volumen): “que una acción no sea violenta no quiere decir que no tenga un carácter contencioso, de oposición y presión al statu quo institucional y político, y que no represente demandas de envergadura, que de ser aceptadas, afectarían los intereses centrales del gobierno y los actores políticos y económicos de la coalición de gobierno”. De hecho, varios de los textos que conforman este libro apelan a la posibilidad de movilización sociolegal como se observa en los de Jorge Peláez, Jairo Antonio López, Alejandro Anaya, Silvia Dutrénit y Karina Ansolabehere.
Esta reflexión se dio en un contexto muy específico: esencialmente México en los momentos más duros de la guerra contra el narcotráfico y, en menor medida —tanto por la comparación obligada como por la pertenencia nacional de los miembros del seminario— en Colombia en estos mismos años. En ambos casos, se trata de dos países alineados a la política de seguridad de Estados Unidos ante el rompimiento del pensamiento único neoliberal en América Latina a partir del vuelco a la izquierda en —al menos, y de forma muy artificial— dos Américas: una que parte de Estados Unidos, pasa por México, el grueso de Centroamérica, Colombia y aterriza en Chile; la otra, que parte de Cuba y va por Venezuela, Bolivia y Ecuador y llega a Argentina (con casos intermedios aunque más cercanos a este segundo bloque, como Brasil y Uruguay) (Vázquez y Aibar, 2013; Aibar y Vázquez, 2009; 2008; Aibar, 2007).
Así, uno de los aspectos centrales que conforman el contexto del análisis que realizamos se puede sintetizar en una palabra: la violencia o, mejor aún, los distintos tipos de violencia.[2] Ya sea la violencia más inmediata y abierta que supuso la guerra contra el narcotráfico en México y contra la “narcoguerrilla” en Colombia, cuyas repercusiones se hacen sentir en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales. U otras formas de violencia como la que proviene de lógicas estructurales inherentes al modelo de reproducción del capital, donde el conflicto proviene de la tensión relatada líneas arriba entre el libre mercado y los dh: la violencia neoliberal. Este tipo de violencia supone la serie de privaciones y violaciones a los derechos económicos y sociales debido a las pautas de concentración de la riqueza del modelo económico provenientes de la crisis económica y el desmantelamiento del Estado populista desarrollado en América Latina, aspecto que se encuentra en varios artículos de este libro, especialmente en los desarrollados por Amarela Varela, Ariadna Estévez, Mariana Celorio y, en menor medida, por Jorge Peláez y Jairo Antonio López.
Sin embargo, un punto central es que no se trata de dos procesos políticos desconectados (la violencia proveniente de la política de seguridad y la violencia neoliberal), sino que conforman un mismo proceso político de la exclusión que supone un cada vez mayor cierre del sistema político (lo cual se hace evidente al momento de escribir estas líneas, con el actual debate en torno a la criminalización de la protesta) y económico con un desplazamiento, exclusión y marginación del grueso de la población. Esto nos lo recuerdan los textos de Ariadna Estévez, Mariana Celorio y Alán Arias.
El análisis del contexto en medio del cual se piensa la capacidad transformativa de los dh supuso hacer algunas otras reflexiones en las diversas discusiones que realizamos durante los tres años que trabajamos este volumen. Una reflexión pasó por la dispersión de la violencia: el hecho de que el actor que ejerce violencia (política y económica) en el siglo xxi ya no es esencialmente el Estado. Por el contrario, ahora se trata de múltiples actores que difícilmente podrían considerarse gubernamentales (aunque en ciertas teorías en donde el Estado es mucho más que los gobiernos, por supuesto que estos actores son parte del orden estatal, como en la hegemonía de Gramsci, la idea de élite de Mills o la idea de Estado de Lechner). Sin duda, los ejemplos más claros son las grandes empresas transnacionales —en particular las que se dedican a los megaproyectos que violentan sistemáticamente derechos—, y el crimen organizado; a éste dedicamos mucho más espacio en el libro.
El haber discutido en torno a la dispersión de la violencia y la multiplicación de actores y violaciones a los dh automáticamente nos llevó a otros dos puntos: los límites del discurso de dh pensado como un registro Estadocéntrico y el problema de la artificial distinción entre lo público y lo privado cuando la violencia transgrede ambas esferas. Si el discurso de dh pretende ser una herramienta útil para comprender la violencia del siglo xxi, va a tener que modificar su matriz Estadocéntrica para lograr captar las actuales transgresiones en materia de dh. Sin duda, hay ya toda una discusión en torno a esto a partir de la relación horizontal en materia de dh, en donde las relaciones profundamente asimétricas de poder que constituyen contextos sistemáticos de opresión o de subordinación son las que permiten evidenciar con más facilidad estas relaciones horizontales en materia de dh. De la mano del desarrollo de las teorías de género, probablemente la perspectiva del derecho a la no discriminación es la que más ha andado este camino. En el libro, en la medida en que el contexto de violencia del crimen organizado cruza todos los textos, la discusión en relación con los límites de la matriz Estadocéntrica se encuentra tras bambalinas.
Por otro lado, las relaciones horizontales y las transgresiones que involucran al cuerpo mismo nos hablan de los límites para pensar en la distinción entre lo público y lo privado. Aquí tampoco hay algo necesariamente nuevo; ya las teorías de género (con el clásico “lo íntimo también es político” lo han hecho evidente) se han encargado de desmitificar esta distinción propia del liberalismo. En el libro, esta desmitificación de la división público/privado queda manifiesta en los textos de Ariadna Estévez, en donde el capitalismo gore y la necropolítica no dejan lugar a dudas de que las formas actuales de violación a los dh hacen inoperable la relación público/privado. Esta reflexión también se encuentra en las tesis que Alán Arias nos propone, al inicio de este volumen.
Finalmente, el último punto que conformó el contexto de las discusiones en la formulación del libro, y que deviene de los anteriores, es si hoy estamos frente a la erosión y/o crisis del Estado y, en su caso, de qué tipo de crisis estamos hablando. Las discusiones sobre si estamos efectivamente en una crisis estatal, en un Estado inexistente, fallido, corrupto, con amplias zonas marrones o simplemente en una conformación estatal distinta a la europea con particularidades que lo distinguen son demasiado amplias como para abordarlas en este espacio.[3] En cambio, lo que nos interesa que esté en mente de nuestros lectores es que la idea de “crisis” proveniente de todos los malestares mencionados fue otro de los elementos que conformó el contexto de nuestras reflexiones, sin pretender señalar las características y causas específicas de dicha crisis, o poner en duda si se trata de una crisis o en realidad ésta es la forma institucional que tomaron los Estados latinoamericanos.
La pregunta que nos hacemos —reiteramos— es ¿los dh son una herramienta útil para la transformación política?, y reflexionamos en torno a las posibles respuestas a esta pregunta a partir de las distintas tensiones y límites del discurso de dh. Un primer punto de acuerdo es que la respuesta nunca es total, ni un sí ni un no rotundos; por el contrario, todos los autores nos encontramos en los claroscuros. Tal vez, la principal diferencia es que mientras algunos consideramos que tienen algún potencial transformador, otros creen que ese potencial está cada vez más disminuido frente al despliegue actual de la violencia propia de los sistemas político y económico. Ésa es la principal división del libro que se observa en el índice.
Una idea que se mantiene en todos los artículos del libro es esta tensión entre una posible función emancipadora y una función de dominación; nada nuevo en la conformación para pensar la política (Oakeshott, 1998; O’Donnell, 2004). Es vieja la idea de que el Estado se encuentra sumido en una tensión estructural. Por un lado, el aparato estatal es, sin duda, un instrumento de dominación (y en el peor de los casos, de opresión) con grados diversos, dependiendo del fenómeno específico que se observe (fuerza, influencia, dominación, hegemonía). Esta faz de represión, dominación y/o hegemonía se hace evidente en el libro en figuras como el Estado nacional de competencia, la desmovilización social, el capitalismo gore o la necropolítica. Se trata de conceptos que funcionan como sintomatología de que el espacio para los dh es cada vez más reducido.
Sin embargo, el Estado es al mismo tiempo una promesa no inocua de bienestar que fundamenta su legitimidad política. Esta promesa se observa en aspectos como los marcos de oportunidad abiertos y utilizados exitosamente por el movimiento de dh que interesan a Jorge Peláez y que Jairo Antonio López analiza en el caso colombiano y Silvia Dutrénit en los procesos seguidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se observa también en las tendencias de la acción política de organismos internacionales como las representaciones locales de la oacnudh que trabaja Karina Ansolabehere. O en la pretensión de crear un discurso práctico de dh que genere influencia en las decisiones políticas vinculantes, como lo analizan tanto Alejandro Anaya como Daniel Vázquez y Nacori López.
Ésta es la tensión estructural en la que se encuentra el Estado: relación de dominación y promesa de bienestar (Oakeshott, 1998; O’Donnell, 2004). Tensiones como éstas podemos observarlas en procesos gubernamentales; tal vez uno de los más evidentes fue la reforma constitucional en materia penal del 2008 en México que, por un lado, generó un marco de excepción penal al amparo de la organización delictuosa, con el arraigo como una de las principales figuras violatorias de los dh y, al mismo tiempo, estableció un nuevo andamiaje en materia penal para mejorar los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso. Decimos líneas arriba que la identificación de esta tensión estructural no es novedosa en el estudio político; lo novedoso es la discusión en torno al papel y posibilidad de los dh en medio de esas tensiones. De aquí que la pregunta que nos formulamos tenga sentido: ¿los dh son una herramienta útil para la transformación política?
Hay dos puntos más que es relevante destacar. Dos aspectos que consideramos que han quedado claros y que unifican el libro son: todos los autores analizamos la capacidad transformadora de los dh en contextos de violencia, y todos también consideramos que es un tema de claroscuros y no de un sí o un no rotundos (aunque con diferencias en torno a la potencialidad del discurso de dh para realizar estas transformaciones en el actual contexto de violencia). Además, todos los autores consideramos que los dh son un discurso y que hay más de un discurso de dh. Por eso pueden entenderse las tensiones analizadas líneas arriba. Por ejemplo, uno es el discurso de dh que usó George Bush para invadir países como Afganistán e Irán; otro es el que utilizan gobiernos como el de Evo Morales y Rafael Correas para pensar la libertad de expresión (Serrano y Vázquez, 2013); otro distinto será el discurso de dh que se construye desde el movimiento de dh para defender el derecho a la protesta. Así, hay más de un discurso de dh: hay discursos provenientes del movimiento de dh que analizan Jorge Peláez, Jairo Antonio López y Daniel Vázquez con Nacori López. Muy cerca de esta idea movimientista pero pensando en un auditorio específico es el discurso que propone Alejandro Anaya para generar empatía con la defensa de derechos frente a la guerra contra el narcotráfico (Rorty, 1993). Distinto es el discurso de dh que, desde una lógica institucional, Karina Ansolabehere reconstruye por medio del análisis de comunicados de la oacnudh o Silvia Dutrénit a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, finalmente, otro es el registro discursivo que se encuentra presente en los artículos de Ariadna Estévez, Amarela Varela y Mariana Celorio, quienes miran los límites de la expresión institucional-gubernamental-hegemónica de los dh.
Además de la aceptación de la existencia y funcionamiento de diversos registros discursivos en materia de dh, el otro aspecto que unificó nuestra reflexión deriva de las consecuencias de la institucionalización (en donde la institución está mucho más relacionada en términos de gubernamentalización y legalización) (Avaro y Vázquez, 2008) de los dh. En particular, reflexionamos en torno a si este proceso de institucionalización de los dh ¿es una ayuda o es un problema en la transformación social? Ya líneas arriba explicamos cómo —debido al triunvirato triunfante— los dh se convirtieron también en un discurso del cual se apropió el Estado. ¿Esto es un marco de oportunidad para el movimiento de dh, o han dejado al movimiento sin discurso? La respuesta a esta pregunta no es unívoca. Mientras que en los textos de Jorge Peláez, Jairo Antonio López, Karina Ansolabehere, Silvia Dutrénit y Alejandro Anaya se mira un mayor marco de oportunidad, en los de Ariadna Estévez, Amarela Varela y Mariana Celorio destaca una cada vez menor posibilidad de acción del movimiento de dh dentro de su institucionalización.
En buena parte, esta discusión pasa por el proceso de tecnificación del discurso de dh, tanto por medio de la juridificación como a través de la perspectiva de dh en la construcción de políticas y presupuestos públicos. Una tercera forma de tecnificación es la formulación de indicadores en materia de dh que nos permitan generar índices para conocer cuál es la condición en la que se encuentran estos derechos; el objetivo: tomar decisiones políticas basadas en la evidencia (aspecto básico de la nueva gestión pública). En la medida en que los dh se convirtieron en quehacer gubernamental, las instituciones propias de este quehacer también han sido (o están intentando ser) colonizadas por los dh. De ello nos hablan la reforma constitucional en materia de dh del 2011, pero desde tiempo atrás elementos como los diversos programas nacionales de dh de 1998, 2004, 2008 y 2014; y los múltiples intentos de diagnósticos y programas locales de dh (probablemente el más conocido, el del 2008 en el Distrito Federal). Sin embargo, también forman parte de esta profesionalización-tecnificación del discurso de dh aspectos como el acompañamiento que diversas ong —como los centros de dh Tlachinollan, Miguel Agustín Pro o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos— hacen de causas jurídicas a nivel nacional e internacional, tanto de personas como de comunidades.
En suma, los elementos transversales que dieron unidad a nuestras reflexiones y que dan unidad al texto son:
1.La conformación de un contexto común, integrado por diversos tipos de violencia que se encuentran interconectados; la dispersión de la violencia que ahora es ejecutada por actores no estatales; la puesta en duda (o al menos los límites) de la matriz Estadocéntrica del discurso de dh, y, con ella, de la división entre lo público y lo privado. Finalmente, la impresión de que todos estos elementos nos hablan de una crisis, sin que se pretenda especificar sus causas y características, sino como una sintomatología generalizada proveniente de la relación violencia-dh.
2.Pensar los dh no como derecho positivo, sino como un discurso. Más aún, aceptar que hay más de un registro discursivo de dh.
3.En la medida en que los dh son discursos, nos alejamos de los estudios hegemónicos y juridificantes de los derechos. Para nosotros, los dh son una práctica social.
4.La delimitación del análisis a partir de dos aspectos: las tensiones entre las cuales se encuentra el discurso de dh, en especial la tensión estructural del Estado entre mecanismo de dominación y promesa de bienestar. A partir de estas tensiones, las limitaciones propias de los discursos de dh.
5.La identificación de procesos de tecnificación-profesionalización del discurso de dh que forma parte de su institucionalización (gubernamental). En particular, pensar las consecuencias de esta institucionalización y, en su caso, en las oportunidades y límites que se abren en este proceso para hacer de los dh una herramienta útil en la transformación político-social.
Probablemente, el último elemento que nos unifica de forma transversal es que en ninguno de los artículos que integra el libro hay una mirada ingenua de los dh. Partimos de saber que los derechos se presentan como demandas en medio de relaciones asimétricas de poder, por lo que tienen posibilidades limitadas. De ahí que ninguno de nosotros conteste automática y directamente que el discurso de dh tiene —en sí mismo— capacidades transformativas. Por el contrario, lo que interesa comenzar a analizar es cuándo esta potencialidad se hace realidad. Por eso, no es casualidad que el primer texto son las tesis que nos propone Alán Arias para contribuir a la formación de una teoría crítica de los dh. Como explica el propio autor: “La víctima, cuya visibilidad es posible a través del sufrimiento, se constituye primordialmente en esa imagen inicial de injusticia; no debiera permanecer en la queja sino levantarse para la proclama (¿son los dh el revulsivo de esa metamorfosis?)”.
* * *
El libro inicia con las ocho tesis que Alán Arias nos propone para pensar y construir hoy una teoría crítica de los dh. Alán identifica cuatro escuelas de análisis de los dh: naturalista (ortodoxia tradicional); deliberativa (nueva ortodoxia); protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista). Frente a estas escuelas, el autor observa que la determinación característica del discurso crítico es su negatividad, su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante. En la conformación de la teoría crítica de los dh, éstos son considerados como movimiento social, político e intelectual, así como (su) teoría propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de la historia, consiste en su carácter emancipatorio. Bajo estos criterios, los dh son simultáneamente proyecto práctico y discurso teórico (lejos de ser sólo derechos).
En su artículo, Jorge Peláez nos propone un marco analítico para pensar los movimientos sociolegales. No es casualidad; el autor está interesado en mirar las posibilidades y límites de la capacidad transformativa del discurso de dh en su práctica más común: como derechos frente a los tribunales. Sin embargo, se trata de la presentación disruptiva de una demanda política en un marco que rebasa al campo jurídico. Incluso dentro del sistema legal, el autor piensa los derechos como campos en disputa a partir de dos fuerzas en la construcción del marco jurídico: las nuevas pautas de explotación neoliberal y el discurso de derechos impulsado desde abajo. Así, con un uso especialmente centrado en la teoría de los marcos de oportunidad desarrollado por Charles Tilly y Sidney Tarrow —aunque sin dejar de lado la relevancia de la conformación identitaria en la movilización—, Peláez nos propone ciertas pautas para pensar el análisis del uso del derecho por medio del repertorio de los movimientos sociales y el repertorio legal, lo que supone poner en acción los derechos para generar tanto mecanismos de accountability societales como horizontales.
En esta misma línea, Jairo Antonio López analiza la forma en que los dh se posicionaron como un importante repertorio de contienda política en Colombia, específicamente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). En particular, López desarrolla dos distintas contiendas que se dieron en el ámbito de los derechos en ese periodo: la oposición a la guerra, la cual se materializó en una confrontación con la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe y el cuestionado proceso de desmovilización paramilitar; y la oposición a los procesos de apertura y profundización neoliberal, la cual se materializó en una campaña transnacional contra la violencia antisindical y de denuncia del poco compromiso del gobierno con los derechos civiles y laborales de los trabajadores colombianos. La contienda se enmarca en la relación nacional/internacional y jurídica/política, relación en la que las ong lograron encontrar escenarios adecuados de presión y reclamación basados en los diversos repertorios históricamente instituidos. Dos son los hallazgos relevantes de este texto: por un lado, la paradoja de la institucionalización y la estructura interna de movilización dado que, en medio de una confrontación intensa en la que la movilización social fue perseguida en todo el país y la reivindicación por los dh por medio de plantones y protestas colectivas tuvo altos costos en medio de la guerra, la profesionalización generó los principales efectos. Por otro, el mayor éxito del discurso de dh en torno a la oposición a la guerra que contra los procesos de apertura y profundización neoliberal.
En el cuarto artículo, Alejandro Anaya nos propone varias estrategias que el movimiento de dh puede utilizar para presentar los procesos que se dan en el marco de la guerra contra el narcotráfico. El objetivo: convencer a audiencias más amplias de que estamos ante un problema grave de violación a los dh que merece la solidaridad de diversos actores a nivel internacional. Explica Anaya que, siguiendo la idea de “obligaciones en diagonal”, se podría enfatizar que el Estado mexicano no ha logrado implementar una política de seguridad que proteja a las personas de las agresiones masivas y sistemáticas perpetradas por terceros y que, por lo tanto, ha fallado en su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad física en el país. Este argumento se podría complementar subrayando el papel de la impunidad: el Estado mexicano también ha fallado en su obligación de proporcionar acceso al derecho a la justicia a las víctimas de la violencia, incumpliendo en sus obligaciones internacionales en la materia. De esta manera, se podría argumentar que tanto desde una perspectiva de “obligaciones en diagonal” como una de obligaciones directas, la situación se caracteriza por la violación masiva y sistemática de los dh.
Por su parte, Karina Ansolabehere se pregunta: ¿cómo incidió un contexto de violencia y de aumento de la presión internacional en la actuación de la representación en México de la oacnudh durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012? En particular, Ansolabehere observa dos posibilidades: optar por un comportamiento autorrestrictivo que asegure su relación tersa con el Estado, en el marco del cual está trabajando; o tener una posición más antagónica a partir de los cambios en el contexto internacional e interno, donde la mayor pérdida de reputación del Estado y de la resistencia de éste a ajustar su comportamiento según estándares de dh estarían asociados con un aumento de los señalamientos de la Oficina. Ansolabehere encuentra que la actuación del representante en México de la oacnudh se modifica a partir de cambios en el contexto político internacional conformados por tres elementos: el aumento de la violencia, de las violaciones a los dh y de la presión internacional en contra del Estado mexicano. Cuando aumenta el registro de violaciones de los dh, así como la presión internacional relativa al tema, la oacnudh hace más claros sus señalamientos a los problemas de actuación del Estado. Dentro del repertorio que este organismo internacional utiliza encontramos mucha similitud con el de las ong de dh: nombrar, culpar y avergonzar, reclamar verdad, justicia y reparación de los daños a las víctimas e incidir en políticas públicas, a partir de la información presentada por las mismas víctimas, de las visitas de los relatores o de los informes sombra realizados por las organizaciones de la sociedad civil.
En su texto, Silvia Dutrénit analiza la forma en que México y Uruguay dieron seguimiento a las sentencias Radilla (2009) y Gelman (2011) dictadas en contra de cada uno de esos países. Si bien Dutrénit tiene como punto de partida que, en general, en América Latina no se ha cumplido cabalmente con los compromisos internacionales asumidos en el ámbito de los dh, hay peculiaridades locales que permiten entender los distintos devenires de dichas resoluciones. Como menciona la autora en el texto, la peculiaridad de la historia política y de los actores involucrados en cada una de las realidades, mexicana y uruguaya, imponen formas de acatamiento y repercusión públicas muy contrastantes. Asimismo y pese a ello, se sostiene que en los dos prevalece la ausencia del derecho a la verdad individualizada aun cuando pudiera promoverse la verdad analizada como el contexto represivo en el que se habrían producido algunas desapariciones y otros delitos.
En su artículo, Daniel Vázquez y Nacori López se preguntan: ¿cómo se construye la identidad y el ejercicio de las y los defensores de dh en Ciudad Juárez desde los propios actores? Para ello, generan una tipología donde analizan la forma en que los defensores de dh se inician como defensores (por convicción y emergentes); la apropiación de los mecanismos de defensa (formales e informales), y la forma en que se miran a sí mismos como víctimas.
En su texto, Ariadna Estévez analiza cómo las expresiones de la necropolítica quedan excluidas de los discursos hegemónicos de verdad de los dh (en especial de la división público/privado). La consecuencia de esta exclusión es que los nuevos fenómenos constitutivos de violaciones a los derechos (dislocaciones) no son considerados como tales por los dispositivos gubernamentales. En palabras de la autora: “la dislocación del discurso de dh permite que éste […] sostenga prácticas de dominación biopolítica en países primermundistas que han hecho del asilo parte del dispositivo de regulación migratoria, como Estados Unidos”. Una clara muestra de esto —observa la autora— es la forma como operó el asilo en Estados Unidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
Amarela Varela aborda el movimiento social de la Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México hacia Estados Unidos. En particular, además de una descripción densa de la caravana, el aspecto central del artículo se encuentra en el análisis sobre cómo usan el discurso y las prácticas de los dh para lograr que sus demandas sean escuchadas. Se trata de un trabajo que, en palabras de la autora: “piensa los límites y potencialidades de los dh cuando se usan por actores que tienen una subjetividad jurídica acorazada por las leyes de extranjería internas”.
En su artículo, Mariana Celorio desarrolla un primer acercamiento a la teoría de la desmovilización social. En palabras de la propia autora: “la desmovilización social no implica la cancelación completa de la movilización en tanto acción social concreta y aspiración colectiva; significa debilitarla, hacerla inestable, acotarla y neutralizarla”. Así, Mariana nos propone una revisión sobre las pautas actuales por medio de las cuales se generan los procesos de desmovilización social, en donde la institucionalización-administración del discurso de los dh es una de las pautas.
* * *
El Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos (de aquí en adelante el Seminario) nació en 2008 por medio de un acuerdo entre la Flacso México con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam (Flacso México, 2013-2015). El Seminario tuvo desde su origen el objetivo principal de traspasar el estudio de los dh a partir de su matriz jurídica, y pensarlos como un fenómeno social y político.
Por lo anterior, no es casualidad que los primeros tres años del Seminario (2008-2010) se dedicaran a observar el estado que guardan los estudios no jurídicos de los dh. En esa primera etapa, se analizó a los dh desde la teoría política, la sociología jurídica, la sociología política, la historia (en especial la del tiempo presente), la antropología jurídica, las políticas públicas, las relaciones internacionales y la teoría de la democracia. De estos tres años de trabajo se desprende la primera publicación: Los derechos humanos en las ciencias sociales. Una perspectiva multidisciplinaria.
Terminado este mapeo multidisciplinario inicial, el Seminario comenzó a trabajar su segunda entrega entre el 2011 y el 2013: se trata del texto que usted ahora tiene en sus manos. La mirada de los dh desde las ciencias sociales había quedado lista, pero ¿para qué sirven hoy los dh? De aquí que nuestra segunda pregunta de investigación pasa por analizar la capacidad transformadora que desde el campo político y social pueden tener estos derechos.
Vale la pena anunciar que al finalizar esta segunda entrega, los integrantes del Seminario nos comenzamos a cuestionar un nuevo aspecto. Sabemos que los dh tienen algún potencial transformador —algunos consideramos que tienen uno mayor, otro menor, siempre dependiendo del contexto en el que se enmarquen—, pero ¿se puede caracterizar a ese potencial transformador como anticapitalista? Ésta es la nueva pregunta que ocupa al Seminario. Esperamos tenerle algunas coordenadas de esta reflexión en breve.
Ariadna Estévez y Daniel Vázquez
Invierno de 2014