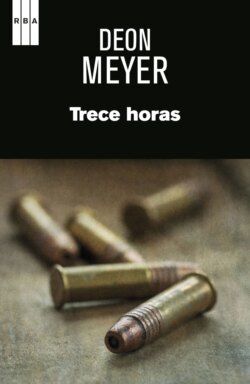Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl tráfico estaba imposible. Tardó quince minutos solo en llegar de la calle Long a Buitengracht. En Buitesingel’s Hill se quedaron clavados. Apuró los posos del café endulzado. Tendría que valerle hasta que pudiera hacerse con algo de comida. Pero se le fastidió el plan de descargarse en un momento el correo electrónico de Carla. Tendría que esperar hasta la noche. Ya llevaba una semana desconectado, una semana a cuenta de aquel maldito portátil, así que podría esperar unas cuantas horas más. Carla lo entendería... Griessel había tenido problemas con la estúpida máquina desde el principio. ¿Cómo iba a saber que había portátiles sin módems internos? Se lo había comprado tirado de precio en una subasta policial de mercancías robadas sin reclamar. Cuando Carla se marchó a Londres, necesitaba saber cómo estaba... Su Carla, a la que le hacía falta «aclararse la cabeza en el extranjero» antes de decidir qué hacer con el resto de su vida.
Pero ¿cómo contribuía a que te aclararas la cabeza pasar el aspirador a los suelos de un hotel de Londres?
Le había costado quinientos rands conectar el portátil a Internet. Tuvo que comprarse un puñetero módem y contratar un proveedor de Internet. Después se pasó tres horas al teléfono con un tío informático para conseguir que la puta conexión funcionara, y luego configurar el Microsoft Outlook Express había sido una pesadilla. Le llevó otra hora al teléfono resolverlo antes de poder enviarle un correo a Carla diciéndole:
Aquí estoy, ¿cómo te va? Te echo de menos y me preocupo por ti. En el Burger publicaron un artículo que decía que los jóvenes sudafricanos de Londres beben mucho y provocan problemas. No dejes que nadie te presione...
Al escribir aquello, descubrió que utilizar los símbolos de puntuación del afrikáans en aquellos programas informáticos era casi imposible.
Querido papá:
Trabajo en el hotel Gloucester Terrace, cerca de Marble Arch. Es una zona de Londres preciosa, cerca de Hyde Park. Soy limpiadora. Trabajo de diez de la mañana a diez de la noche seis días a la semana, y libro los lunes. No sé durante cuánto tiempo podré aguantarlo. No es muy agradable y el sueldo no es bueno, pero algo es algo. Todas las demás chicas son polacas. Lo primero que me dijeron cuando les conté que era sudafricana fue: «¡Pero si eres blanca!».
Papá, sabes que nunca beberé...
Cuando leyó aquellas palabras, le ardieron las entrañas. Un afilado recordatorio del daño que él mismo había causado. Carla nunca bebería porque su padre era un alcohólico que había jodido a toda su familia. Puede que llevara sobrio ciento cincuenta y seis días, pero nunca podría borrar el pasado.
No supo cómo responder, su desconsiderada metedura de pata lo había dejado sin palabras. Tardó dos días en contestarle, le contó lo de la bicicleta y que lo habían trasladado a la Fuerza Operativa Provincial. Su hija lo animó:
Es genial saber lo que estás haciendo, papá. Cosas mucho más interesantes que yo. Trabajo, duermo y como. Al menos fui al palacio de Buckingham el lunes...
Su correspondencia alcanzó un nivel con el que ambos se sentían cómodos: un ritmo de dos correos electrónicos a la semana, cuatro o cinco párrafos sencillos. Él cada vez los esperaba con más ganas, tanto los que recibía como los que enviaba. Durante el día planeaba las respuestas para sus adentros: tenía que contarte a Carla esto o aquello. Las palabras le conferían cierto peso a su insignificante vida.
Pero la semana anterior, su conexión a Internet dejó de funcionar. Misteriosamente, el friki de la informática con el que hablaba por teléfono y que le hacía hacerle cosas al portátil que él ni siquiera sabía que fueran posibles, también se sintió perdido de pronto. «Tendrá que llevárselo a su distribuidor», fue el diagnóstico final. Pero no había ningún puñetero distribuidor: básicamente era un objeto robado. El viernes por la tarde, después del trabajo, se topó con Charmaine Watson-Smith de camino a su casa. Charmaine superaba con creces los setenta años y vivía en el número 106. Era la abuela de todos, con su pelo gris recogido en un moño. Astuta, generosa y llena de alegría de vivir, conocía a todos los vecinos del edificio y sabía a qué se dedicaban.
—¿Cómo está tu hija? —le preguntó Charmaine. Él le contó sus problemas informáticos—. Ah, tal vez conozca a alguien que pueda ayudarte.
—¿Quién?
—Dame un día, más o menos.
El día anterior, el lunes por la tarde a las seis y media, estaba planchando la ropa en la cocina cuando Bella llamó a su puerta.
—La tía Charmaine me ha dicho que debería echarle un vistazo a su PC.
La había visto antes. Una joven con un uniforme grueso y gris muy poco atractivo que llegaba a su casa, un piso situado en el otro lado del edificio, casi de noche todos los días. Tenía el pelo corto y rubio, gafas y siempre parecía estar cansada al final de la jornada cuando aparecía con su maletín en la mano.
Apenas la reconoció al verla en su puerta: estaba guapa. Solo el maletín lo puso sobre aviso, porque lo llevaba a un lado.
—Ah... pase. —Y dejó la plancha.
—Bella van Breda. Vivo en el sesenta y cuatro.
Estaba tan incómoda como él. Le estrechó la mano con rapidez. Era pequeña y suave.
—Benny Griessel.
La mujer llevaba unos vaqueros, una blusa roja y carmín rojo. Su mirada tras las gafas era tímida, pero Griessel se fijó por primera vez en su boca grande y carnosa.
—La tía Charmaine está... —buscó la palabra adecuada— ocupada.
—Lo sé. Pero es genial. —Bella había localizado el portátil, que estaba en la encimera de la cocina americana, su única superficie de trabajo—. ¿Es ese?
—Ah... sí. —Lo encendió—. La conexión a Internet no... Dejó de funcionar sin más. ¿Sabe de ordenadores?
Estaban de pie, el uno al lado del otro, observando la pantalla mientras se ponía en marcha.
—Soy técnica informática —contestó, y dejó el maletín a un lado.
—Ah.
—Lo sé, la mayor parte de la gente piensa que es un trabajo de hombres.
—No, no, yo... Bueno, cualquiera que entienda de ordenadores...
—Es más o menos de lo único que entiendo. ¿Puedo...? —Hizo un gesto en dirección al portátil.
—Por favor.
Le acercó uno de sus taburetes altos. Ella se sentó frente a aquel cerebro de lata.
Griessel se dio cuenta de que estaba más delgada de lo que había pensado en un principio. Quizá fuera el uniforme de dos piezas lo que le había causado la impresión equivocada. O tal vez fuese su cara. La tenía redonda, como la de una mujer más rechoncha.
No llegaba a los treinta años. Podría ser su padre.
—¿Es esta su conexión? —Tenía un menú desplegado y el cursor del ratón sobre un icono.
—Sí.
—¿Puedo ponerle un acceso directo en el escritorio?
Le llevó un rato procesarlo.
—Sí, por favor.
La joven clicó, y miró, y pensó, y dijo:
—Es como si hubiera cambiado accidentalmente el número telefónico de acceso. Le falta una cifra.
—Ah.
—¿Tiene el número por aquí?
—Creo que sí... —Sacó del armario donde la guardaba la pila de documentos y manuales, todos amontonados en una bolsa de plástico, y empezó a revisarlos—. Aquí está... —Lo señaló con un dedo.
—Vale. ¿Ve? Falta el ocho. Debe de haberlo borrado. Es muy fácil que ocurra... —Tecleó el número, hizo clic y de repente el módem se conectó y profirió sus ruidos quejosos.
—Vaya, ¡joder! —exclamó con genuino asombro.
Ella se echó a reír. Con aquella boca. Así que le preguntó si le apetecía un café. O una infusión de rooibos, como las que siempre tomaba Carla.
—Es lo único que tengo.
—Un café estaría bien, gracias.
Encendió el hervidor de agua y ella le dijo:
—Es detective.
A lo que él repuso:
—¿Qué no te ha contado la tía Charmaine?
Y ambos comenzaron a charlar. Puede que solo fuera porque a los dos les esperaba una solitaria tarde de lunes. Él no tenía intención, Dios lo sabe, había servido el café en la sala de estar consciente de que en teoría podría ser su padre, a pesar de la boca, pese a que para entonces ya se había fijado en su piel pálida y perfecta y en sus pechos, que, como su cara, se correspondían con los de una mujer más corpulenta.
Fue una conversación educada y ligeramente forzada: dos extraños con necesidad de hablar un lunes por la noche.
Dos tazas de café con azúcar y Cremora más tarde, Griessel cometió su gran fallo. Sin pensar, cogió el primer CD de su pila de cuatro y lo metió en el reproductor de CD de su portátil, porque era el único que tenía, aparte del de Sony que solo funcionaba con cascos.
Bella preguntó sorprendida:
—¿Le gusta Lize Beekman?
Y él contestó en un momento de sinceridad:
—Muchísimo.
Los ojos de la chica cambiaron, como si aquello la hiciera verlo de manera diferente.
Se había comprado el CD de Lize Beekman después de escuchar una canción suya en la radio del coche, «My Suikerbos». Había algo en la voz de la cantante... compasión; no, vulnerabilidad... ¿o era la melancolía de la música? No lo sabía, pero le gustaron los arreglos y la delicada instrumentación, y buscó el CD. Lo escuchó en el Sony con la intención de repasar las notas del bajo en la cabeza. Pero las letras lo atraparon. No eran solo las palabras: la combinación de las palabras y la música con aquella voz lo hacía feliz y lo ponía triste. No se acordaba de la última vez en que la música lo había hecho sentir así, lo había llevado a experimentar tal anhelo de cosas desconocidas. Y cuando Bella van Breda le preguntó si le gustaba Lize Beekman, fue la primera vez que pudo exteriorizárselo a alguien. Por eso le salió así: «Muchísimo». Con sentimiento.
Bella le dijo:
—Ojalá supiera cantar así.
Y, para su sorpresa, Griessel comprendió a qué se refería. Él había sentido el mismo deseo de cantar sobre todos los aspectos de la vida con la misma profundidad de sabiduría y perspicacia y... aceptación. De cantar acerca de lo bueno y lo malo con unas melodías tan hermosas. Asco, sí, eso era lo que lo había acompañado toda la vida. No era capaz de explicar por qué sentía aquel asco constante, bajo, hacia todo y, sobre todo, hacia sí mismo.
Contestó:
—Yo también.
Y, después de un largo silencio, la conversación resurgió. Hablaron de muchas cosas. Ella le contó la historia de su vida. Él le habló de su trabajo, recurrió a las viejas y fiables anécdotas de arrestos peculiares, testigos absurdos y colegas excéntricos. Bella le confió que algún día le gustaría montar su propia empresa, y la luz de la pasión, el entusiasmo, le iluminó la mirada. Él la escuchó embelesado. Bella tenía un sueño. Griessel no tenía nada. Solo una o dos fantasías. De esas que te guardas para ti mismo, del tipo de las que imaginaba por la tarde mientras rasgaba las cuerdas del bajo. Como esposar a Theuns Jordaan a un micrófono y decirle: «Ahora vas a cantar “Hex-vallei”, y no un trozo ni un popurrí, canta la puta canción entera». Con Anton L’Amour a la guitarra principal y el propio Benny al bajo, e iban a darle al rock and roll, duro de verdad. O ser capaz de preguntarle una sola vez a Schalk Joubert: «¿Cómo cojones consigues tocar el bajo así, como si lo tuvieras enchufado al cerebro?».
O tal vez volver a tener su propio cuarteto. Cantar old blues, Robert Johnson y John Lee Hooker, o rock and roll de verdad, Berry, Domino, Ricky Nelson, el Elvis temprano...
Pero no le contó nada de aquello. Se limitó a escucharla. En torno a las diez de la noche, Bella se levantó para ir al baño y, cuando regresó, él volvía de la cocina hacia el sofá y le preguntó:
—¿Más café?
Estaban muy cerca, y ella apartó la mirada y esbozó una sonrisa escueta, furtiva, que mostraba que se hacía una idea de lo que iba a pasar a continuación, y que no le importaba.
Así que la besó.
Y mientras Benny permanecía sentado bajo el brillante sol estival en medio del tráfico del martes por la mañana, recordó que al principio lo había hecho sin lujuria, había sido más como si prolongara la conversación. Aquel beso estuvo lleno de consuelo y añoranza, una suave forma de unión, justo como la música de Lize Beekman. Dos personas que necesitaban que las acariciasen.
Se besaron durante mucho rato y luego se pusieron de pie y se abrazaron con fuerza. Él volvió a tomar conciencia de que el cuerpo de Bella era más esbelto de lo que se esperaba. Ella dio un paso atrás y se sentó en el sofá. Griessel pensó que quería decir que ya era suficiente. Pero la joven se quitó las gafas y las dejó con cuidado en el suelo, a un lado. De repente sus ojos parecieron volverse castaños oscuros, e indefensos. Él se sentó a su lado y la besó otra vez, y lo siguiente que recordaba era que Bella se había incorporado, se había quitado el sujetador y le había ofrecido sus preciosos pechos con tímido orgullo. Griessel continuaba en el coche de policía rememorando la sensación de su cuerpo: suave, cálido y acogedor. Recordaba la lenta intensidad. Que estaba dentro de ella, allí en el sofá, y se irguió para mirarla, y vio en sus ojos la misma gratitud inmensa que él mismo albergaba en su propio corazón. Gratitud porque estuviera allí, porque hubiese sucedido aquello, y todo fue bello, y suave, y lento.
«Joder», pensó, ¿cómo podía ser malo algo así?
Su teléfono móvil comenzó a sonar y lo devolvió al presente: debía de ser Dekker para preguntarle dónde estaba. Pero la pantalla decía ANNA y le dio un vuelco el corazón.
Fue la caída lo que la salvó.
Siguiendo su instinto, había subido a toda prisa por el inclinado tramo de escalera que, desde la calle, ascendía por la falda de la montaña entre dos paredes altas y cubiertas de hiedra, y después por un sendero estrecho y serpenteante. La montaña de la Mesa se convirtió de repente en un coloso que se cernía sobre ella, escarpadas cuestas rocosas y fynbos y extensiones abiertas. Estaba convencida de que había cometido un error. La localizarían y la atraparían en la ladera. La cogerían y la aplastarían contra el suelo y le rajarían la garganta, como a Erin.
Se obligó a trepar por la montaña. No miraba atrás. La pendiente le drenaba la fuerza de los muslos, de las rodillas, un veneno lento que la paralizaría. Hacia arriba, a la derecha, vio una estación de funicular. El sol se reflejaba contra los parabrisas de las cabinas, veía las minúsculas, diminutas siluetas de la gente, tan cerca y a la vez tan terriblemente lejos. Ojalá pudiera llegar hasta ellos. No, estaba demasiado empinado, demasiado lejos. No lo conseguiría nunca.
Vio la bifurcación del camino, eligió el ramal de la izquierda y corrió. Cuarenta pasos y, de repente, un súbito descenso, y el camino caía de manera inesperada por un barranco rocoso que comenzaba en lo alto de la montaña. No estaba preparada para aquello. Apoyó mal el pie sobre unos guijarros redondos y se cayó hacia la izquierda, ladera abajo. Cuando intentó frenarse con las manos, se golpeó el hombro con fuerza y se quedó sin respiración. Dio una vuelta sobre sí misma y se quedó inmóvil, consciente de que tenía las manos arañadas, de que se había golpeado la barbilla con algo; pero lo que más necesitaba era aire, tenía que forzarlo a entrar de nuevo en sus pulmones con jadeos ansiosos e irregulares. Su primer intento fue un graznido vociferado, como el de un animal, pero tenía que guardar silencio, no debían oírla. Inspiró dos veces broncamente, en aquella ocasión con inhalaciones más pequeñas y sigilosas. Entonces vio con claridad la orilla del arroyo y la grieta tallada bajo la roca gigante por siglos de agua. Del tamaño justo para que se ocultara en ella.
Se deslizó como una serpiente sobre las piedras redondeadas del río hacia la abertura, con las manos sanguinolentas extendidas ante ella. Oyó las urgentes pisadas de sus perseguidores. ¿A qué distancia estaban? Se dio cuenta de que la mochila no entraría en el hueco. Se estaba quedando sin tiempo; iban a verla. Se puso de rodillas para quitarse el macuto, pero tuvo que detenerse a desabrochar la hebilla de la cinta que le rodeaba el vientre. Se quitó primero el asa del hombro derecho y luego la del izquierdo, se retorció hasta encajar en el hueco y arrastró la mochila tras ella. Tres de ellos saltaron por encima del lecho del arroyo seco a tres metros de distancia de la joven, ágiles, atléticos y silenciosos, y la chica contuvo su ardiente respiración, vio que la sangre de su barbilla goteaba sobre las piedras. Permaneció muy quieta y cerró los ojos, como si aquello la hiciera invisible para los hombres.
En medio del atasco, se llevó el teléfono a la oreja y dijo:
—Hola, Anna.
El corazón se le subió a la garganta al pensar en la noche anterior.
—Benny, tenemos que hablar.
Joder, era imposible. No había forma de que su esposa lo hubiera descubierto.
—¿De qué?
—De todo, Benny. Me preguntaba si podríamos hablar esta noche.
¿De todo? No era capaz de calibrar el tono de voz de Anna.
—Sí, claro. ¿Quieres que vaya a casa?
—No, pensaba que mejor podríamos... ir a cenar a algún sitio.
Dios. ¿Qué quería decir eso?
—De acuerdo. ¿Dónde?
—No sé. Canal Walk está más o menos a medio camino. Hay un Primi...
—¿A qué hora te iría bien?
—¿A las siete?
—Gracias, Anna, estaría muy bien.
—Adiós, Benny.
Así, sin más, como si Griessel hubiera dicho algo malo.
Se quedó allí sentado con el teléfono en la mano. Detrás de él, un motorista tocó el claxon. Se percató de que debería avanzar. Soltó el embrague y cubrió el hueco que se había abierto ante él. «De todo, Benny». ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué no verse en casa? Tal vez a Anna le apeteciese salir. Como una especie de cita. Pero cuando le había dicho: «Estaría muy bien», ella le había dicho adiós como si estuviera enfadada con él.
¿Podía saber lo de la noche anterior? ¿Y si había estado allí, en su piso, en su puerta? No habría visto nada, pero quizá lo hubiera oído... a Bella, que había emitido unos ruidos suaves, contenidos, en cierto momento. Dios, en aquel instante le habían encantado, pero si Anna los había oído...
Pero ella nunca había ido a su piso. ¿Por qué iba a haberse acercado la noche anterior? ¿Para hablar? No era del todo imposible. Y tal vez hubiese oído algo, y esperado, y visto a Bella marcharse, y...
Pero si era así, ¿querría salir a cenar con él?
No. Quizá.
Si su mujer lo sabía... estaba jodido. Griessel ya se había dado cuenta de eso. Pero Anna no podía saberlo.