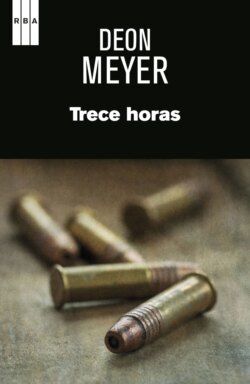Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеLa calle Brownlow fue una sorpresa para Griessel, porque se suponía que Tamboerskloof era un barrio rico. Pero allí las viejas casas victorianas cubrían todo el espectro, desde las acabadas de restaurar hasta las que estaban muy deterioradas. Algunas eran semiadosadas, y otras se asentaban sobre las laderas como colosos independientes. La del número 47 era grande e impresionante, con dos pisos, verandas y balcones con barandillas de forja tallada, paredes de color crema y ventanas con postigos de madera verde. La habían restaurado en algún momento de los últimos diez años, pero volvía a necesitar más cuidados.
No había garaje. Griessel aparcó en la calle detrás de un Mercedes SLK 200 descapotable, dos coches de policía y un Nissan blanco con el emblema del SAPS en la puerta y las palabras SERVICIOS SOCIALES escritas debajo con letras negras. El minibús de la científica estaba estacionado al otro lado de la carretera. El Gordo y el Flaco. Debían de haber ido directamente desde la calle Long.
Un policía de uniforme lo detuvo junto a la enorme puerta principal de madera. Griessel le enseñó su identificación.
—Tendrá que ir por la parte de atrás, inspector. La sala de estar es la escena del crimen —le informó. Griessel asintió, satisfecho—. Creo que todavía están en la cocina, señor. Puede ir por aquí a la derecha y después rodear la casa.
—Gracias.
Dio la vuelta. No había mucho jardín entre los muros y la casa. Los árboles y los arbustos eran viejos, grandes y estaban demasiado crecidos. Desde la parte de atrás se veía Lion’s Head. Había otro policía de guardia en la puerta trasera. Griessel volvió a sacar de su cartera su identificación del SAPS y se la mostró al agente.
—El inspector lo está esperando.
—Gracias —contestó. Después entró a través de un cuarto de la lavadora y abrió la puerta interior. Dekker estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos y una pluma y un cuaderno de notas delante de él. Estaba completamente concentrado en la mujer mestiza que tenía en frente. Ella llevaba un uniforme doméstico rosa y blanco y sujetaba un pañuelo entre los dedos. Tenía los ojos enrojecidos a causa del llanto. Era rechoncha, y su edad, difícil de estimar.
—Fransman... —dijo Griessel.
Dekker levantó la mirada con irritación.
—Benny. —Después, como si acabara de ocurrírsele, añadió—: Entra.
Era un mestizo alto, atlético, de hombros anchos y fuerte, con la cara del protagonista de un anuncio de tabaco, atractiva y de facciones duras.
Griessel se acercó a la mesa y le estrechó la mano a Dekker.
—Esta es la señora Sylvia Buys. Es trabajadora doméstica en esta casa.
—Buenos días —lo saludó Sylvia Buys con solemnidad.
—Buenos días, señora Buys.
Dekker empujó su taza de café hacia un lado como si quisiera distanciarse de ella, y tiró del cuaderno hacia sí con una pizca de desgana.
—La señora Buys llegó al trabajo... —consultó la libreta— a las seis y cuarenta y cinco, y limpió e hizo café en la cocina antes de pasar a inspeccionar el resto de la zona habitable a... las siete en punto...
—Valoración de daños —intervino Sylvia Buys, con desdén—. Esa mujer monta buenos desastres.
—... donde descubrió al fallecido, el señor Adam Barnard, y a la sospechosa, la señora Sandra Barnard...
—En realidad es Alexandra... —dijo con desagrado.
Dekker tomó nota y prosiguió:
—La señora Alexandra Barnard. La señora Buys los encontró en la biblioteca de la primera planta. A las siete en punto. El arma de fuego estaba en la alfombra al lado de la señora Barnard...
—Por no hablar del alcohol. Es una borracha, bebe como una esponja todas las noches y el señor Adam... —Sylvia levantó el pañuelo y se lo llevó a la nariz. Su voz se tornó más débil y aguda.
—¿Estaba anoche bajo la influencia de esa sustancia? —le preguntó Griessel.
—Se emborracha como una cuba todas las noches. Yo me marché a casa a las cuatro y media, y ya llevaba buen camino... A esa hora de la tarde ya está hablando sola.
—La señora Buys dice que cuando ayer dejó la casa la sospechosa estaba sola. No sabe a qué hora llegó el fallecido.
—Era un buen hombre. Siempre tenía una palabra amable. No lo entiendo. ¿Por qué le disparó? ¿Para qué? No le hacía ningún mal, le aguantaba todos los insultos, lo de la bebida, se lo aguantaba todo, y todas las noches la metía en la cama. ¿Para qué va ella y le dispara? —Lloraba sin dejar de mover la cabeza.
—Querida, está traumatizada. Le buscaremos ayuda.
—No quiero terapia —sollozó Sylvia Buys—. ¿Dónde voy a conseguir otro trabajo a mi edad?
—No es tan sencillo —dijo Dekker mientras subía por la escalera de madera de palo amarillo hacia la biblioteca—. Ya lo verás.
Griessel percibía la tensión de su compañero. Sabía que sus colegas lo llamaban Dekker «Fruncimán» a sus espaldas en referencia a su ceñuda falta de humor e incontenible ambición. Benny había oído algunas historias, porque en los pasillos de la Fuerza Operativa Provincial les gustaba cotillear acerca de las estrellas emergentes. Dekker era hijo de un jugador de rugby francés. Su madre, una mujer mestiza procedente del mísero municipio de Atlantis, era joven y pechugona en los años setenta, cuando trabajaba como limpiadora en la central nuclear de Koeberg. Al parecer, el jugador de rugby era mayor, hacía tiempo que había dejado atrás sus días de gloria, y por aquel entonces desempeñaba la función de enlace para el consorcio francés que había construido y mantenía Koeberg. Solo había habido un único encuentro, y poco después el jugador de rugby había regresado a Francia sin saber de su vástago. La madre de Dekker no recordaba su nombre, así que le dio a su hijo el de Fransman, «francés» en afrikáans.
Griessel no podía decir hasta qué punto era cierto aquello. Pero daba la sensación de que el niño había heredado de su padre galo la nariz, la constitución y el pelo moreno y liso —que en aquel momento llevaba cortado a cepillo—, y de su madre, la tez color café.
El inspector siguió a Dekker hacia el interior de la biblioteca. El Gordo y el Flaco estaban trabajando en aquella habitación. Levantaron la mirada cuando entraron los detectives.
—No podemos seguir viéndonos así, Benny: la gente empezará a sospechar —dijo Jimmy.
Era un chiste viejo, pero Griessel sonrió; después miró a la víctima, que estaba tendida en la parte izquierda de la habitación. Pantalones negros, camisa blanca sin corbata, un zapato desaparecido y dos heridas de bala en el pecho. Adam Barnard había sido un hombre alto y fuerte. Tenía el pelo moreno y llevaba un corte estilo años setenta, por encima de las orejas y el cuello, con unos elegantes mechones grises en las sientes. Al morir se le habían quedado los ojos abiertos, y aquello le daba un aire de leve sorpresa.
Dekker se cruzó de brazos, expectante. El Gordo y el Flaco se pusieron de pie y lo miraron.
Griessel se acercó cuidadosamente, y observó las estanterías, la alfombra persa, los cuadros, la botella de licor y el vaso junto a la silla que había en la parte derecha de la habitación. La pistola estaba en una bolsa de pruebas, de plástico transparente, donde los de criminalística la habían rodeado con un círculo de tiza blanca.
—¿Estaba ella a ese lado? —le preguntó a Dekker.
—En efecto.
—El Oráculo en funcionamiento —dijo el Gordo.
—Que te den, Arnold —le espetó Griessel—. ¿Se había disparado el arma?
—Hacía bastante poco —contestó Arnold.
—Te dije que lo pillaría de inmediato —comentó Jimmy.
—Sí —confirmó Dekker. Parecía decepcionado—. Es una pistola automática y faltan tres balas del cargador, pero por aquí no hay casquillos. No hay sangre en el suelo, no hay agujeros de bala en las paredes ni en las estanterías, y el zapato está desaparecido. He registrado la casa entera. Jimmy y demás han examinado el jardín. No le disparó aquí. Tenemos que registrar el coche, que está en la calle...
—¿Dónde está ella?
—En la sala de estar, con Servicios Sociales. Tinkie Kellerman.
—Toc, toc —dijo alguien desde la puerta. El fotógrafo del pelo largo.
—Entra —dijo Dekker—. Llegas tarde.
—Porque tuve que hacer unas putas impresiones antes... —Entonces vio a Griessel. Cambió de actitud de inmediato—. Vusi ya tiene las fotos, Benny.
—Gracias.
—Jimmy, ¿le has hecho la prueba de residuos de disparo? —preguntó Dekker.
—Todavía no. Pero sí le he envuelto las manos con papel. No le ha hecho ninguna gracia.
—¿Puedes hacérsela ya? No puedo hablar con ella si tiene las manos metidas en bolsas de papel.
—Si tocó la pistola, tendrá residuos de disparo. No sé si te valdrá de algo.
—Deja que yo me preocupe de eso, Jimmy.
—Solo te lo digo. Esa prueba ya no es lo que era. Los abogados se están volviendo demasiado astutos.
Jimmy sacó una caja de su maletín. Llevaba una etiqueta de ANÁLISIS SEM. Se encaminó hacia la escalera acompañado de los dos detectives.
—Fransman, has hecho un buen trabajo —lo felicitó Griessel.
—Lo sé —contestó Dekker.
La sala de control del circuito cerrado de televisión de la Policía Metropolitana era un espacio impresionante. Tenía veinte pantallas de televisión parpadeantes, un montón de aparatos de grabación de vídeo y un panel de control que parecía pertenecer al transbordador espacial. El inspector Vusi Ndabeni estaba de pie mirando una pantalla. Observaba la imagen granulada de una pequeña figura que corría bajo las farolas de la calle Long. Nueve segundos de material, ahora a cámara lenta: siete personas borrosas que atravesaban la pantalla de derecha a izquierda en una carrera desesperada. La chica iba la primera, solo reconocible por la joroba oscura de la mochila. Allí, entre la calle Leeuwen y la calle Pepper, solo iba tres pasos por delante del asaltante más cercano a pesar de que sus brazos y sus piernas se movían enérgicos en su huida. Había otras cinco personas unos dieciséis o diecisiete metros más atrás. En el último fotograma justo antes de que la chica desapareciera de la pantalla, Ndabeni la vio volver la cabeza como para ver lo cerca que estaban.
—¿Esto es lo mejor que tiene?
El operador era blanco, un hombre pequeño con aspecto de búho tras unas gafas grandes y redondas tipo Harry Potter. Se encogió de hombros.
—¿Puede ampliarlo?
—La verdad es que no —contestó con voz nasal—. Puedo juguetear un poco con el brillo y el contraste, pero si se acercan más las imágenes, no se consigue más que granos. No se pueden aumentar los píxeles.
—¿Podría intentarlo, por favor?
El Búho manipuló los diales que tenía delante.
—No espere milagros. —En la pantalla, las figuras corrieron hacia atrás lentamente y se congelaron. El hombre toqueteó un teclado y sobre la imagen aparecieron tablas e histogramas—. ¿A cuál quiere ver mejor?
—A la gente que la persigue.
El operador se sirvió de un ratón para seleccionar a dos de las cinco últimas figuras. De repente, llenaron la pantalla. El hombre volvió a presionar varias teclas. La imagen se iluminó y las sombras se aclararon.
—Lo único que puedo intentar es mejorar la imagen con el filtro de paso alto... —comentó.
El enfoque se aclaró ligeramente, pero ninguna de las figuras era reconocible.
—Al menos puede ver que son varones y que el que va delante es negro —dijo el Búho.
Vusi se quedó mirando la pantalla con fijeza. No iba a serle de mucha ayuda.
—Se ve que son varones jóvenes.
—¿Puede imprimirlo?
—Vale.
—¿Aparecen solo en una cámara?
—Mi turno termina a las ocho. Entonces echaré un vistazo para ver si hay algo más. Debían de venir desde Greenmarket o desde la calle Church, pero llevará tiempo. Hay dieciséis cámaras en esa sección. Pero no todas siguen funcionando.
—Gracias —le dijo Vusi Ndabeni.
Había algo que no lograba entender. Si uno de los perseguidores estaba a solo tres zancadas de ella en la calle Pepper, ¿por qué no la había cogido antes de llegar a la iglesia? Estaba a quinientos metros de distancia, tal vez más. ¿Se había resbalado? ¿Caído? O quizás hubiera esperado a propósito a llegar a un sitio más tranquilo.
—Una cosa más, si no le importa...
—Eh..., es mi trabajo.
—¿Puede ampliar a los dos que van delante?
Griessel entró en la sala de estar tras Dekker. Era una habitación grande con enormes sofás y sillas y una mesa de café gigantesca, de buen gusto, antigua y bien restaurada. La pequeña y delicada Tinkie Kellerman, de los Servicios Sociales del SAPS, estaba sentada erguida en una poltrona que la hacía parecer enana. Era a la que mandaban cuando la víctima o la sospechosa era una mujer, porque era compasiva y empática, pero en aquel momento un ceño de inquietud adornaba su rostro.
—Señora, permítame que le quite esas bolsas de las manos —le dijo Jimmy con tono jovial a Alexandra Barnard, una figura encorvada con una bata blanca.
Estaba sentada en el extremo de un gran sofá de cuatro plazas, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha y el cabello rubio y gris sin lavar cubriéndole la cara. Extendió las manos sin levantar la mirada. Jimmy le quitó las bolsas de papel marrón de las manos.
—Solo tengo que presionar estos discos sobre sus manos. Están pegajosos, pero nada más...
Rompió el sello de la caja de SEM y sacó los discos metálicos. Griessel vio que a Alexandra Barnard le temblaban las manos, pero su rostro continuaba escondido tras su largo cabello.
Dekker y él cogieron una silla cada uno. El primero de ellos abrió su cuaderno de notas.
Jimmy trabajaba con rapidez y seguridad. Primero la mano derecha y luego la izquierda.
—Ya está. Gracias, señora.
Les lanzó una mirada a los detectives que quería decir «Una mujer interesante», y después volvió a guardar sus cosas.
—Señora Barnard... —comenzó Dekker.
Tinkie Kellerman negó con la cabeza, como para decir que la sospechosa no era comunicativa. Jimmy se alejó poniendo los ojos en blanco.
—Señora Barnard —repitió Dekker, en aquella ocasión en voz más alta y más profesional.
—Yo no lo hice —dijo sin moverse y con una voz sorprendentemente grave.
—Señora Barnard, tiene derecho a contar con representación legal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Pero si decide contestar a nuestras preguntas, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada ante un tribunal.
—Yo no lo hice.
—¿Quiere ponerse en contacto con su abogado?
—No.
Despacio, levantó la cabeza y se echó el pelo hacia atrás a un lado y otro de la cara. Dejó al descubierto unos ojos azules inyectados en sangre y una piel de una tonalidad poco saludable. Griessel apreció los rasgos simétricos, indicios de una antigua belleza bajo las huellas del maltrato. La conocía, conocía una versión de aquel rostro, pero no era capaz de identificarlo, todavía no. La mujer miró a Dekker y, a continuación, a Griessel. Su única expresión era la del agotamiento absoluto. Estiró una mano en dirección a una mesita que tenía al lado y cogió un paquete de cigarrillos y un mechero. Tuvo que esforzarse para abrir la cajetilla y sacar un cigarro.
—Señora Barnard, soy el inspector Fransman Dekker. Este es el inspector Benny Griessel. ¿Está preparada para contestar unas cuantas preguntas?
Habló más alto de lo necesario, tal y como se le hablaría a una persona que estaba un poco sorda.
Alexandra Barnard asintió ligeramente, con dificultad, y encendió el cigarro. Inhaló el humo con fruición, como si le diera fuerzas.
—¿El fallecido era su esposo, el señor Adam Barnard?
Asintió.
—¿Cuál es su nombre completo?
—Adam Johannes.
—¿Edad?
—Cincuenta y dos años.
Dekker lo apuntó.
—¿Y su profesión?
Volvió su mirada cansada hacia Dekker.
—AfriSound.
—¿Perdone?
—AfriSound. Es de él.
—¿AfriSound?
—Es una compañía discográfica.
—¿Y es el propietario de esa compañía?
Ella asintió.
—¿Su nombre completo?
—Alexandra.
—¿Edad?
—Ciento cincuenta años. —Dekker se limitó a mirarla, con la pluma a punto—. Cuarenta y seis.
—¿Profesión?
Resopló irónicamente y volvió a apartarse el pelo de la cara. Griessel vio confirmada la declaración de la doncella en cuanto a que era alcohólica: las manos temblorosas, los ojos, el color y el desgaste característicos de la cara. Pero le recordaba a otra cosa. Sabía que la había visto en algún lugar antes.
—¿Perdone? —dijo Dekker.
«¿De qué la conozco? —se preguntaba Griessel—. ¿De dónde?».
—No trabajo.
—Ama de casa —repuso Dekker, y lo apuntó.
Ella repitió el resoplido de antes, cargado de significado.
—Señora Barnard, ¿puede contarnos lo que sucedió anoche?
La mujer se reclinó lentamente en su asiento, colocó el codo en el brazo del sillón y apoyó la cabeza sobre la mano.
—No.
—¿Perdone?
—No sé durante cuánto tiempo podré resistir la tentación de decir: «Está perdonado».
Los músculos de la mandíbula de Dekker se movieron como si estuviese apretando los dientes. Alexandra tomó aire lenta y deliberadamente; daba la impresión de que estuviera preparándose para una tarea difícil.
—Soy alcohólica. Bebo. Desde las once de la mañana. Hacia las seis de la tarde ya estoy felizmente borracha. De las ocho y media en adelante no recuerdo mucho.
En aquel instante, tal vez porque la voz profunda y rica de la sospechosa resonó en algún punto de su memoria, Benny Griessel recordó quién era la mujer. La palabra le saltó a la punta de la lengua, estuvo a punto de decirla en voz alta, pero se contuvo justo a tiempo: «Soetwater». Agua dulce.
Era la cantante. Xandra. Dios, qué vieja estaba.
«Soetwater». La palabra activó una fotografía en su memoria, una imagen televisiva de una mujer con un vestido negro y ajustado, solo ella y el micrófono en el foco de luz de un escenario rodeado de humo.
Un vasito de luz del sol,
una copa de lluvia,
un sorbito de adoración,
un bocado de dolor,
bebe agua dulce.
Mediados de los años ochenta, más o menos. Griessel la recordó como era, la increíblemente sensual cantante rubia con una voz como la de la Dietrich, y la suficiente confianza en sí misma para no tomarse demasiado en serio. Solo la había conocido a través de las pantallas de televisión y de las portadas de las revistas, antes de que el inspector comenzara a beber. La cantante tuvo cuatro o cinco éxitos, rememoró: «’n Donkiekar net vir kwee», «Tafelbaai se Wye Draai», y el más importante, «Soetwater». Joder, había sido una estrella importantísima, y mírala ahora.
Benny Griessel sintió lástima por ella, también derrota, y empatía.
—¿Así que no recuerda lo que pasó anoche?
—No mucho.
—Señora Barnard —dijo Dekker de manera rígida y formal—, me da la impresión de que la muerte de su marido no la ha disgustado mucho.
Estaba equivocado, pensó Griessel. Estaba leyéndola mal; su compañero estaba demasiado tenso, se estaba precipitando.
—No, inspector, no estoy de duelo. Pero si me trae una ginebra con limón seco, haré cuanto pueda.
Durante un instante, Dekker se mostró inseguro, pero entonces cuadró los hombros y dijo:
—¿Recuerda algo de anoche?
—Lo suficiente para saber que no fui yo.
—Ah.
—Vuelvan esta tarde. Las tres es una buena hora. Mi mejor momento del día.
—Eso no va a ser posible.
Ella hizo un gesto como para indicar que aquel no era su problema.
—Tendré que hacerle un análisis de sangre para detectar restos de alcohol.
—Adelante.
Dekker se puso en pie.
—Iré a buscar al técnico.
Griessel lo siguió. En la sala de estar, el Gordo y el Flaco estaban ocupados recogiendo sus cosas.
—¿Podéis extraerle solo una muestra de sangre antes de marcharos?
—Claro, jefe —contestó Jimmy.
—Fransman —intervino Griessel, consciente de que debía andar con pies de plomo—, ¿sabes que soy alcohólico?
—Ah —dijo Arnold, el gordo—, detectives estrechando lazos. Qué bonito.
—Vete a la mierda —dijo Griessel.
—Estaba a punto de hacerlo, en cualquier caso —repuso Arnold.
—Aún tenéis que comprobar el Mercedes que está en la calle —señaló Dekker.
—Es lo siguiente de la lista.
Y Arnold se marchó de la habitación con los brazos llenos de pruebas y aparatos.
—¿Y? —preguntó Dekker una vez que estuvieron solos.
—Sé cómo se siente, Fransman...
—No siente nada. Su marido está ahí tirado y ella no siente nada. Lo mató ella, te lo digo yo. La típica historia.
¿Cómo le explicas a un abstemio lo que esa mujer estába experimentando en ese momento? Todas y cada una de las células de Alexandra Barnard ansiaban alcohol. Se estaba ahogando en la terrible inundación de aquella mañana. Beber era el único salvavidas posible. Griessel lo sabía.
—Eres un buen detective, Fransman. Has manejado a la perfección la escena del crimen, lo haces todo según las normas y te apuesto diez a uno a que estás en lo cierto. Pero si quieres una confesión... dame una oportunidad. A solas no es tan intimidatorio...
El teléfono móvil de Griessel comenzó a sonar. Observó a Dekker mientras se lo sacaba del bolsillo. El mestizo no parecía estar muy entusiasmado con su propuesta.
—Griessel.
—Benny, soy Vusi. Estoy en la sala de circuito cerrado de televisión de la Metropolitana. Benny, hay dos.
—¿Dos qué?
—Dos chicas, Benny. Estoy aquí de pie viendo a cinco tíos perseguir a dos chicas calle Long arriba.