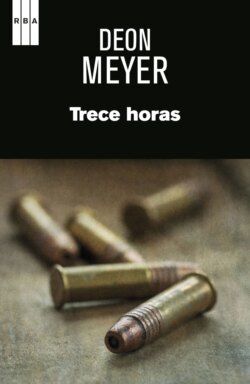Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеRachel Anderson se arrastró por el cauce. Iba haciéndose cada vez más profundo a medida que avanzaba: los márgenes escarpados, irregulares e insalvables. La acorralaban, pero ofrecían bastante protección como para que pudiera incorporarse. Tendrían dificultades para verla. La pendiente de la ladera se volvió más pronunciada, y el terreno, más escabroso. Eran poco más de las ocho, y hacía mucho calor. Descendió por las rocas agarrándose a las raíces de los árboles, con la garganta reseca, y las rodillas amenazando con ceder. Tenía que encontrar agua, tenía que conseguir comida, tenía que seguir adelante.
Entonces vio el sendero que subía hacia la derecha, y peldaños tallados en la roca y la tierra. Lo miró fijamente. No tenía ni idea de lo que le esperaba allá arriba.
Alexa Barnard los observó mientras se llevaban el cadáver de su marido por la puerta y el rostro se le contrajo de emoción.
Tinkie Kellerman se levantó y cruzó la habitación para sentarse junto a ella en el sofá. Le puso una mano sobre el brazo con delicadeza. Alexa sintió una abrumadora necesidad de que aquella agente de policía la abrazara. Pero se quedó allí sentada y levantó los brazos para agarrarse ella misma los hombros en un abrazo desesperado. Agachó la cabeza y contempló cómo le caían las lágrimas sobre la tela blanca de la manga de su bata para, a continuación, desaparecer como si nunca hubieran existido.
Rachel Anderson trepó casi hasta llegar a la parte de arriba y atisbó por encima del borde del lecho. El corazón le latía a toda velocidad. Solo la montaña. Y el silencio. Otro paso hacia arriba y, al darse cuenta de repente de que podrían verla desde atrás, se volvió aterrorizada, pero no había nadie. Los dos últimos pasos, con cuidado. A su izquierda había tejados de casas, la hilera más alta de la montaña. Hacia delante se extendía un camino que recorría la parte de atrás de las casas, con árboles que ofrecían sombra y protección. A la derecha estaba la empinada ladera de la montaña, y después, la montaña en sí.
Miró una vez hacia atrás, y después se encaminó a toda prisa hacia el sendero, cuesta abajo.
Griessel volvió con el coche a la calle Long. El tráfico era mucho más ligero. Vusi le había dicho que debía ir al Cat & Moose.
—¿Qué pasa? —le había preguntado.
—Te lo diré cuando llegues aquí.
Utilizó el tono de una persona que habla en presencia de otras.
Pero Griessel no iba pensando en eso. Estaba en su coche de policía y pensaba en Alexa Barnard. En su voz y en su historia, en la belleza oculta bajo veinte años de alcoholismo. Reflexionaba acerca de cómo la mente había conjurado el recuerdo de la imagen más joven y bonita y la había proyectado sobre el tejido de su rostro actual para que se vieran las dos juntas: la pasada y la presente, tan alejadas y tan inseparables. Pensó en la intensidad con la que Alexa se había bebido la ginebra y supo que aquel poder de curación era algo peligroso de ver. Había desatado su propia ansia, que en aquel momento se agitaba en su interior como un millar de cables sueltos. La voz de su cabeza le decía que había un almacén de bebidas justo allí, en la calle Kloof, en el que podría reconectar todos los cables, restablecer la corriente. La electricidad de la vida volvería a fluir con fuerza.
«Dios», dijo Benny para sí, y giró a propósito hacia la calle Bree, lejos de la tentación.
Cuando las lágrimas pararon, Tinkie Kellerman dijo:
—Vamos, se sentirá mejor cuando se dé un baño.
Alexa accedió y se puso de pie. Su paso era tambaleante, así que la policía la guio escaleras arriba, a través de la biblioteca y por el pasillo hasta la puerta de la habitación.
—Creo que debería esperar aquí.
—No puedo —repuso Tinkie con un tono de voz verdaderamente compasivo.
Alexa permaneció inmóvil durante un segundo. Después asimiló el significado de aquellas palabras. Tenían miedo de que hiciera algo. Contra sí misma. Y ella sabía que aquella posibilidad era real. Pero primero tenía que llegar al alcohol, a los cuatro centímetros de ginebra que había en la botella de debajo de su ropa interior.
—No haré nada.
Tinkie Kellerman se limitó a mirarla con sus ojos grandes y amables.
Alexa entró en la habitación.
—Quédese fuera del baño. —Sacaría la botella junto con su ropa. La ocultaría con el cuerpo—. Siéntese ahí. —Hizo un gesto con la cabeza en dirección a la silla que había frente al tocador.
Los golpes no iban a parar. Fransman Dekker fue a abrir la puerta. Willie Mouton, el Zorro calvo y vestido de negro, estaba en la veranda al lado de un álter ego: un hombre igual de esbelto pero con la cabeza llena de un pelo oscuro concienzudamente peinado con raya al lado. Tenía el mismo aspecto que un enterrador, aderezado con una cara larga y sombría, ojos omniscientes, traje y corbata color carbón.
—Mi abogado está aquí. Ahora ya estoy preparado para usted.
—¿Está preparado para mí?
El mal genio de Dekker se intensificó ante el tono condescendiente de aquel hombre blanco, pero allí, en la calle, los objetivos los enfocaban, los curiosos y la prensa estaban amontonados contra la verja.
—Regardt Groenewald —dijo el abogado con tono de disculpa, y le tendió una mano cautelosa. Era una ofrenda de paz que forzaba a Dekker a cambiar de marcha.
Le estrechó la mano delgada e insegura.
—Dekker —dijo, y miró al abogado de arriba abajo. Se esperaba un doberman, no un basset hound.
—Se refiere a que estamos listos para hablar —dijo Groenewald.
—¿Dónde está Alexa? —preguntó Mouton, y miró más allá de Dekker, hacia el interior de la casa.
Groenewald trasladó su mano flácida al brazo de Mouton, como para contenerlo.
—Se están haciendo cargo de ella.
—¿Quién?
—Un agente de Servicios Sociales.
—Quiero verla. —Una orden de hombre blanco, pero una vez más el abogado aplacó los ánimos.
—Cálmate, Willie.
—Ahora mismo es imposible —dijo Dekker.
Mouton le lanzó una mirada reprobatoria a su abogado.
—No puede hacerme eso, Regardt.
Groenewald suspiró.
—Estoy seguro de que le han explicado a Alexa cuáles son sus derechos, Willie.
Hablaba en tono de disculpa, de manera lenta y deliberada.
—Pero es una mujer enferma.
—La señora Barnard decidió hablar sin la presencia de un abogado.
—Pero está no compis mentos —repuso Mouton.
—Compos mentis —lo corrigió Groenewald con paciencia.
—La señora Barnard no es sospechosa en este momento de la investigación —aclaró Dekker.
—Eso no es lo que me ha dicho la doncella de Adam.
—Hasta donde yo sé, la trabajadora doméstica no está al servicio de la Policía.
—¿Ves, Regardt? Así es como son. Sabihondos. Cuando acabo de perder a mi amigo y colega...
—Willie, señor Dekker, mantengamos todos la calma...
—Estoy calmado, Regardt.
—Mi cliente posee información relacionada con el caso —dijo Groenewald.
—¿Qué tipo de información?
—Información relevante. Pero no podemos...
—Entonces tiene la obligación de facilitárnosla.
—No si se las das de listillo conmigo.
—Señor Mouton, no tiene elección. No revelar pruebas...
—Por favor, caballeros... —Groenewald suplicó. Y prosiguió con gran cautela—: Tal vez sería mejor que habláramos dentro. —Dekker dudó—. Mi cliente tiene una sospecha bien fundada de quién mató a Adam Barnard.
—Pero no quiero incurrir en calumnia —dijo Mouton.
—Willie, en estas circunstancias, la calumnia no tiene cabida.
—¿Sabe quién disparó a Adam Barnard?
—Mi cliente no tiene pruebas, pero siente que es su obligación como ciudadano compartir la información disponible con la ley.
Fransman Dekker miró hacia la multitud, y luego a Groenewald y a Mouton.
—Creo que deberían entrar.
Rachel Anderson caminaba por el sendero que seguía el contorno de la montaña. Avanzaba más deprisa que antes, puesto que el terreno era llano y había dejado atrás el cobijo de los pinos. Por debajo no había más que las casas, propiedades enormes con piscinas, jardines densamente poblados y muros altos. Más allá de ellas se encontraban la ciudad y la larga extensión de la bahía de la Mesa, una postal de mar azul brillante y un puñado de edificios de gran altura que se apiñaban los unos contra los otros como si buscaran la solidaridad de su cercanía.
Toda aquella belleza era una mentira, pensó. Una fachada falsa. Erin y ella se habían dejado engañar por ella.
Más adelante, el sendero giraba hacia la derecha y rodeaba un embalse. La elevada orilla arcillosa la escondería durante unos cuantos cientos de metros.
Tras la puerta del baño, Alexa Barnard se quitó la bata y la ropa de noche y después alcanzó el recipiente que había escondido entre las prendas limpias. Desenroscó el tapón con una mano temblorosa. No quedaba mucho en la botella. Se la llevó a los labios y bebió. El movimiento se reflejó en el espejo alto y ella lo contempló de manera involuntaria. El cuerpo desnudo, su femineidad marchita, los mechones de pelo largo, grasiento y gris que le rodeaban la cara, el vello incipiente de las axilas, la boca abierta, y la botella en alto en un desesperado intento de apurar las últimas gotas. Se sobresaltó ante aquel demonio, ante la forma en que la imagen del espejo se centraba tan por entero en la botella.
¿Quién era aquella persona?
Se dio la vuelta, una vez hubo vaciado la botella, pero no encontró alivio. La depositó en el suelo y se apoyó contra la pared con un brazo extendido.
¿Era realmente ella la que estaba allí de pie?
«Soetwater», había dicho el detective compasivo de los rasgos peculiares y el pelo rebelde. Pero lo que había querido decir en realidad era: «¿Cómo ha llegado a esto?». Ella se lo había contado, pero en aquel momento, delante de su repentino reflejo, aquella explicación resultaba insuficiente.
Se dio la vuelta y volvió a mirar a la mujer del espejo. Su cuerpo alto parecía totalmente indefenso. Las piernas, las caderas, el vientre con una ligera protuberancia, los pechos firmes, pezones largos, y la piel del cuello que había perdido su suave tirantez. Una cara desgastada, usada, bebida.
Era ella. Su cuerpo, su rostro.
Dios.
«¿Cómo has llegado a esto?». Había verdadera curiosidad en su propia pregunta. Se volvió y se metió en la ducha. Había llegado hasta allí, pero no iría más lejos. No podía.
Abrió los grifos de manera mecánica.
Adam estaba muerto. ¿Qué iba a hacer ella en ese momento? ¿Aquella noche? ¿Y al día siguiente?
La invadió un miedo intenso, así que tuvo que apoyar las palmas de las manos contra las baldosas para mantenerse erguida. Permaneció así durante un rato. El agua la escaldaba, pero ella no lo notaba. Las pastillas. Eso era lo que tenía que coger, los somníferos, para así poder alejarse de aquella mujer del espejo, del proceso destructivo, de la sed y de la oscuridad que la aguardaba.
Los somníferos estaban en la habitación con Tinkie Kellerman.
Tendría que hacerlo con otra cosa. Allí, en el baño. Salió de la ducha a trompicones y abrió el armario del lavabo con las manos temblorosas. Demasiado apresurada, derribó varios frascos, nada que le sirviera. Cogió su cuchilla, observó su inutilidad, la lanzó contra la puerta y rebuscó en el armario. No había nada, nada...
—¿Señora Barnard? —la llamó una voz desde el otro lado de la puerta.
Alexa se dio la vuelta y echó el pestillo.
—Déjeme en paz. —Aquella ni siquiera era su voz.
—Señora, por favor...
Vio la botella de ginebra. La agarró por el cuello y la estampó contra la pared. Una esquirla de cristal le impactó en la frente. Examinó la afilada hoja de cristal que le quedó en la mano. Levantó el brazo izquierdo y se la hundió con violencia, profunda y desesperadamente, desde la palma de la mano hasta el codo. La sangre era una fuente. Se la clavó de nuevo.
En la sala de estar, Mouton y Groenewald estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Dekker estaba frente a ellos.
—No tengo pruebas —dijo Mouton.
—Solo cuéntale lo que pasó, Willie.
Eran como aquellos dos tíos de las películas antiguas en blanco y negro, pensó Dekker.
¿Cómo se llamaban?
—Un tío irrumpió en mi despacho y dijo que iba a matar a Adam...
—¿Y quién es ese tío?
Mouton se dirigió a su abogado.
—¿Estás seguro de que no es incurrir en calumnia, Regardt?
—Estoy seguro.
—Pero ¿y si tengo que aportar pruebas?
—Willie, la calumnia no será un problema.
—Esto puede acabar con su carrera, Regardt. Es decir, ¿y si no es él?
—Willie, no tienes alternativa.
Laurel y Hardy, recordó Dekker. Dos cómicos blancos.
—Señor Mouton, ¿quién fue? —preguntó.
El Zorro respiró hondo, y su nuez subió y bajó como la de un gallo.
—Fue Josh Geyser —contestó, y se reclinó contra el respaldo como si hubiera desatado un torbellino.
—¿Quién?
—El cantante de gospel —respondió Mouton con impaciencia—. Josh y Melinda.
—Nunca he oído hablar de ellos.
—¿De Josh y Melinda? Todo el mundo los conoce. Sesenta mil del nuevo CD, cuatro mil en un solo día, cuando aparecieron en las estrellas musicales invitadas en radio RSG. Son muy importantes.
—¿Y por qué iba Josh Geyser a querer matar a Adam Barnard?
Mouton se echó adelante con talante conspiratorio y de repente comenzó a hablar en voz muy baja:
—Porque Adam se pinchó a Melinda en su despacho.
—¿Pinchó?
—Ya sabe... Mantuvo relaciones sexuales con ella.
—¿En el despacho de Barnard?
—Eso es.
—¿Y Geyser los pilló?
—No, Melinda confesó.
—¿A Josh?
—No. Más arriba. Pero Josh estaba con ella cuando se puso a rezar.
Fransman Dekker soltó un bufido a medio camino entre la risa y la incredulidad.
—Señor Mouton, no puede estar hablando en serio.
—Claro que sí —se indignó—. ¿Cree que me pondría a bromear en un momento como este? —Dekker hizo un gesto de negación con la cabeza—. Ayer por la tarde, Josh Geyser pasó a toda velocidad por delante de Natasha y casi tira abajo la puerta de mi despacho. Dijo que estaba buscando a Adam, yo le pregunté que para qué, y él contestó que lo iba a matar porque había violado a Melinda. Así que le pregunté: «¿Cómo puedes decir algo así, Josh?», y me respondió que porque se lo había dicho Melinda. De modo que le pregunté: «Qué te ha dicho?», y él me contestó que Melinda había rezado y confesado el gran pecado en el despacho de Adam, sobre el escritorio. Ella decía que había sido el diablo, pero él, Josh, conocía las costumbres de Adam. E iba a darle una paliza de muerte. Estaba como loco, casi me agarra a mí cuando le dije que no me sonaba a violación. Es un tipo enorme, era como Gladiator antes de que lo salvaran... —Mouton volvió a bajar la voz—. El caso es que él no puede... ya sabe... no se le levanta a causa de los esteroides.
—Eso no es relevante, Willie —intervino Groenewald.
—Le da un motivo —dijo Mouton.
—No, no... —repuso el abogado.
—¿Darle una paliza de muerte? —preguntó Dekker—. ¿Eso es lo que dijo?
—También aseguró que iba a matarlo... no, que iba a matarlo de una puta vez, que iba a cortarle las pelotas y a colgarlas sobre el disco de platino que tiene en la sala de estar.
—Las costumbres de Adam. ¿A qué «costumbres» se refería Geyser?
—Adam es... —Mouton titubeó—. No puedo creerme que haya muerto. —Se recostó en su asiento y se rascó la cabeza afeitada—. Era mi amigo. Mi socio. Hemos llegado muy lejos juntos... Le dije que algún día alguien lo... —Se hizo el silencio. Mouton se secó los ojos con el dorso de la mano—. Lo siento —se disculpó—. Esto es difícil para mí.
El abogado le tendió una mano larga y delgada a su cliente.
—Es comprensible, Willie...
—Tenía una presencia magnífica...
Dekker oyó la voz aguda y urgente de Tinkie Kellerman que lo llamaba:
—¡Fransman!
Se puso de pie rápidamente y echó a correr hacia la puerta.
—¡Fransman!
—Estoy aquí —contestó. Vio a Kellerman en la parte alta de la escalera.
—Ven a ayudarme —le dijo—. Date prisa.
Cien metros después del embalse, el camino viraba hacia la izquierda, montaña abajo, hacia la ciudad, por una garganta amplia y poco profunda. Rachel Anderson avanzó entre los pinos siguiendo el sendero, que bordeaba inmensos peñascos. Por delante de ella vio una pared de piedra con un agujero en el medio y, al otro lado, a la derecha, una casa casi terminada detrás de un roble inmenso. Un remanso de sombra fresca e intensa, un lugar de descanso, pero su primer pensamiento fue para un grifo en el que calmar su furiosa sed.
Pasó ante el garaje, buscando con la mirada, en dirección a la calle. Un pino talado, dispuesto en ordenados montones, atestaba la entrada del garaje doble. Localizó un grifo junto a la puerta trasera de la casa, rezó por que estuviera conectado, apretó el paso, se agachó y lo abrió. El agua plateada comenzó a manar, caliente durante unos segundos y después fresca de repente. Apoyó una rodilla en el suelo, cerró un poco el grifo y bebió directamente del chorro.
Fransman Dekker había forzado suficientes puertas para saber que no tenía que usarse el hombro. Dio un paso atrás y le asestó una patada. La puerta se astilló, pero continuó cerrada. Lanzó un puntapié tras otro hasta que se rompió, aunque solo se abrió unos cuarenta centímetros. Bastó para ver la sangre.
—Por el amor de Dios —dijo Tinkie Kellerman a su espalda.
—¿Qué? —dijo Willie Mouton mientras intentaba pasar a su lado para verlo.
—Señor, no puede...
Dekker ya estaba en el baño. Vio a Alexa Barnard tendida en el suelo. Pisó la sangre y le dio la vuelta a su cuerpo desnudo. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados.
—Una ambulancia —le ordenó a Tinkie—. Ya.
Se agachó para evaluar los daños. Tenía cortes profundos en la muñeca izquierda, al menos tres.
La sangre continuaba manando de ellos. Dekker cogió una prenda del suelo y empezó a atársela alrededor de las heridas con toda la fuerza de la que fue capaz.
Alexa habló, sus palabras apenas audibles.
—¿Señora? —dijo.
—El otro brazo —susurró ella.
—¿Perdone?
—Córteme el otro brazo, por favor.
Y con una mano cansada le tendió la botella rota.
Sació su sed y se lavó la sangre de las manos, los brazos y la cara. Luego se incorporó, cerró el grifo y respiró hondo. La ciudad estaba justo debajo de ella... Dio la vuelta a la esquina de la casa, ya menos angustiada; beber agua había apaciguado el miedo.
Entonces los vio, a solo veinte pasos de distancia calle abajo. Se quedó paralizada, con la respiración atascada en la garganta. Estaban de espaldas a ella, uno al lado del otro. Los conocía. Se quedó petrificada. El corazón le retumbaba estrepitosamente en los oídos.
Los hombres miraban hacia la parte de la calle que bajaba de la montaña.
El garaje. Los leños. Tenía que llegar allí. Estaban a cinco pasos de ella, a su espalda. Se sentía demasiado aterrorizada para apartar la mirada de ellos. Arrastró los pies hacia atrás, con miedo a pisar algo. Ellos no debían mirar a su alrededor. Llegó a la pared del garaje. Un paso más. Entonces uno de los hombres comenzó a volverse. El que lo había empezado todo. El que se había inclinado sobre Erin con el cuchillo.