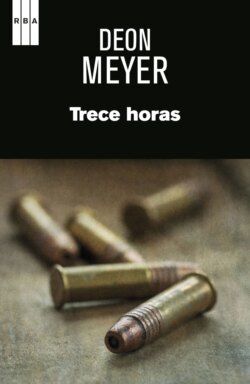Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление5:36. Una chica sube corriendo la pronunciada pendiente de Lion’s Head. El ruido de sus zapatillas de correr resuena urgente sobre la gravilla del sendero ancho.
En este momento, cuando los rayos del sol la proyectan contra la montaña como si fueran un foco, es la viva imagen de la elegancia despreocupada. Vista desde atrás, su trenza oscura rebota contra la pequeña mochila. El intenso bronceado de su nuca destaca contra el azul pálido de su camiseta. Las zancadas rítmicas de sus largas piernas, cubiertas por unos pantalones vaqueros cortos, desprenden energía. Es la personificación de la juventud atlética: vigorosa, sana y centrada.
Hasta que se detiene y mira hacia atrás por encima del hombro izquierdo. Entonces el espejismo desaparece. Tiene el rostro lleno de ansiedad. Y del más absoluto agotamiento.
No se percata de la impresionante belleza de la ciudad bajo la suave luz del sol naciente. Sus ojos, asustados, buscan desesperadamente algún tipo de movimiento en los matorrales de fynbos que hay a su espalda. Sabe que están allí, pero no cuán cerca. Tiene la respiración agitada a causa del cansancio, el sobresalto y el miedo. Es la adrenalina, el aterrador deseo de vivir, que la impulsa a echar a correr de nuevo, a seguir adelante a pesar del dolor de las piernas, el ardor del pecho, la fatiga de una noche en vela y la desorientación por estar en una ciudad extraña, en un país extranjero y en un continente impenetrable.
El camino se bifurca ante ella. El instinto la espolea hacia la derecha, más arriba, más cerca de la cúpula rocosa de Lion’s Head. No piensa, ni tiene un plan al que ceñirse. Corre a ciegas; sus brazos son los pistones de una máquina que la impulsa a continuar.
El inspector Benny Griessel estaba dormido.
Estaba soñando que conducía un camión cisterna enorme por un tramo en descenso de la N1 entre Parow y Platekloof. A demasiada velocidad y sin mucho control. Cuando su teléfono móvil comenzó a sonar, la primera nota estridente bastó para devolverlo a la realidad con un efímero sentimiento de alivio. Abrió los ojos y le echó un vistazo al reloj de la radio. Eran las 5:37.
Bajó los pies de la cama individual; ya se había olvidado del sueño. Durante un instante se quedó sentado, inmóvil, en el borde, como un hombre al filo de un precipicio. Después se puso en pie y dio tumbos hasta la puerta, bajó la escalera de madera que conducía al salón del piso de abajo y llegó a donde había dejado el teléfono la noche anterior. Tenía el pelo alborotado: hacía demasiado que no se lo cortaba. No llevaba más que un desgastado par de pantalones cortos de rugby. Su único pensamiento era que una llamada a aquellas horas de la madrugada solo podía significar malas noticias.
No reconoció el número que aparecía en la pequeña pantalla del aparato.
—Griessel. —Su voz lo traicionó, áspera, al pronunciar la primera palabra del día.
—Eh, Benny, soy Vusi. Siento despertarte.
Hizo un esfuerzo por concentrarse. Aún tenía la mente confusa.
—No pasa nada.
—Tenemos un... cuerpo.
—¿Dónde?
—En Saint Martini, la iglesia luterana de la calle Long.
—¿En la iglesia?
—No, está tendida fuera.
—Estaré ahí en seguida.
Finalizó la llamada y se pasó una mano por el pelo.
«Tendida», había dicho el inspector Vusumuzi Ndabeni.
Probablemente no fuera más que una bergie.* Otra vagabunda que había bebido demasiado de esto o aquello. Dejó el móvil junto a su nuevo y flamante portátil de segunda mano.
Se volvió, todavía medio dormido, y se dio un golpe en la espinilla contra la rueda delantera de la bicicleta que estaba apoyada contra su sofá de casa de empeños. La agarró antes de que se cayera. Volvió a subir al piso de arriba. La bicicleta fue un vago recordatorio de sus dificultades económicas, pero no quería preocuparse por eso en aquel momento.
Una vez en la habitación, se quitó los pantalones cortos y el almizclado aroma del sexo ascendió desde su vientre.
Joder.
El conocimiento del bien y del mal recayó pesadamente sobre sus espaldas. Junto con los sucesos de la noche anterior, sacudió los últimos restos de sopor de su cerebro. ¿Qué se había apoderado de él?
Lanzó los pantalones cortos sobre la cama, en un arco acusatorio, y se encaminó hacia el baño.
Griessel levantó con rabia la tapa del inodoro, apuntó y meó.
De repente estaba sobre el asfalto de Signal Hill Road. Divisó a la mujer y al perro: estaban a unos cien metros a la izquierda. Esbozó un grito con los labios, una sola palabra, pero la voz se le ahogó en la aspereza de sus jadeos.
Corrió en dirección a la mujer y el perro. Era grande, un ridgeback. Ella aparentaba unos sesenta años. Era blanca, y llevaba una enorme pamela rosa, un bastón y una bolsa pequeña a la espalda.
El perro se inquietó. Tal vez oliera su miedo, sintiese el pánico que la invadía por dentro. Las suelas de sus zapatillas retumbaron contra el pavimento cuando aflojó el paso. Se detuvo a tres metros de ellos.
—Ayúdeme —dijo la chica. Tenía un acento muy marcado.
—¿Qué ocurre? —La mirada de la mujer reflejaba preocupación. Dio un paso atrás. El perro gruñó y comenzó a tirar de la cadena, a acercarse a la chica.
—Van a matarme.
La mujer miró a su alrededor, asustada.
—¡Pero si no hay nadie!
La joven echó un vistazo a su espalda.
—Se acercan. —Entonces los observó con detenimiento y se dio cuenta de que no supondrían ninguna diferencia. No allí, al aire libre, en la falda de la montaña. No contra ellos. Tan solo conseguiría que todos estuvieran en peligro—. Llame a la policía. Por favor. Limítese a llamar a la policía —dijo, y echó a correr otra vez, despacio al principio, ya que su cuerpo se resistía.
El perro se lanzó hacia el frente y ladró una vez. La mujer tiró de la correa hacia atrás.
—Pero ¿por qué?
—Por favor —repitió, y continuó trotando, arrastrando los pies por la calle en dirección a la montaña de la Mesa—. Solo llame a la policía.
Miró atrás una sola vez, cuando ya se había alejado unos setenta pasos. La mujer seguía allí de pie, perpleja y petrificada.
Benny Griessel tiró de la cadena y se preguntó por qué no había visto venir lo de la noche anterior. No había ido buscándolo, tan solo había pasado. Jissis, no debería sentirse tan culpable: al fin y al cabo era humano.
Pero estaba casado.
Si es que aquello podía llamarse matrimonio. Camas separadas, mesas separadas y casas separadas. Joder, Anna no podía quedarse con todo. No podía echarlo de su propia casa y esperar que mantuviera dos pisos y estuviese sobrio durante seis puñeteros meses... y, encima, célibe.
Al menos estaba sobrio. Ciento cincuenta días ya. Más de cinco meses de lucha contra la botella, día tras día, hora tras hora, hasta aquel momento.
Dios, Anna no debía enterarse de lo de la noche anterior. No en aquel momento. A menos de un mes de cumplir su período de exilio, el castigo por su afición a la bebida. Si Anna lo descubría, estaba jodido: todo aquel esfuerzo y sufrimiento habría sido en balde.
Suspiró y se colocó frente al espejito del armario para lavarse los dientes. Se estudió con detenimiento. Canas en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos y rasgos eslavos. Nunca había sido lo que se dice una obra de arte.
Abrió el armario y sacó el cepillo y la pasta de dientes.
¿Qué habría visto en él aquella Bella? La noche anterior se había preguntado por un momento si se estaría acostando con él por compasión, pero se sentía demasiado excitado, demasiado jodidamente agradecido por su voz suave, y sus enormes pechos, y su boca... Jissis, qué boca. Tenía debilidad por las bocas, y por ahí había empezado el problema. No. Había comenzado con Lize Beekman, pero como si Anna fuera a creérselo.
Jissis.
Benny Griessel se lavó los dientes a toda prisa y con premura. Después se metió bajo la ducha de un salto y abrió los grifos a tope para poder lavarse todos los olores corporales que pudieran delatarlo.
No era una bergie. El corazón de Griessel se detuvo durante un instante cuando se encaramó a la verja de barrotes puntiagudos que daba paso al recinto de la iglesia y vio a la chica allí tendida. Las zapatillas de correr, los pantalones cortos de color caqui, la camiseta naranja y la forma de sus brazos y piernas le dijeron que era una mujer joven. Le recordó a su hija.
Recorrió el estrecho sendero alquitranado y pasó ante las palmeras y los pinos altos y junto a un cartel de aviso amarillo: SOLO AUTORIZADOS. SOLO COCHES. RESPONSABLE EL PROPIETARIO. Estaba justo a la izquierda de la hermosa iglesia gris, en el punto en el que, sobre la misma brea, la joven yacía estirada.
Contempló la perfecta mañana. Luminosa, sin apenas viento, solo una débil brisa que llevaba los frescos aromas del mar montaña arriba. No era un buen momento para morir.
Vusi estaba de pie al lado de la mujer, junto con el Gordo y el Flaco de criminalística, un fotógrafo de la policía y tres hombres con el uniforme del SAPS.* Detrás de Griessel, sobre la acera de la calle Long, había más uniformes, al menos cuatro personas con la camisa blanca y la charretera negra de la Policía Metropolitana, todos ellos muy convencidos de su propia importancia. En compañía de un grupo de curiosos, tenían los brazos apoyados contra la verja y observaban a la figura inmóvil.
—Buenos días, Benny —lo saludó Vusi Ndabeni con sus modales tranquilos.
Era, al igual que Griessel, de estatura media, pero parecía más bajo. Delgado y bien proporcionado, lucía la raya de los pantalones pulcramente planchada, camisa blanca como la nieve, corbata y zapatos lustrados. El corto pelo negro y ensortijado lucía un afeitado en ángulos agudos. El corte de la perilla era impecable. Tenía puestos unos guantes quirúrgicos de látex. A Griessel se lo habían presentado el jueves anterior, junto con los otros cinco detectives a quienes le habían pedido que «autorizase» a lo largo del siguiente año. Aquella fue la palabra que utilizó John Afrika, comisario regional de los Servicios de Investigación e Inteligencia Criminal. Pero cuando Griessel se quedó a solas con Afrika en su despacho, fue: «Estamos de mierda hasta el cuello, Benny. La jodimos con el caso Van der Vyver, y ahora los jefazos dicen que es porque nos lo hemos estado pasando demasiado bien en el Cabo y que ya es hora de que dejemos de tocarnos los huevos, pero ¿qué puedo hacer? Estoy perdiendo a mi mejor gente, y los nuevos no tienen ni idea, están completamente verdes. Benny, ¿puedo contar contigo?».
Una hora después estaba en la gran sala de conferencias del comisario con otros seis de los mejores «nuevos» agentes, que parecían estar extraordinariamente poco impresionados, todos ellos sentados en una fila de sillas grises del gobierno. En aquella ocasión John Afrika bajó el tono de su mensaje: «Benny será vuestro tutor. Lleva veinticinco años en el Cuerpo; formaba parte de Homicidios y Robos cuando la mayor parte de vosotros estabais aún en el colegio. Lo que a él ya se le ha olvidado, vosotros aún tenéis que aprenderlo. Pero enteraos de esto: no está aquí para hacer vuestro trabajo. Es vuestro consejero, vuestra caja de resonancia. Y vuestro tutor. De acuerdo con el diccionario, eso es —el comisario miró sus notas— “un consejero o profesor sabio y digno de confianza”. Por eso lo he transferido a la Fuerza Operativa Provincial. Porque Benny es sabio y podéis confiar en él. Porque yo confío en él. Se están perdiendo demasiados conocimientos, hay demasiada gente nueva y no se trata de reinventar la rueda una y otra vez. Aprended de él. Habéis sido cuidadosamente seleccionados... Muchos no contarán con esta oportunidad».
Griessel observó sus caras. Cuatro hombres negros y delgados, una mujer negra gorda y un detective mestizo y ancho de hombros; todos ellos, sin duda, de poco más de treinta años. No hubo mucha gratitud incondicional, con la excepción de Vusumuzi («pero todo el mundo me llama Vusi») Ndabeni. El detective mestizo, Fransman, se mostró abiertamente contrario. Pero Griessel ya estaba acostumbrado a las protestas de los nuevos SAPS. Se colocó junto a John Afrika y se dijo a sí mismo que debería estar agradecido por conservar su empleo después de la disolución de la Unidad de Delitos Graves y Violentos. Agradecido de que a su antiguo superior, Mat Joubert, y a él no los hubieran destinado a una comisaría, como a la mayor parte de sus colegas. Nuevas estructuras que no eran nuevas, sino como hacía treinta años, con los detectives en las comisarías, porque así era como se estaba haciendo ahora en el extranjero, y los SAPS tenían que imitarlos. Al menos conservaba el trabajo y Joubert lo había propuesto para un ascenso. Si le duraba la suerte, si podían hacer caso omiso de su historial de alcoholismo, y discriminación positiva, y la política y todas esas mierdas, ese mismo día le dirían si había llegado a capitán.
Capitán Benny Griessel. Le sonaba bien. Y además necesitaba el aumento.
Mucho.
—Buenos días, Vusi —contestó.
—Eh, Benny —lo saludó Jimmy, el bata blanca alto y delgado de criminalística—. He oído que ahora te llaman «El Oráculo».
—Como a esa tía de El Señor de los Anillos —añadió Arnold, el bajito y gordo.
En los círculos policiales del Cabo se los conocía como el Gordo y el Flaco, normalmente en el contexto de la trillada broma «Criminalística estará contigo en las vacas gordas y en las vacas flacas».
—De Matrix, idiota —dijo Jimmy.
—Bueno, eso —repuso Arnold.
—Buenos días —dijo Griessel. Se volvió hacia los agentes que había debajo del árbol y respiró hondo, listo para decírselo—: Esto es la escena de un crimen, así que sacad vuestros culos de aquí y poneos al otro lado del muro. —Y entonces recordó que aquel caso era de Vusi, por lo que debería callarse y tutorizar. Les lanzó una mirada malhumorada a los agentes, que no tuvo efecto alguno, y se puso en cuclillas para examinar el cadáver.
La chica estaba tumbada boca abajo con la cabeza mirando hacia el lado contrario a la calle. Llevaba el pelo rubio muy corto. En la espalda tenía dos breves cortes horizontales, uno a la derecha y otro a la izquierda, sobre los omóplatos. Pero aquello no era la causa de la muerte. Más bien lo era el enorme tajo que le atravesaba la garganta, lo suficientemente profundo como para dejar ver el esófago. El rostro, el pecho y los hombros yacían sobre el extenso charco de sangre. El olor a muerte ya estaba allí, tan penetrante como el del cobre.
—Jissis —dijo Griessel. Todo su miedo y su asco iban cobrando forma en su interior, pero tenía que respirar, lento y tranquilo, como le había enseñado a hacer Doc Barkhuizen. Tenía que distanciarse, no debía interiorizar aquello.
Cerró los ojos durante un instante. Luego levantó la mirada hacia los árboles. Estaba buscando la objetividad, pero era una espantosa forma de morir. Y su cabeza quería enredarse en los detalles del suceso tal y como había ocurrido, el cuchillo que destella y rebana, que se abre camino entre la profundidad de sus tejidos.
Se levantó a toda prisa, fingiendo mirar a su alrededor. El Gordo y el Flaco estaban discutiendo por algo, como de costumbre. Trató de prestar atención
Dios, parecía tan joven... ¿Dieciocho años? ¿Diecinueve?
¿Qué tipo de locura se requería para cortarle así la garganta a una cría? ¿Qué tipo de perversión?
Se obligó a sacarse las imágenes de la cabeza, a pensar en los hechos y en las implicaciones. Era blanca. Aquello conllevaba problemas. Significaba atención mediática y que todo el ciclo de críticas del tipo «la criminalidad se está descontrolando» empezara una vez más. Quería decir mucha presión y muchas horas, demasiada gente implicada en el asunto y todo el mundo tratando de salvar su culo, y él ya no tenía ánimos para volver a pasar por todo aquello.
—Problemas —le dijo en voz baja a Vusi.
—Lo sé.
—Sería mejor que los agentes se quedaran al otro lado del muro.
Ndabeni asintió con la cabeza y se dirigió hacia los policías de uniforme. Les pidió que salieran por otro lado, por la parte trasera de la iglesia. Se mostraron reacios, pues querían formar parte de la acción. Pero se marcharon.
Vusi volvió a situarse a su lado, cuaderno y pluma en mano.
—Todas las puertas están cerradas. Hay una entrada para coches por allí, cerca del despacho de la iglesia, y aquí delante del edificio está la entrada principal. Debió de saltar por encima de los barrotes... Es la única forma de entrar. —Vusi hablaba demasiado rápido. Señaló a un hombre mestizo que había en la acera, al otro lado del muro—. Ese de ahí..., James Dylan Fredericks, fue quien la encontró. Es el encargado de día de Kauai Health Foods, en la calle Kloof. Dice que viene en el autobús de Golden Arrow desde Mitchell’s Plain y que luego camina desde la estación. Pasó por ahí delante y algo le llamó la atención. Así que trepó por el muro, pero cuando vio la sangre se dio la vuelta y llamó a la comisaría de Caledon Square porque es el número que tiene en marcación rápida para la tienda.
Griessel asintió con un gesto. Sospechaba que Ndabeni estaba nervioso por su presencia, como si él estuviera allí para evaluarlo. Tendría que aclararle aquello.
—Voy a decirle a Fredericks que puede irse. Sabemos dónde encontrarlo.
—Está bien, Vusi. No tienes que... Agradezco que me des los detalles, pero no quiero que... Ya sabes...
Ndabeni le tocó el brazo a Griessel como si intentara tranquilizarlo.
—No pasa nada, Benny. Quiero aprender... —Vusi se quedó en silencio durante un rato. Después, añadió—: No quiero cagarla, Benny. Estuve en el Khayelitsha cuatro años y no quiero volver. Pero esta es mi primera... blanca —dijo con mucho cuidado, como si sus palabras pudieran ser una afirmación racista—. Esto es otro mundo...
—Lo es.
A Griessel no se le daba nada bien aquel tipo de cosas, nunca sabía cuáles eran las palabras adecuadas, políticamente correctas.
Vusi acudió en su rescate.
—He comprobado si llevaba algo en los bolsillos de los pantalones. Para la identificación. No hay nada. Solo estamos esperando al forense.
Un pájaro pio de manera estridente entre los árboles. Dos palomas se posaron cerca de ellos y comenzaron a picotear el suelo. Griessel miró a su alrededor. Solo había un vehículo en el recinto de la iglesia, un Toyota Microbus blanco aparcado en el lado sur, contra una pared de ladrillo de dos metros. A lo largo del lateral de la furgoneta aparecía pintada con grandes letras rojas la palabra AVENTURA.
Ndabeni siguió su mirada.
—Probablemente aparquen aquí por motivos de seguridad. —Y señaló la altura de la pared y las verjas cerradas con llave—. Creo que tienen una oficina en la calle Long, más abajo.
—Podría ser.
La calle Long era el meollo del turismo mochilero del Cabo: gente joven, estudiantes europeos, australianos y americanos en busca de alojamientos baratos y aventuras.
Griessel volvió a acuclillarse junto al cuerpo, pero en aquella ocasión de modo que la cara de la chica mirara hacia el lado opuesto. No quería ver la horrible herida, ni sus facciones delicadas.
«Por favor, que no sea una muchacha extranjera», pensó.
Entonces las cosas sí que se descontrolarían por completo.