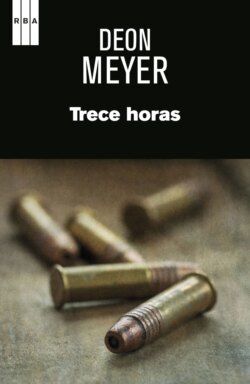Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеCorrió a toda prisa por Kloofnek Road y se detuvo un segundo, indecisa. Quería descansar, quería recobrar el aliento e intentar recuperar el control. Tenía que decidirse: derecha, fuera de la ciudad, donde la señal indicadora rezaba CAMPS BAY, y lo que quiera que hubiese a aquel lado de la montaña, o izquierda, más o menos deshacer el camino por el que había llegado. Su instinto le decía que fuera hacia la derecha, hacia fuera, lejos de sus perseguidores, de los terribles acontecimientos de la noche.
Pero eso sería lo previsible, y la sumiría aún más en lo desconocido, la alejaría más de Erin. Viró hacia la izquierda sin pensárselo dos veces, y sus zapatillas de correr retumbaron con fuerza sobre la pendiente alquitranada que descendía por la colina. Se mantuvo a la izquierda de la carretera de doble carril durante cuatrocientos metros y después giró a la derecha, bajó a toda prisa una ladera rocosa y continuó sobre una pequeña pradera hasta alcanzar la normalidad de Higgo Road, un área residencial recortada contra la montaña, con casas enormes y caras en medio de jardines protegidos por altos muros. Se reavivó así la esperanza de encontrar a alguien que la ayudara, alguien que le ofreciese cobijo y protección.
Todas las puertas estaban cerradas. Todas y cada una de las casas eran fortines, y las calles estaban desiertas a aquella temprana hora de la mañana. El camino continuaba serpenteando empinado, montaña arriba, y sus piernas se negaban, simplemente no podían correr más. Vio que la verja de la casa que había a su derecha estaba abierta, y todo su ser anheló un descanso. Miró hacia atrás y no vio a nadie. Se coló por la puerta. Había un breve camino de entrada bastante inclinado, un garaje y un cobertizo para coches. A la derecha, la pared elevada estaba cubierta de espesos matorrales; a la izquierda estaba la casa, detrás de unos barrotes de metal bastante altos y una reja cerrada con llave. Se internó entre los matorrales hasta llegar a la pared enyesada, justo donde no podían verla desde la calle.
Se dejó caer de rodillas, la mochila contra la pared. Se le caía la cabeza de puro agotamiento, y se le cerraban los ojos. Entonces resbaló aún más, hasta quedar completamente sentada en el suelo. Sabía que la humedad de los ladrillos y que el moho de las hojas podridas le mancharían los vaqueros azules y cortos, pero le daba igual. Solo quería descansar.
La escena que se le había grabado en el cerebro hacía más de seis horas se repitió en su cabeza de manera repentina y espontánea. La impresión hizo que le temblara todo el cuerpo y que abriese los ojos de golpe. No se atrevía a pensar en ello en aquel momento. Era demasiado... Simplemente demasiado. A través de la cortina de follaje verde oscuro y enormes flores de color rojo vivo, divisó un coche bajo el cobertizo. Se concentró en él. Tenía una silueta poco común, y era distinguido, elegante... y no muy nuevo. ¿De qué marca era? Le dio vueltas al asunto para distraerse del terror que le paralizaba el cerebro. Se le calmó la respiración, pero no el corazón. El peso del cansancio la aplastaba, pero se resistió; era un lujo que no podía permitirse.
A las 6:27 oyó carreras por la calle. Eran de más de una persona, procedentes de la misma dirección de la que ella había llegado. El corazón se le volvió a acelerar.
Oyó que se llamaban unos a otros en una lengua que no comprendía. Los pasos se ralentizaron, y después se detuvieron. Se echó ligeramente hacia delante para buscar un hueco entre el follaje y clavó la mirada en la verja abierta. Uno de ellos estaba allí de pie, apenas visible, y las piezas del mosaico mostraban que era negro.
Se quedó totalmente quieta.
El mosaico se movió. El hombre atravesó la verja en silencio gracias a sus suelas de goma. La chica sabía que buscaría escondites, la casa, o el coche del cobertizo.
La vaga silueta se redujo a la mitad. ¿Se había agachado? ¿Estaría mirando bajo el coche?
Los fragmentos de hombre se duplicaron, su contorno se agrandó. Se estaba acercando. ¿Podría verla, justo al fondo?
—¡Eh!
La voz la asustó, como si le hubieran asestado un martillazo en el pecho. No estaba segura de si se habría movido o no en aquel instante.
La figura oscura se alejó, pero sin prisa.
—¿Qué quieres? —La voz provenía de la casa, de la parte de arriba. Alguien se dirigía al hombre negro.
—Nada.
—Lárgate de mi propiedad. Cagando leches.
No hubo respuesta. Permaneció inmóvil, y luego echó a andar, lentamente, a regañadientes, hasta que su silueta rota desapareció entre las hojas.
Los dos detectives registraron el recinto de la iglesia desde la zona sur. Vusi comenzó por la parte delantera, a lo largo de los puntiagudos barrotes barrocos que limitaban con la calle Long. Griessel empezó por detrás, junto al elevado muro de ladrillos. Caminaba lentamente, paso a paso, con la cabeza inclinada y mirando hacia delante y hacia atrás. Batallaba por concentrarse. Tenía cierta sensación de incomodidad, un sentimiento impreciso, vago e informe. Debía centrarse en el aquí y ahora, en el suelo desnudo, las matas de hierba que rodeaban las bases de los árboles y los tramos de sendero asfaltado. De vez en cuando se agachaba para coger algo y sujetarlo entre los dedos: la parte de arriba de una botella de cerveza, dos anillas de latas de refresco, una arandela metálica oxidada, y una bolsa de plástico blanca y vacía.
Llegó hasta la parte de atrás de la iglesia, donde el ruido de la calle se apagó de repente. Levantó la mirada hacia la torre. Estaba coronada por una cruz. ¿Cuántas veces había pasado por delante con su coche y ni se había fijado? El edificio era precioso, de un estilo arquitectónico cuyo nombre desconocía. El jardín estaba bien cuidado, con enormes palmeras, pinos y adelfas plantados quién sabe hace cuántos años. Rodeó la parte trasera de la pequeña construcción del despacho, donde los ruidos de la calle regresaron. Se detuvo en la esquina septentrional del recinto y miró a ambos lados de la calle Long. Aquello todavía era el Cabo antiguo, con sus edificios semivictorianos, la mayor parte de solo dos plantas de altura, algunos ya pintados con colores chillones, probablemente para atraer a los jóvenes. ¿Qué era aquella vaga inquietud que lo embargaba? No tenía nada que ver con lo de la noche anterior, ni tampoco estaba relacionado con el otro asunto que llevaba evitando dos, tres semanas: Anna, y volver a casa, y si de verdad era posible que aquello pudiera funcionar.
¿Era lo de la tutorización? ¿Estar en la escena de un asesinato y poder mirar pero no tocar? Ya se había dado cuenta de que iba a resultarle duro.
Tal vez simplemente debiera ir a comer algo.
Miró en dirección sur, hacia el cruce de la calle Orange. Eran casi las siete de una mañana de martes, y la calle estaba abarrotada: coches, autobuses, taxis, vespas y peatones. El bullicio enérgico de mediados de enero, la reapertura de los colegios, las vacaciones acabadas, olvidadas. En la acera, el público del asesinato había crecido hasta convertirse en una pequeña multitud. También habían llegado dos fotógrafos de prensa, con las mochilas de las cámaras al hombro y esgrimiendo los largos objetivos ante ellos como si de armas se tratase. Conocía a uno de los dos, un compañero de barra de bar de sus días de bebedor que había trabajado para el Cape Times durante años y que ahora se dedicaba a perseguir sucesos para un tabloide. Una noche en el Fireman’s Arms había dicho que si encerrasen a la prensa y a la policía en la isla Robben durante una semana, la industria del alcohol de Ciudad del Cabo se desmoronaría.
Vio a un ciclista que serpenteaba con habilidad entre el tráfico con una bici de carreras; las ruedas eran increíblemente finas, el hombre llevaba unos pantalones cortos negros y ajustados, una camisa llamativa, zapatos y casco protector. El cabrón se había puesto hasta guantes. Siguió la bicicleta con la mirada hasta los semáforos de la calle Orange, consciente de que no quería tener jamás esa apariencia de imbécil. Ya se sentía bastante estúpido con aquel casco de orinal en la cabeza. Ni siquiera se lo habría puesto si no se lo hubieran regalado con la bicicleta.
Doc Barkhuizen, su padrino en Alcohólicos Anónimos, era quien había empezado todo aquello. Frustrado, Griessel le había dicho a Doc que el tirón de la botella no disminuía. Hacía tiempo que habían pasado los tres primeros meses, el período conocido como «de crisis», y sin embargo su ansia continuaba siendo igual de intensa que el primer día. Doc le había recitado la rima del «día a día», pero Griessel le dijo que necesitaba algo más que aquello. Doc le contestó: «Necesitas una distracción. ¿Qué haces por las tardes?».
¿Por las tardes? Los policías no tenían «tardes». Cuando llegaba a casa pronto, maravilla de maravillas, escribía a su hija Carla o ponía uno de sus cuatro CD en el ordenador y cogía el bajo para tocar al ritmo de sus canciones.
—Por las tardes estoy ocupado, Doc.
—¿Y por las mañanas?
—A veces voy a pasear por el parque. Cerca del embalse.
—¿Con qué frecuencia?
—No lo sé. De vez en cuando. Una vez a la semana, tal vez menos...
El problema de Doc era que era elocuente. Y entusiasta. Respecto a todo. Era uno de esos tíos positivos del «vaso medio lleno» que no descansan hasta servirte de inspiración.
—Hace unos cinco años que empecé a montar en bicicleta, Benny. Mis rodillas no aguantan el jogging, pero la bici es buena para los músculos de un viejo. Comencé poco a poco, unos cinco o seis kilómetros al día. Luego comenzó a picarme el gusanillo, porque es divertido. El aire fresco, los olores y el sol. Sientes el calor y el frío, ves las cosas desde una nueva perspectiva, porque te mueves a tu propio ritmo, y tienes la sensación de que tu mundo está en paz. Tienes tiempo para pensar...
Tras el tercer discurso de Doc, se dejó arrastrar por su entusiasmo y a finales de octubre empezó a buscarse una bicicleta según su método habitual: «Benny Griessel, Cazador de Chollos», como solía apodarlo con cariño su hijo Fritz. Primero investigó el precio de las nuevas en las tiendas y se dio cuenta de dos cosas: eran ridículamente caras y él prefería las robustas bicicletas de montaña a las delgaduchas y afeminadas de carreras. Se dio una vuelta por las casas de empeños, pero todo lo que tenían estaba destartalado, eran bicis baratas de cadena de supermercados, basura incluso cuando eran nuevas. Después se estudió el Cape Ads y encontró el jodido anuncio: una florida descripción de una Giant Alias, veintisiete velocidades, estructura de aluminio superligero, palanca y discos de freno Shimano, una alforja con herramientas gratis, casco gratis y «solo un mes de antigüedad, precio original siete mil quinientos rands, mejorada a DH», que como más tarde le explicó el dueño quería decir «downhill», como si aquello fuera a aclararle qué significaba. Pero pensó, qué coño, por tres mil quinientos rands era un chollo increíble, y ¿qué se había comprado él a lo largo de los últimos seis meses, desde que su esposa lo echó de su casa? Nada. Solo el sofá de la casa de empeños de Muhammad «Labios para el Amor» Faizal, en Maitland. Y el frigorífico. Y el bajo que pretendía regalarle a Fritz por Navidad, otro chollo de Faizal con el que se había topado en septiembre. Aquello era todo. Objetos indispensables. El portátil no contaba. ¿De qué otro modo iba a mantenerse en contacto con Carla?
Entonces pensó en la Navidad y en todos los gastos venideros. Le regateó al dueño de la bicicleta otros doscientos, y después se fue y sacó el dinero y se compró el cacharro y empezó a montar en bicicleta todas las mañanas. Se ponía sus viejos pantalones cortos de rugby, una camiseta, sandalias y aquel ridículo casco.
Pronto se dio cuenta de que no vivía en un barrio ideal para el ciclismo. Su piso estaba a un cuarto de la ladera ascendente de la montaña de la Mesa. Si bajaba hacia el mar, al final tenía que escalar montaña arriba. Podía encaminarse hacia arriba primero, en dirección a Kloof Nek, para disfrutar el regreso a casa, pero sufría al principio. Estuvo a punto de abandonar al cabo de una semana. Pero entonces Doc Barkhuizen le dio el consejo de «los cinco minutos».
«Esto es lo que yo hago, Benny. Si no estoy de humor, me digo a mí mismo: “Solo cinco minutos, y si entonces no me apetece seguir, me daré la vuelta y me iré a casa”».
Lo probó... y no se dio la vuelta ni una sola vez. En cuanto uno estaba en marcha, seguía adelante. Hacia finales de noviembre, de pronto se convirtió en un placer. Encontró una ruta que le gustaba. Nada más pasar las seis de la mañana, descendía por la calle Saint John y atravesaba, pese a que era ilegal, los jardines de la Compañía antes de que los celosos guardias de seguridad comenzaran su turno. Después giraba hacia Adderley y saludaba a los vendedores de flores que descargaban sus mercancías de las furgonetas en el Golden Acre, y a continuación hacia la parte baja de la calle Duncan para llegar al puerto y ver qué barcos habían atracado aquel día. Luego bajaba por la zona de Waterkant hasta Green Point... y seguía pedaleando en paralelo al mar hasta la piscina de Sea Point. Miraba hacia la montaña y en dirección opuesta hacia el mar y la gente, a las hermosas jóvenes que salían a correr con sus piernas largas y bronceadas y sus pechos oscilantes, a los pensionistas que caminaban con determinación, a las madres con bebés en carritos, a otros ciclistas que lo saludaban pese a su anticuada indumentaria. Después se daba la vuelta y regresaba, dieciséis kilómetros en total, y aquello hacía que se sintiera bien. Consigo mismo. Y con la ciudad... de la que desde hacía tiempo no veía más que lo peor.
Y con lo astuto de sus compras. Hasta que su hijo fue alrededor de dos semanas antes de Navidad y le dijo que había decidido que el bajo ya no era lo suyo. «Guitarra solista, papá, jissie, papá, vimos a Zinkplaat el viernes y tienen un guitarra, Basson Laubscher, impresionante, papá. Espontáneo. Un genio. Ese es mi sueño».
Zinkplaat.
Ni siquiera sabía que existía aquel grupo.
Griessel llevaba casi dos meses escondiendo el bajo de Fritz. Era su regalo de Navidad. Así que tuvo que ir otra vez a ver a Faizal Morritos Calientes y, con tan poca antelación, solo le quedaba una guitarra disponible, una puñetera Fender prácticamente nueva y horriblemente cara. Además, lo que le regalara a Fritz tenía que corresponderse con el regalo de Carla, que estaba en Londres. Así que estaba arruinado, porque Anna le hacía pagar gastos de manutención como si estuvieran divorciados. El cómo hacía los cálculos su mujer era un misterio para él, pero tenía la clara sensación de que lo estaban exprimiendo, lo estaban dejando seco aunque ella se ganaba muy bien la vida como ayudante del fiscal. Pero cuando le decía algo al respecto, la respuesta de Anna era: «Tenías dinero para copas, Benny, eso nunca fue un problema...».
La superioridad moral. Ella la tenía y él no. De modo que tenía que pagar. Formaba parte de su castigo.
Pero aquello no era lo que le revolvía las entrañas.
Griessel suspiró y regresó caminando hacia la escena del crimen. Cuando su cerebro se concentró en la creciente multitud de curiosos que tendrían que controlar, reconoció aquella nueva inquietud que estaba experimentando.
No tenía nada que ver con su vida sexual, sus finanzas o el hambre. Era una premonición. Como si aquel día llevara el mal consigo.
Movió la cabeza. Nunca se había permitido preocuparse por esas chorradas.
Los policías metropolitanos estaban ayudando con manos codiciosas a que una joven mestiza se encaramase a los barrotes. Una vez superados, la mujer cogió su maletín, hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza y echó a andar en dirección a Griessel y Ndabeni. Era una cara nueva para ellos.
—Tiffany October —dijo al tiempo que le tendía una mano pequeña a Benny.
Él se dio cuenta de que le temblaba ligeramente. La joven llevaba unas gafas con una fina montura negra. Tenía rastros de acné bajo el maquillaje. Era delgada, menuda debajo de su abrigo blanco.
—Benny Griessel —contestó, y señaló al detective que tenía al lado—: Este es el inspector Vusumuzi Ndabeni. Ese es el escenario.
—Llámeme Vusi.
—Encantada de conocerlo —repuso, y estrechó la mano del detective negro. Ambos la miraron inquisitivamente. A la mujer le costó unos segundos darse cuenta—. Soy la forense.
—¿Es nueva? —le preguntó Vusi tras un silencio incómodo.
—Es la primera vez que vengo sola.
Tiffany October esbozó una sonrisa nerviosa. El Gordo y el Flaco de criminalística se acercaron. Tenían curiosidad por conocerla. Ella les estrechó la mano a los dos con educación.
—¿Habéis terminado? —les preguntó Griessel, impaciente.
—Todavía tenemos que examinar el sendero y la pared —respondió Jimmy, el flaco. A continuación le lanzó una mirada a su compañero, el bajito—. A Benny no le sienta bien madrugar.
Griessel no les prestó atención. Siempre tenían que soltar alguna tontería.
Tiffany October bajó la mirada hacia el cadáver.
—Ai —dijo.
Los detectives estaban callados. La observaron abrir su maletín, sacar unos guantes y arrodillarse junto a la chica.
Vusi se acercó.
—Benny, le he pedido al fotógrafo que saque fotos que... no muestren el daño. Imágenes de su cara. Quiero enseñarlas por los alrededores de la calle Long. Tenemos que identificarla. Puede que también se las dé a los medios.
Griessel asintió.
—Buena idea. Pero tendrás que presionar al fotógrafo. Son lentos...
—Lo haré. —Ndabeni se inclinó hacia la forense—. Doctora, si pudiera darme una idea de cuánto tiempo lleva muerta...
Tiffany October no levantó la mirada.
—Es demasiado pronto...
Griessel se preguntó dónde estaría el profesor Phil Pagel, el forense jefe, aquella mañana. Pagel se habría sentado allí y les habría dado una hipótesis aproximada que habría estado unos treinta minutos arriba o abajo de la verdadera hora de la muerte. Habría metido un dedo en el charco de sangre, tocado el cadáver aquí y allá mientras decía que los músculos pequeños eran los que primero daban síntomas de rígor mortis y que creía que llevaba muerta aproximadamente tantas horas, cosa que confirmaría más adelante. Pero Tiffany October no contaba con la experiencia de Pagel.
—Denos una hipótesis —dijo Griessel.
—De verdad, no puedo.
«Tiene miedo de hacerlo mal», pensó Griessel. Se acercó a Vusi y le habló en voz baja, al oído, para que ella no pudiera oírlo.
—Lleva ahí un buen rato, Vusi. La sangre ya está negra.
—¿Cuánto tiempo?
—No lo sé. Cuatro horas..., tal vez más. Cinco.
—De acuerdo. De manera que tendríamos que ponernos en marcha.
Griessel asintió con la cabeza.
—Hazte con esas fotos cuanto antes. Y habla con la gente de la Policía Metropolitana, Vusi. Tienen cámaras de vídeo monitorizando las calles, también en la calle Long. Esperemos que la plantilla estuviese trabajando anoche. El centro de control está en la calle Wale. Quizás haya algo...
—Gracias, Benny.
Se quedó dormida, contra la pared, tras los arbustos.
Solo quería descansar un instante. Cerró los ojos y se apoyó con la mochila contra el muro; estiró las piernas hacia delante con la intención de librarse del agotamiento y la tensión durante un ratito. Los acontecimientos de la noche eran demonios que le asediaban la mente. Para escapar de ellos, se había puesto a pensar en sus padres, en qué hora sería en casa, pero el cálculo de zonas horarias fue demasiado para ella. Si en Lafayette fuera primera hora de la mañana, su padre estaría sentado con el periódico, el Journal & Courier, haciendo gestos de negación con la cabeza ante los comentarios de Joe Tiller, el entrenador de fútbol americano de Purdue. Su madre iría tarde, como siempre, y sus tacones retumbarían por la escalera, demasiado acelerados, mientras ella cargaba al hombro con su desgastado maletín de cuero marrón. «Voy tarde, voy tarde, ¿cómo puedo ir tarde otra vez?», y padre e hija compartirían su sonrisa ritual sentados a la mesa de la cocina. Aquella rutina, aquel refugio y la seguridad de su casa familiar la abrumaron con una añoranza terrible y deseó llamarlos, de inmediato, oír sus voces, decirles cuánto los quería. Continuó con aquella conversación imaginaria, en la que su padre contestaba amable y tranquilamente, hasta que el sueño la invadió y la venció.