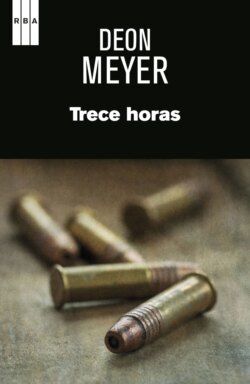Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление—¡Joder! —exclamó Benny Griessel—. ¿Dices que están persiguiendo a las chicas? ¿En la calle Long?
—El código de tiempo dice que ha sido esta madrugada a las dos menos cuarto. Cinco hombres, procedentes de la calle Wale hacia la iglesia.
—¿Eso cuánto es? ¿Cuatro manzanas?
—Hay seis manzanas entre Wale y la iglesia. Medio kilómetro.
—Dios, Vusi, eso no lo hacen para robarle la cartera a un turista.
—Lo sé. La otra cosa es que la grabación no es magnífica, pero se ve que... los chicos que las siguen son negros y blancos, Benny.
—No tiene sentido.
En aquel país los delincuentes no atravesaban las fronteras raciales para trabajar juntos.
—Lo sé... He pensado que tal vez sean porteros de discoteca, quizá las chicas causaran problemas en algún club, pero, ya sabes...
—Los gorilas de discoteca no les rajan la garganta a los turistas extranjeros.
—Todavía no —dijo Vusi, y Griessel supo a qué se estaba refiriendo. Las discotecas y sus equipos de seguridad eran un semillero para el crimen organizado, un barril de dinamita—. En cualquier caso, he emitido un comunicado sobre la otra chica.
—Buen trabajo, Vusi.
—No sé si ayudará mucho —dijo Ndabeni, y finalizó la llamada.
Griessel vio que Dekker lo estaba esperando con impaciencia.
—Lo siento, Fransman. Es el caso de Vusi...
—Y este es mi caso. —Su lenguaje corporal mostraba que estaba dispuesto a discutir.
Griessel no se esperaba tal agresión, pero sabía que pisaba terreno pantanoso. Los instintos territoriales de los detectives eran poderosos, y él estaba allí solo en calidad de tutor.
—Tienes razón —dijo, y se encaminó hacia la puerta—. Pero puede que simplemente ayudara.
Dekker se mantuvo inmóvil, con el ceño fruncido.
Justo antes de que Benny abandonara la habitación, dijo:
—Espera... —Griessel se detuvo—. Vale —concedió Dekker al fin—. Habla con ella.
Ya no los oía. Solo le llegaban los cantos de los pájaros y las cigarras, y el murmullo de la ciudad a lo lejos. Estaba tumbada bajo la sombra fresca de la roca saliente, pero no dejaba de sudar porque la temperatura en la cuenca de la montaña ascendía a toda prisa. Sabía que no podía ponerse en pie.
Se detendrían en algún lugar y tratarían de localizarla.
Se planteó quedarse allí todo el día, hasta que cayera la oscuridad y se volviera invisible. Podía hacerlo, aunque tenía sed, aunque no había comido nada desde la tarde anterior. Si pudiera descansar, si pudiese dormir un poco, esa noche dispondría de nuevas fuerzas con las que buscar ayuda.
Pero sabían que estaba allí, en algún punto.
Irían a por los demás y la buscarían. Desandarían el camino e investigarían todas y cada una de las posibilidades y si alguien se acercaba lo bastante, la vería. El hueco no era lo suficientemente profundo. Conocía a la mayor parte de ellos, conocía sus cuerpos delgados, su energía y empeño, su destreza y su confianza en sí mismos. También sabía que no podían permitirse dejar de buscar.
Tendría que moverse.
Miró arroyo abajo, por el pasadizo estrecho y pedregoso que descendía la montaña serpenteando entre fynbos y rocas. Tenía que bajar hasta allí, reptando con cuidado para no hacer ningún ruido. La montaña era una mala opción, demasiado desierta, demasiado abierta. Debía bajar a donde hubiera gente; tenía que conseguir ayuda. En algún lado tenía que haber alguien dispuesto a escucharla y ayudarla.
De mala gana, levantó la cabeza de la mochila, la empujó hacia delante y se deslizó tras ella. No podía arrastrarla, haría demasiado ruido. Se incorporó hasta quedar en cuclillas, se colgó el macuto lentamente a la espalda y se abrochó las hebillas. Luego avanzó a gatas sobre los guijarros redondos. Despacio, sin alterar nada que pudiese producir un ruido.
Griessel entró en la sala de estar y le susurró algo al oído a Tinkie Kellerman. Alexandra Barnard sacó otro cigarrillo; siguió a Tinkie con la mirada cuando se levantó y salió de la habitación. Griessel cerró la puerta tras su compañera y, sin decir una sola palabra, se dirigió hacia un aparador victoriano con puertas de cristal emplomado arriba y puertas de madera oscura abajo. Abrió una de las de arriba, sacó un vaso y una botella de ginebra y los llevó hasta la silla más cercana a Alexandra.
—Me llamo Benny Griessel y soy alcohólico. Hace ciento cincuenta y seis días que no bebo —dijo, y quitó el sello de la botella.
La mujer tenía la mirada clavada en el líquido transparente que Griessel vertía con cuidado en el vaso. Tres dedos generosos. Se lo tendió. Ella lo agarró, las manos le temblaban muchísimo. Bebió, un trago intenso y sediento, y cerró los ojos.
Griessel regresó al mueble bar y guardó la botella. Cuando se sentó, le dijo:
—No podré permitir que beba más que eso.
Alexandra asintió.
Benny sabía cómo se sentía en aquel preciso instante. Sabía que el alcohol fluiría por su cuerpo como una marea suave, apaciguadora, que curaría las heridas y acallaría las voces, que dejaría tras de sí una playa de paz tranquila y plateada. Le concedió tiempo; costaba cuatro tragos, a veces más; había que darle tiempo al cuerpo para dejar que aquella calidez celestial lo atravesara. Se dio cuenta de que estaba mirando con ansias el vaso que la mujer tenía en los labios, oliendo el alcohol, sintiendo que su propio cuerpo lo anhelaba. Se recostó en su asiento, respiró hondo y desvió la mirada hacia las revistas que había sobre la mesa de café. Visi y House & Garden, con fecha de hacía dos años, pero sin leer y solo de adorno, hasta que ella habló:
—Gracias. —Y Griessel notó que su voz había perdido el dejo de ansiedad.
Dejó el vaso despacio —el temblor casi había desaparecido—, y le ofreció el paquete de cigarrillos.
—No, gracias —dijo el detective.
—¿Un alcohólico que no fuma?
—Estoy intentando reducirlo.
Se encendió uno para ella. El cenicero que tenía al lado estaba lleno.
—Mi padrino de Alcohólicos Anónimos es médico —prosiguió él a modo de explicación.
—Búsquese otro padrino —repuso ella en un intento de broma, pero no funcionó. Sus labios se curvaron en la dirección equivocada, y entonces Alexandra Barnard comenzó a sollozar en silencio, apenas una mueca dolorida y lágrimas que le resbalaban de los ojos. Dejó el cigarrillo y se cubrió la cara con las palmas de las manos. Griessel se metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo. Se lo tendió, pero ella no lo vio. Le temblaban los hombros, encorvó la cabeza y el pelo volvió a caer sobre su rostro como una cortina. Griessel se fijó en que era rubio y plateado. Una combinación extraña: la mayor parte de las mujeres se tiñe el pelo. Se preguntó por qué a Alexandra ya no le importaba. Había sido una estrella, y de las destacadas. ¿Qué la había hecho hundirse así?
Esperó hasta que los sollozos remitieron.
—Mi padrino se llama doctor Barkhuizen. Tiene setenta años y es un alcohólico con el pelo largo recogido en una trenza. Me contó que sus hijos le preguntaban por qué fumaba y que él les daba toda suerte de razones: porque lo ayudaba a sobrellevar el estrés..., porque le gustaba... —Griessel hablaba en voz baja. Sabía que la historia carecía de importancia alguna, pero le daba igual: solo quería iniciar un diálogo—. Entonces su hija le dijo que, en ese caso, no le importaría si ella también empezaba a fumar. Lo dejó. Y ahora está intentando que lo deje yo. Lo he reducido a tres o cuatro al día...
Al final, Alexandra levantó la mirada y vio el pañuelo. Lo cogió.
—¿Fue difícil? —preguntó con la voz más profunda que nunca. Se secó la cara y se sonó la nariz.
—La bebida, sí. Lo es. Aún. Lo de fumar, también.
—Yo no podría. —Arrugó el pañuelo y volvió a coger el vaso y a beber. Griessel no contestó. Tenía que darle espacio para que hablase. Sabía que lo haría—. Su pañuelo...
—Quédeselo.
—Haré que lo laven. —Dejó el vaso de nuevo—. No fui yo. —Griessel asintió—. Ya no hablábamos —continuó, y miró hacia otro punto de la habitación. El inspector permaneció inmóvil—. Él llega a casa de la oficina a las seis y media. Luego va a la biblioteca y se queda allí de pie mirándome. Para ver lo borracha que estoy. Si no digo nada, entonces se va y cena solo en la cocina o se va a su estudio. O vuelve a salir. Todas las noches me mete en la cama. Todas las noches. Me he preguntado, por la tarde cuando todavía puedo pensar, si es esa la razón por la que bebo. Para que él aún haga esa única cosa por mí. ¿No es trágico? ¿No le rompe el corazón? —Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Interferían en el ritmo de su discurso, pero siguió adelante—. A veces, cuando entra, intento provocarlo. Se me daba bien... Anoche le... le pregunté que a quién le tocaba ahora. Debe entender... Teníamos... Es una larga historia.
Y por primera vez sus sollozos se tornaron audibles, como si todo el peso de su historia se hubiera depositado sobre sus hombros.
Benny Griessel se sintió abrumado por la lástima, porque de nuevo vio el fantasma de la cantante que había sido antaño.
Terminó por apagar el cigarrillo.
—Solo contestó: «Que te jodan», era lo único que decía siempre, y se marchó otra vez. Yo grité a sus espaldas: «Sí, déjame aquí». No creo que me oyera, estaba borracha... —Volvió a sonarse la nariz con el pañuelo—. Eso es todo. No me metió en la cama, sino que me dejó allí, y esta mañana estaba allí tumbado... —Cogió el vaso—. Las últimas palabras que me dijo. «Que te jodan».
Más lágrimas.
Apuró las últimas gotas de alcohol del vaso y miró a Griessel con gran intensidad.
—¿Cree que podría haber sido yo quien le disparara?
La chica regordeta que había tras el mostrador de recepción del albergue juvenil y pensión para mochileros Cat & Moose miró la fotografía que el agente de policía le mostraba y preguntó:
—¿Por qué tiene ese aspecto tan extraño?
—Porque está muerta.
—Oh, Dios mío. —Ató cabos y preguntó—: ¿Era la que estaba esta mañana en la iglesia de aquí al lado?
—Sí. ¿La reconoce?
—Oh, Dios mío, sí. Entraron ayer. Dos chicas estadounidenses. Espere... —La chica regordeta abrió el libro de registro y pasó el dedo por la columna—. Aquí están: Rachel Anderson y Erin Russel. Son de... —Se inclinó para leer la letra pequeña de las direcciones—. West Lafayette, en Indiana. Oh, Dios mío. ¿Quién la ha matado?
—Aún no lo sabemos. ¿Esta es Anderson?
—No lo sé.
—Y la otra, ¿sabe dónde está?
—No, trabajo durante el día... Yo... Veamos, están en la habitación número dieciséis. —Cerró el libro de registro y echó a andar por el pasillo mientras decía: «Oh, Dios mío».
Por medio de un cuidadoso interrogatorio le sacó información sobre el arma de fuego. Era de su marido.
Adam Barnard la guardaba en una caja de seguridad en la habitación. Llevaba la llave con él, probablemente temeroso de que su esposa hiciera algo estúpido con ella en su estado alcoholizado. Alexandra decía que no tenía ni idea de cómo había acabado la pistola a su lado en el suelo. Tal vez le hubiera disparado, dijo; tenía bastantes razones, bastante rabia y autocompasión y odio. Había habido veces en que le había deseado la muerte, pero su verdadera fantasía era suicidarse y luego observarlo. Verlo llegar a casa a las seis y media, subir la escalera y encontrársela muerta. Contemplar cómo se arrodillaba junto a su cuerpo y suplicaba perdón, lloroso y destrozado. Pero, comentó con ironía, aquellas dos partes jamás cuajarían. No puedes ver nada cuando estás muerto.
Luego se limitó a continuar allí sentada. Al final, Griessel susurró: «Soetwater», pero ella no reaccionó. Se escondió detrás de su pelo durante una eternidad hasta que le tendió el vaso con lentitud al inspector y él supo que tendría que servirle otra copa si quería oír la historia completa.