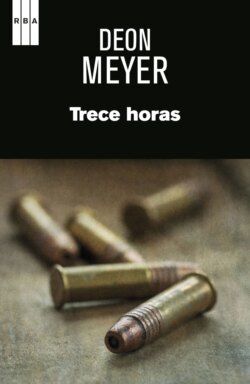Читать книгу Trece horas - Деон Мейер - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEn la biblioteca de la enorme casa de la calle Brownlow, Tamboerskloof, los gritos agudos y aterrorizados de la doncella arrancaron a Alexandra Barnard de su sueño con gran sobresalto.
Fue un momento surrealista. No tenía ni idea de dónde estaba, sentía las extremidades un poco raras, agarrotadas y rígidas, y sus pensamientos eran tan espesos como la melaza. Levantó la cabeza e intentó centrarse. Vio a la rechoncha mujer en la puerta, con la boca retorcida en una mueca que al principio identificó como de asco. Luego el ruido le atravesó el tímpano.
Alexandra se dio cuenta de que estaba tumbada de espaldas sobre la alfombra persa y se preguntó cómo habría llegado hasta allí. Cuando tomó conciencia de su horrible mal sabor de boca y del hecho de que había pasado la noche en el suelo sumida en un sopor alcohólico, siguió la mirada de Sylvia Buys; había alguien tendido junto al gran sillón de cuero marrón que tenía enfrente. Se incorporó sobre los brazos y deseó que Sylvia dejara de chillar. No recordaba que nadie hubiese bebido con ella la noche anterior. ¿Quién podría ser? Se irguió hasta sentarse y, con mejor perspectiva, reconoció la figura. Adam. Su marido. Solo tenía puesto un zapato. En el otro pie llevaba un calcetín colgandero, como si hubiera estado a punto de quitárselo. Pantalones negros y una camisa blanca manchada de negro en el pecho.
Entonces, como si por fin alguien hubiera enfocado el objetivo de la cámara, se percató de que Adam estaba herido. El borrón negro de la camisa era sangre, y la tela de la propia prenda estaba rasgada. Apoyó las manos en la alfombra para levantarse. Estaba confusa, desconcertada. Vio la botella y un vaso sobre la mesa de madera que había junto a ella. Tocó algo con los dedos, bajó la mirada y descubrió un arma de fuego que descansaba a su lado. La reconoció: era la pistola de Adam. ¿Qué estaba haciendo allí?
Se puso en pie.
—Sylvia —dijo.
La mujer mestiza continuó gritando.
—¡Sylvia!
El repentino silencio supuso un inmenso alivio. La doncella se quedó inmóvil en la puerta con las manos sobre la boca y la mirada clavada en la pistola.
Alexandra dio un paso cauteloso al frente y luego se detuvo de nuevo. Adam estaba muerto. Lo supo en ese instante, por la suma de todas sus heridas y la forma en que estaba tendido, pero no era capaz de entenderlo. ¿Era un sueño?
—¿Por qué? —preguntó Sylvia, rayana en la histeria. Alexandra la miró—. ¿Por qué lo ha matado?
La forense y los dos hombres de la ambulancia manipularon el cuerpo con cuidado para introducirlo en una bolsa negra con cremallera. Griessel estaba sentado en el bordillo de piedra que rodeaba la base de una palmera. Vusi Ndabeni estaba al teléfono hablando con el comisario jefe.
—Necesito al menos cuatro, jefe, para trabajo de campo.
—...
—Lo entiendo, pero es una turista estadounidense.
—...
—Sí, estamos bastante seguros.
—...
—Lo sé.
—...
—Lo sé. No, todavía nada.
—...
—Gracias, jefe, los esperaré.
Se acercó a Benny.
—El jefe dice que hay una protesta de no sé qué sindicato en el Parlamento, y que solo puede mandarme dos personas.
—Siempre hay una jodida protesta de no sé qué sindicato —dijo Griessel tras ponerse en pie—. Ayudaré con el trabajo de campo, Vusi, hasta que lleguen las fotos.
No podía seguir esperando sentado.
—Gracias, Benny. ¿Te apetece un café?
—¿Vas a enviar a alguien?
—Hay un sitio calle abajo. Iré en un segundo.
—Déjame ir a mí.
Llenaron la oficina de denuncias de Caledon Square: demandantes, víctimas, testigos y sus parásitos con historias de la noche anterior. Sobre el mar de voces acusatorias y de protesta, un teléfono sonaba monótonamente, sin cesar. Una sargento, cansada después de nueve horas de pie, ignoró la cara desabrida que la esperaba al otro lado del mostrador y lo descolgó.
—Caledon Square, sargento Thanduxolo Nyathi al habla, ¿en qué puedo ayudarle?
Era la voz de una mujer, apenas audible.
—Tendrá que hablar más alto, señora. No la oigo.
—Quiero informar de algo.
—¿Sí, señora?
—Una chica...
—¿Sí, señora?
—Esta mañana, más o menos a las seis, en Signal Hill. Me pidió que llamara a la policía porque alguien quería matarla.
—Un momento, señora. —Cogió un impreso del SAPS y se sacó una pluma del bolsillo del pecho—. ¿Podría decirme su nombre?
—Bueno, solo quiero informar de ello...
—Lo sé, señora, pero necesito un nombre.
Silencio.
—¿Señora?
—Me llamo Sybil Gravett.
—¿Y su dirección?
—La verdad es que no creo que eso sea pertinente. Vi a la chica en Signal Hill. Estaba paseando a mi perro.
La sargento reprimió un suspiro.
—¿Y después qué ocurrió, señora?
—Bueno, llegó corriendo hasta mí y dijo que tenía que llamar a la policía, que alguien estaba intentando matarla, y luego echó a correr de nuevo.
—¿Vio si alguien la seguía?
—Sí. Unos cuantos minutos después. Llegaron corriendo.
—¿Cuántos, señora?
—Pues no los conté, pero debían de ser cinco o seis.
—¿Puede describirlos?
—Eran..., bueno..., unos eran blancos y otros eran negros. Todos ellos bastante jóvenes... Me resultó muy inquietante: unos chicos tan jóvenes, corriendo con tanta determinación...
Se despertó sobresaltada a causa de los gritos que alguien le dirigía. Intentó ponerse en pie a pesar del pánico. No obstante, sus piernas la traicionaron y tropezó y cayó. Se golpeó el hombro contra la pared.
—¡Puta drogata!
El hombre estaba de pie al otro lado de los arbustos con las manos en las caderas, la misma voz que había gritado antes desde la casa.
—Por favor —sollozó, y se puso de pie.
—Sal de mi propiedad —dijo mientras señalaba hacia la puerta—. ¿Qué pasa con la gente? ¡Estás roncando entre mis arbustos!
La joven se abrió camino entre las plantas. Vio que el dueño de la casa llevaba puesto un traje oscuro, era un hombre de negocios, de mediana edad, y estaba furioso.
—Por favor, necesito que me ayude...
—No. Tienes que chutarte en otro sitio. Estoy harto de esto. Lárgate.
La chica comenzó a llorar. Se acercó a él.
—No es lo que piensa, por favor, soy de Estados...
El hombre la agarró por el brazo y la arrastró hacia la salida.
—Me importa una mierda de dónde seas. —Tiró de ella con brusquedad—. Lo único que quiero es que dejéis de utilizar mi propiedad para vuestros asquerosos vicios. —Una vez en la puerta, la empujó hacia la carretera—. Y ahora, pírate antes de que llame a la policía —dijo. Se dio la vuelta y regresó hacia su casa.
—Por favor, llámelos —suplicó ella entre sollozos. Le temblaba todo el cuerpo, y tenía espasmos en los hombros. Él siguió caminando, abrió una puerta de metal, la cerró de golpe y desapareció—. Dios mío. —Continuó llorando en la acera, tiritando—. Dios mío.
Entre las lágrimas, miró por instinto a ambos lados de la calle, primero a la izquierda, y luego a la derecha. A lo lejos, justo donde la carretera giraba sobre la ladera de la montaña, vio a dos de ellos. Eran unas siluetas pequeñas, vigilantes, una de ellas con un teléfono móvil pegado a la oreja. Asustada, comenzó a caminar en dirección contraria, hacia el lado por el que había llegado. No sabía si la habían visto. Se mantuvo a la izquierda, junto a las paredes de las casas, y miró hacia atrás. Ya no estaban parados. Habían echado a correr. Hacia ella.
La desesperación la lastraba. Una solución sería detenerse para que todo pudiera terminar, para que sucediese lo inevitable. No era capaz de seguir, se había quedado sin fuerzas. Durante un momento, aquella opción le resultó irresistible, la salida perfecta, y eso la llevó a aminorar la marcha. Pero en su cabeza se reprodujo la escena de la noche pasada con Erin y la adrenalina volvió a manar a raudales. Siguió adelante, sollozando mientras corría.
Cuando Griessel llegó con el café, los hombres de la ambulancia estaban pasando el cadáver por encima del muro en una camilla. Los espectadores se arremolinaron para acercarse más, hasta la cinta amarilla de ESCENA DEL CRIMEN que entonces acordonaba la acera. Hacía tiempo que Griessel había dejado de preguntarse por la macabra fascinación de los humanos con la muerte. Le pasó uno de los vasos de polietileno a su compañero.
—Gracias, Benny.
El olor a café le recordó a Griessel que todavía no había desayunado. Tal vez pudiera volver al piso para tomarse un tazón rápido de Weet-Bix antes de que llegasen las fotos, solo estaba a un kilómetro de distancia. Podría comprobar si Carla le había escrito. Porque la noche anterior...
No, no iba a pensar en la noche anterior.
Vusi dijo algo en xhosa que no pudo entender, algún tipo de exclamación de sorpresa. Siguió la mirada del detective y vio a tres de los policías metropolitanos trepando por la pared. Oerson, el tipo con el que Griessel había discutido antes, llevaba una mochila azul. Avanzaron hacia ellos con bravuconería.
—uNkulunkulu —dijo Vusi.
—Jesús —masculló Benny Griessel.
—La encontramos —les informó el mariscal de campo, muy satisfecho de sí mismo, al tiempo que le tendía el macuto a Vusi. El xhosa se limitó a hacer un gesto de negación con la cabeza y se sacó los guantes de goma del bolsillo.
—¿Qué? —preguntó Oerson.
—La próxima vez —respondió Griessel con un tono de voz razonable— sería mejor que nos hiciera saber que ha encontrado algo. Entonces llevaríamos a los chicos de criminalística y acordonaríamos la zona antes de que alguien lo tocara.
—Estaba tirada en un puñetero portal de la calle Bloem. Puede que ya la hayan tocado mil personas. De todas formas, tampoco es que haya mucho ahí dentro.
—¿La ha abierto? —preguntó Vusi mientras alcanzaba la bolsa. Las dos asas estaban cortadas, tal y como había predicho la forense.
—Podría haber tenido una bomba dentro —contestó Oerson a la defensiva.
—¿Han manipulado estos objetos? —volvió a preguntar Vusi cuando sacó una bolsita de maquillaje. Se agachó para depositar los contenidos de la mochila sobre el sendero asfaltado.
—No —replicó Oerson, pero Griessel se dio cuenta de que estaba mintiendo.
Vusi sacó del macuto una servilleta de Steers. Después, una pequeña talla de madera oscura que representaba un hipopótamo, una cuchara de plástico blanco y una linterna Petzl.
—¿Eso es todo?
—Eso es todo —repitió Oerson.
—¿Serían tan amables de hacerme un favor?
No contestaron.
—¿Regresarían a donde la encontraron para comprobar si hay algo más? Algo que hubieran podido tirar. Cualquier cosa. Por encima de todo, necesitamos algún tipo de identificación. Un pasaporte, un carné de conducir..., cualquier cosa.
A Oerson no le hizo mucha gracia.
—No podemos estar ayudándolos todo el día.
—Lo sé —continuó Vusi tranquila y pacientemente—, pero solo les pido que hagan eso por mí, por favor.
—De acuerdo. Cogeré a unos cuantos hombres más —accedió Oerson. Se dio la vuelta y volvió a saltar el muro.
Vusi metió los dedos en los diferentes bolsillos que había en los laterales de la mochila. El primero estaba vacío. Sacó algo del fondo del segundo, una tarjeta de cartón verde con un logotipo negro y amarillo: HODSON’S BAY COMPANY. Y con una tipografía más pequeña: «Bicicletas, deporte, excursionismo, camping, equipos de escalada y ropa especializada para todas las edades y disciplinas». Había una dirección: calle Brown, 360, Plaza Levee, West Lafayette, IN, 47906. También había dos números de teléfono. El xhosa estudió la tarjeta y después se la pasó a Griessel.
—Creo que IN es la abreviatura de Indiana.
—West Lafayette —leyó Griessel, dubitativo.
—Probablemente sea una ciudad pequeña —comentó Vusi—. Nunca he oído hablar de ella.
—Envíales una foto por fax, Vusi. Tal vez ellos sean capaces de identificarla.
—Buena idea.
El móvil de Griessel comenzó a sonar con estridencia en el interior de su bolsillo. Lo cogió y contestó.
—Griessel.
—Benny, soy Mavis. Ha llamado un tal inspector Fransman Dekker. Me ha pedido que te diga que tiene un asesinato en el cuarenta y siete de la calle Brownlow, en Tamboerskloof, por si quieres tutorizarlo.
—¿Por si quiero?
—Es lo que ha dicho. Un tío inquieto, un poco windgat.*
—Gracias, Mavis. ¿El cuarenta y siete de Brownlow?
—Eso es.
—Voy para allá. —Finalizó la llamada y le dijo a Vusi—: Otro asesinato. Arriba, en Tamboerskloof. Lo siento, Vusi...
—No hay problema. Te llamaré cuando encontremos algo.
Griessel echó a andar, pero Ndabeni lo llamó:
—Benny... —Griessel se dio la vuelta. Vusi se acercó hasta él—. Solo quería preguntarte... Yo... Esto...
—Pregunta, Vusi.
—La forense... Ella... ¿Crees que...? ¿Saldría una doctora mestiza con un policía negrito?
Tardó unos segundos en dar el salto.
—Esto... Le estás preguntando al tío equivocado, Vusi..., pero sí, ¿por qué no? Hay que intentarlo...
—Gracias, Benny.
Griessel trepó por la pared. En la entrada del recinto de la iglesia vio a un hombre alto, serio, que la abría con una expresión de gran preocupación en el rostro. Había llegado el «cura», pensó, ¿o los luteranos llamaban a sus ministros de otra forma?