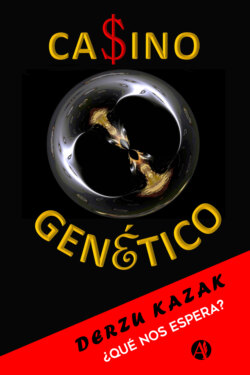Читать книгу Ca$ino genético - Derzu Kazak - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 6. New York
Desde ese apretón de manos habían transcurrido más de ciento veinte días...
Una llamada llegó a las secretas oficinas de Leonid Alexei, emitida desde un teléfono público de Bergenfiel, Atlanta, por un científico que tan sólo dijo:
– Operación confirmada, convalidar punto de contacto.
– Iniciamos trámite: Lugar de contacto: estacionamiento del Polytechnic Institute of N.Y., Jueves próximo a las 18:00 horas. Confirmar procedimiento por esta misma vía en 24 horas.
Y cortaron la comunicación.
Todo muy profesional para ser la primera vez que se movía entre las bambalinas de la intriga. El Dr. Malcon se veía a sí mismo como un héroe escarmentando a los rusitos que metían sus narices en los secretos americanos. Se consideraba lo que podría decirse “un patriota encubierto”.
Al día siguiente volvió a llamar a las oficinas de los rusos, que ciertamente estarían encuevadas en la Embassy, y otra vez Leonid Alexei lo atendió con sus réplicas esquemáticas: – Todo concretado. Lugar y hora confirmada.
Y cortó el teléfono sin conceder ni siquiera un saludo de despedida.
Esa forma de desenvolverse tan competente, garantizaba a Malcon que no se trataba de aprendices que se embarran los zapatos en el primer charco, sino de auténticos profesionales.
Veinte minutos antes de la hora señalada, un Buick bronceado íntegramente blindado con kevlar, de apariencia standard, pero con múltiples reformas que lo hacían apto para las 24 horas de Le Mans, se aparcó en la playa del Polytechnic Institute of N.Y. con un par de sujetos que ocultaban sus pensamientos detrás de lentes oscuros. Mantenían unos libros bajo el brazo y departían con aires de catedráticos.
La mejor forma de esconder un elefante, solía decir Leonid Alexei, es en medio de una manada de elefantes.
Ninguno de los dos sospechaba que estaban metidos dentro de su último par de zapatos.
Unos minutos antes de las seis de la tarde llegó el Dr. Malcon y, desorientado ante la desmedida cantidad de vehículos estacionados, intentó encontrar a los rusos lo antes posible. En la gaveta de su automóvil, un simple rectángulo negro con las siglas SSD, atesoraba información excepcional, que escocía más que las hormigas de fuego africanas.
En ese momento tuvo conciencia de que, tanto lo que estaba haciendo como los disparates que había incluido en el informe, podían escaparse más allá del control humano en atolladeros de una escala apocalíptica… Pero ese sería un dilema de los rusos, y la supuesta anomalía sería imputable a un científico descabellado llamado Werner Newmann.
Un hombre cruzó trotando frente al vehículo de una forma temeraria. Malcon clavó los frenos deteniendo en seco su automóvil. El “estudiante”, un tipo robusto de mirada siniestra que rondaba los treinta años, algo desgreñado y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un rayajo carmesí, se acercó a la ventanilla y le entregó un número: “87”.
– Estacione en ese espacio. En el momento que usted se acerque, el que lo ocupe se retirará. Deje dentro del baúl su paquete y no le ponga llave, retírese hasta el interior del edificio y regrese en diez minutos. En el interior del maletero estará el bolso militar con lo convenido. No abra el baúl, retírese de este lugar y sáquelo en algún rincón lejano y sin mirones. ¿Entendido?
– Entendido. Respondió maquinalmente, aunque al alejarse el tenebroso sujeto, notó que no era precisamente un estudiante, a pesar del texto que llevaba enrollado en su mano.
Le quedó el resquemor de saber a ciencia cierta si los rusos en verdad le pondrían dentro del Pontiac una bolsa con dos millones en dinero efectivo y si le pagarían los millones restantes.
Estacionó el automóvil tal como le indicaron, en el mismo sitio que unos instantes antes había una pick-up Chevrolet de un bonito color arena con dos franjas negras, conducida por el “estudiante”, que se retiró en dirección a Manhattan. Sacó el envoltorio del SSD disimulado en una bolsa de plástico amarillo y sellada improlijamente con una banda adhesiva de embalaje, cerró el maletero sin llave, y mirando su reloj con una rápida ojeada, se retiró al hall del Polytechnic Institute con paso diligente y firme, sin darse vuelta ni descubrir a nadie relacionado con Waterton Lakes.
El revuelo de estudiantes le era muy familiar, pero en esa ocasión se sentía flotando ingrávido en otro planeta, mirando rostros sin verlos y escuchando sin oír.
Al volver diez minutos más tarde con el corazón en galopada, encontró su automóvil con un papel en el parabrisas, que decía: – “Los elegidos esperan las llaves del reino”. De una manera sutil le pedían la clave de acceso al archivo.
Malcon, recobrando el ritmo cardíaco, supo fehacientemente que estaba en buenas manos. Los espía rusos sabían moverse con maestría y no lo comprometerían lo más mínimo.
Tomó rumbo hacia el aeropuerto más cercano, el JFK International Airport, dando un rodeo de despiste por la Rockaway, hasta empalmar con la autopista 678 Van Wyck, siguiendo por la congestionada Approach RD hasta el International Terminal Building.
Montado en el tapis roulant llegó rápidamente al control, donde enseñó sus credenciales. Dejó en el depósito de equipajes un bulto que protegió dentro de una sólida talega de lona blanca con su nombre, que había tenido la prevención de traer preparada en su automóvil. Ni siquiera se atrevió a comprobar, y menos aún a palpar el dinero con las manos. La bolsa de los rusos era de loneta impermeable verde, lisa y fuerte, y tenía un sólido candado cerrado y con la llave puesta, regalo de Leonid Alexei. Retiró la llave y la guardó en el bolsillo de su pantalón.
El estado de nerviosismo en que se encontraba no era el más adecuado para contar dinero fácil. Sus nervios estaban destrozados, necesitaba tiempo, necesitaba concentrarse.
Caminó por las calles durante media hora respirando profundamente, con una extraña sensación de celebridad y zozobra, tan ensimismado, que por poco tira al suelo un chiquillo que, maravillado, permanecía mirando la vitrina atestada de juegos electrónicos. Un viejo mendigo, sentado en el portal de una casa cerrada, con la vista clavada en el suelo, desarrapado y mugriento de pies a gorra, dormitaba a cabezazos. Maquinalmente dejó dos billetes de cien dólares doblados entre sus tiznadas manos. Podría darse esos lujos cuando le diera la gana.
Levantó la cabeza, cerró de un portazo la conciencia y miró el mundo como propio. – ¿Qué será la conciencia? Se preguntó a sí mismo…
Era un triunfador y no necesitaba respuesta.