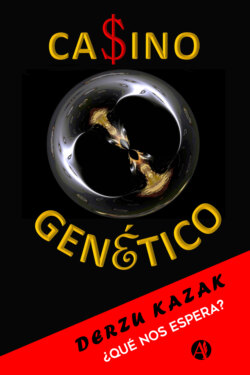Читать книгу Ca$ino genético - Derzu Kazak - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 1. New York
Hacía ya cuatro meses que un día, precisamente el último viernes del mes de mayo, presagiaba ser insólito para el Dr. Malcon Brussetti. El suceso comenzó a las cinco y treinta de la tarde, en el momento en que su flamante Pontiac se detuvo de la forma menos esperada.
Por nuevas circunstancias fortuitas, ahora lo recordaba. Al rayar el alba, acontecía algo raro en el momento que ingresó en los laboratorios de la Corporación Sorensen. Presentía que ese día cambiaría su destino.
Vio al Dr. Werner Newmann con su inseparable gatazo negro en el regazo, afanarse a destajo en su ordenador, como era habitual en los últimos meses, ensimismado y obsesionado de tal forma, que precisaba estrujar de su sesera un chorro de información.
Sus colegas apenas habían logrado que tomara un poco de sol en algún fin de semana, pero al primer descuido volvía como un demente a enfrascarse frente a la pantalla, donde diseñaba interminables fórmulas y los complejísimos enlaces bioquímicos que podrían activar la información de los cromosomas. Los datos eran vertiginosamente devorados por la memoria de su Workstation privado que permanecía siempre aislado, desconectado de las redes informáticas de la Corporación Sorensen para evitar el espionaje científico.
El Dr. Werner Newmann utilizaba en exclusiva una fenomenal máquina solitaria de última generación capaz de generar simulaciones dinámicas sumamente complejas de la actividad bioquímica celular y hacerlas perceptibles en sus visores de realidad virtual. Por razones de seguridad, exigía ponerse en funcionamiento mediante una tarjeta con hologramas detectados por un láser de rubí, un complejo código acróstico y la confirmación de la identidad del Dr. Newmann mediante el iris de sus ojos.
Cada atardecer comenzaba la tarea de visualizar en el cyberspace sus trabajos diarios. Con su guante de datos y casco de realidad virtual, navegaba como Liliput en su mundo microscópico, entre nubes de complejas moléculas virtuales que podía manipular a su capricho.
Pero Lucifer no puede dormirse en los laureles bien ganados y, por aquel rincón, su finísimo olfato había venteado un filón que apestaba como si la serpiente del Génesis estuviese pudriéndose dentro de una bolsa de nylon.
Desde hacía años, antes de comenzar su jornada, el Dr. Malcon Brussetti, metido en la reluciente cafetería del laboratorio, sorbía un delicioso irish coffee que él mismo preparaba con unas clandestinas gotas de whisky irlandés y nata. Era su manía cotidiana. Desde aquel sitio seguía los rastros de su Director con el sigilo de un búho velado entre el follaje.
De ningún modo sospechaba que otro par de ojos penetrantes, ocultos tras el acristalado del laboratorio lateral, identificado con las siglas CS-03, sondeaban minuto a minuto cada actitud de su cuerpo, cada gesto, cada parpadeo de envidia en dirección a su Director, y sobre todo, el adelanto en las investigaciones. Un par de ojos de un halcón sobornado por la madre Rusia permanecían clavados en su espalda.
El Dr. Malcon Brussetti, algo reservado por naturaleza y de un carácter tornadizo, no salía de la mira de unos taimados personajes, tan encumbrados y arbitrarios, que tenían anuencia oficial para meterle una bala entre las cejas al que se opusiera a sus designios.
Era un pez gordo de la ciencia, demasiado destacado como para no tentar al mismísimo diablo.
Su existencia estaba impregnada por ese prodigioso organismo viviente infinitesimal y recóndito, buscando las claves últimas del código genético en toda su extensión, escudriñándola hasta donde el microscopio electrónico lo permitía, pero siempre faltaba más ampliación. Lo indefinidamente microscópico surgía a manera de una complejísima nanogalaxia indescifrable, donde cada una de sus partes no terminaba de subdividirse de ningún modo en un fantástico fractal interminable. Parecía que detrás de cada laberinto descubierto brotaban millares de enigmas inexplorados en un abanico inagotable ciento de veces más ínfimos y miles de veces más complejos. ¡Si al menos tuviese el talento de ese excéntrico judío!
Pero debía conformarse con el suyo, que no era precisamente despreciable.
Cuando miraba a hurtadillas al Dr. Newmann afanándose sin interrupción en su acristalado despacho, señal segura que estaba en la pista apropiada, los celos corroían sus entrañas y recapitulaba la película “Amadeus”. Un genio y un mediocre de superlativo nivel en el mismo camino... Un camino empedrado de envidia que frecuentemente termina en tragedia.
La expresión “mediocre” le dolía como una bofetada en plena cara. Pero no era ningún estúpido. Sabía sus límites. Su existencia había transcurrido a la sombra de un genio excepcional y en la nebulosidad de un microscopio tan potente, que era el de mayor resolución en toda la tierra. Ni sus amebas rizópodas y paramecios holótricos, ni sus virus y plásmidos, ni su colección de genomas, le dijeron en la vida una sola palabra.
Estaba vacío con sus cuarenta y tres años; consideraba su juventud perdida y su vida astillada en mil fragmentos de zozobra y soledad. Y empezó a detestar la soledad.
Pero “ese” día, hacía ya unos cuatro meses, había sucedido un encuentro sorprendente. Sobrevino de una manera tan fortuita que aún no se convencía a sí mismo de la barbaridad que tenía entre manos.
El encuentro no fue casual, él lo sabía con certeza. No cualquiera tiene un cruce con un encumbrado diplomático ruso enfundado en una sobria pelliza confeccionada con tweed de Shetland, que detiene gentilmente en la banquina su negra limousine Mercedes con matrícula diplomática y desciende, con una sonrisa cinematográfica, para auxiliarlo a “él” en el preciso momento que su flamante Pontiac, con escasos cinco meses de uso, a mitad de camino dijo basta.
En este instante sabía con certeza que el Pontiac no había dicho basta por alguna falla imprevista, sino, que con certeza la provocaron para preparar una relación con unos fines velados.
Ninguna vez en su vida había estado tan consentido por esa sociedad clandestina que manipula los filamentos del tejemaneje y el fisgoneo en las trastiendas de las Embajadas. Por primera vez en la existencia se sintió en verdad eminente: Lo necesitaban a “él”.
Y nació una amistad seca y práctica, que ambas partes sabían más falsa que un tigre vegetariano, pero resultaba enigmáticamente sabrosa, un bocado clandestino que en ningún momento había probado durante su vida de científico híper-especializado.
Luego del misterioso encuentro, se le ocurrió buscar una novela del mundillo truhanesco de los servicios secretos, con un desenlace preciso semejante al que él mismo estaba gestando, y le pareció por el título, que “La Alternativa del Diablo” de Frederick Forsyth sería adecuada. Al menos era un autor de renombre internacional. Desvelado y leyendo entre líneas, a media noche la tiró sobre la cama malhumorado. Era muy buena, pero no encontró lo que buscaba: Identificarse con un protagonista que hiciese lo que él imaginaba hacer... y resultase un héroe.
Cuando lo invitaron a pasar unos días de descanso con todos los gastos pagos en un agreste rincón del parque Nacional de Waterton Lakes, más precisamente en el hotel Prince of Wales, debía ser muy idiota para no darse cuenta que le ponían el cabestro y un dogal para llevarlo a rastras. Y Malcon Brussetti no tenía un pelo de imbécil.
En verdad, era un descollante científico que coleccionaba Masters y Honoris Causa de las más prestigiosas Universidades del mundo, y jamás rechazaron en las revistas especializadas sus impactantes monografías sobre el sempiterno tema del núcleo celular.
Mantenía una arrogancia que recordaba a Maximilian Schell cuando entrevistó al presidente checo Václav Havel en Visión 2000, incluso usaba el mismo corte de su rubio bigote, aunque más serio y preocupado, no tanto por su ánimo, en el fondo jaranero y penetrante, sino más bien por el ambiente competitivo y el desvelo que exigía la exploración persistente en la vaporosa frontera de la ciencia.
Su Curriculum Vitae era de punta a punta, envidiable. Pero estaba solo, y se sentía como si fuese la reencarnación del mismísimo Antonio Salieri que, aunque había sido el maestro de Beethoven y Schubert, al surgir el genio de Salzburgo en escena, pasó a ser un segundón. Sabía con certeza que nunca llegaría a ser el gran Wolfgang Amadeus Mozart.
Al menos mientras “Mozart” viviese…
Era tan vívida la comparación de sus vidas, que siempre recordaba lo ocurrido cuando murió el Emperador José II; un enigmático enmascarado le haría un pedido al genio de Salzburgo: que escribiese una obra con la inspiración en otra obra, el Réquiem en RE menor, con motivo de la muerte de la esposa del conde de Walsegg. También recordaba las sospechas de que el enmascarado pudo ser casi con certeza el mayordomo del conde, con la intención de que después de terminada, intentaría robarle la obra. Él intentaba lo mismo.