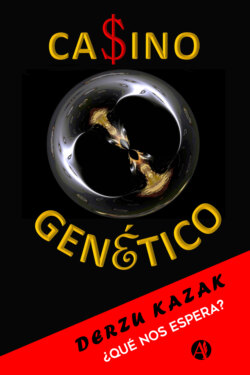Читать книгу Ca$ino genético - Derzu Kazak - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 3 Waterton Lakes
Cuatro meses antes.
El flamante avión de superlujo Airbus ACJ319 Elegance, sin señales de pertenecer a la embajada rusa, lo esperaba en el aeropuerto La Guardia.
Malcon Brussetti arribó por la Grand Central PKWY en el asiento posterior de un Mercedes Benz S 560 negro con blindaje integral, que lo recogió desde su domicilio y lo transportó al pie de la aeronave, donde fue recibido como si fuese el Emperador de Persia.
– ¡Humm! Sólo faltan las fanfarrias y la alfombra púrpura... pensó cínicamente.
Los siete días de vacaciones fueron ciertamente regios. El Hotel Prince of Wales, con su torre de campanario y sus techos verdosos frente al lago apenas rizado por la brisa, reflejaba en su movedizo espejo los dos macizos rocosos con agujas de roca y las escarpas cubiertas de pinares, en medio de una deslumbrante naturaleza casi virginal.
De fiesta en fiesta, los días se deslizaban sin sentir, amenizados con vin d’honneur que no bajaban de un inapreciable Chateau Lafite-Rothschilsd cosecha 1.945 a un Côte du Rhône, de la excepcional cosecha ‘52, aunque hubiesen preferido la estupenda vendimia de ‘43, pero era mucho pedir y, tal como le aseveró al maître, ni siquiera querían escuchar hablar de las decadentes cosechas del ‘41 y del ‘51. Aseveraba que los vinos franceses tenían un ciclo de calidad excepcional de una vez cada diez años y esos rusos, en especial uno de ellos llamado Leonid Alexei, era en verdad versado. Sabía y exigía lo mejor de lo mejor.
Es difícil escoger vinos franceses -aseguró el diplomático- cuando tan sólo en la región de Burdeos hay más de tres mil lagares. Por eso, cuando viajo por Francia, decidí mantenerme fiel al Médoc Château Margaux dentro de los tintos y, para una langosta fría a la rusa, no hay como el Château Yquem de Sauternes en su justa maduración y temperatura.
La buena vida se matizaba con manjares privativos de un gourmet sibarita, donde los rusos, de manera inconcebible, bebían Ginger ale, la cerveza inglesa de jengibre, naturalmente, sovietizándola con una generosa dosis de Stolichnaya. Y de postre, una sinuosa morena ecuatoriana vestida con un tenue satén adamascado que apareció mágicamente en escena.
Se sorprendió al verla tan bella y etérea. No había visto a nadie sonreír con tanta facilidad y hasta se diría que con un dejo de gratitud. Una como tantas, pensó, pero esta era en algo bastante diferente a las demás.
Veinticinco años de sólida y explosiva dinamita, con glamour felino en sus ojos y en sus alados movimientos, un rostro hechicero, remarcado por una mata de pelo largo y renegrido hasta la media espalda y un talle de cimbreante mimbre, edificado sobre dos magníficas columnas torneadas a las mil maravillas, lo habían reverdecido como un cerezo en primavera. Pero también sabía que ella tenía su precio. Un precio que no se paga tan sólo en oro y que siempre cuesta más de la cuenta. Por el ventanal despidieron un amarillento sol que se despeñaba detrás de las escarpas nevadas, y la campiña aparecía alumbrada por una tenue luz crepuscular.
Pasaron días de pasión apartados en la lujosa habitación del hotel, saboreando bocadillos de caviar Beluga regados con un par de Cordon Rouge rodeados de hielo en sudorosos baldes de plata. Todo, naturalmente, obsequio de los anfitriones rusos.
Y el trato... El trato personal era el que se dispensa a un Emperador con mayúsculas, asistido por afables y sonrientes cortesanos que decían ser amigos, aunque esos amigos fueran de la diplomacia rusa y buscaran algo. Los rusos siempre suelen estar buscando algo. – ¡Qué más da! Ahora, cuando la guerra fría se había derretido juntamente con la URSS, eran simplemente camaradas de Norteamérica.
La propuesta... Él sabía que en algún instante le harían una propuesta que debería responder, y también sabía que, para ellos, seguía siendo ni más ni menos que un segundón; le pedirían los trabajos de otro científico. Los propios no le interesaban... Y eso dolía. Y mucho.
Pero... Él también podía instalar lo suyo, el sello indeleble del Dr. Malcon Brussetti. De algo estaba convencido: Los rusos no lo olvidarían...
Y él tampoco olvidaría a los rusos…
– ¿Gusta Ud. de la música? Le preguntó uno de los diplomáticos, que decía llamarse Leonid Alexei. Tenemos siempre un palco disponible en The Philarmonic-Symphony Society of New York y en la Metropolitan Opera Association. La próxima semana estará en cartelera una obra moderna de 1.936, que es una innegable experiencia sensual: Carmina Burana, las Canciones de los Beurones, de Carl Off. Me hechiza la introducción y hasta su título: “Fortuna Imperatrix Mundi”. Con seguridad Ud. está enterado que los textos de esta obra fueron descubiertos en un monasterio de Baviera, en Benediktbeuron, hacia el sudoeste de Alemania, escritos por vagabundos con un marcado acento terrenal, que algunos los conocían como los Goliardos...
– ¡Ni idea! Respondió Malcon con un gesto de extrañeza.
– Dicen los expertos que eran una especie inaudita de monjes sin sotana, que pasaban la vida entre juergas y cantos y, para unos cuantos que entienden la letra de sus canciones, llega a niveles de marcada obscenidad. ¿Qué tipo de música es su preferida?
– Alan Parson y Brook Benton, además de Vikki Carr cuando canta “Your heart is free just like the wind”.
– Humm... Respondió el ruso sorprendido y, por la cara que puso, se diría que no conocía a ninguno de los tres. Encendió hábilmente un cigarrillo con un Dupont de oro y laca azul, y con la primera bocanada de humo le dijo sin mirarlo: – ¿Dr. Malcon, tiene Ud. familia?
La pregunta, informal y espontánea, no traslucía supletorias intenciones, pero el científico era un talento muy sutil para esos aprendices de espías.
– ¿Familia? Todos los americanos son mi familia, quizás la humanidad entera.
– Me refiero a si tiene esposa, hijos...
Él sabía que su dossier estaría tan atiborrado de minucias, que algunos detalles de su vida ni siquiera él mismo los recordaría. Pero preguntaban. Los espías infatigablemente preguntan, quizás para aparentar simpatía, quizás para conocerlo mejor, quizá, quizá... Era el mundillo de los quizás crónicos, el mundo de las máscaras.
– Soy un insociable. Respondió cortante, tanto para bloquear el tema como para afianzar el primer peldaño de una escalera que podría llegar quien sabe dónde.
– Debe usted apreciar mucho su trabajo. Acotó el diplomático en tono de lisonja. Además, no creo que haya en nuestros días ciencia más prometedora que la Bioingeniería. ¡Cuánto daría por saber lo que usted sabe!
El tono de voz fue tan rebuscado que daba pie a una oferta, o a un insondable anhelo insatisfecho. No era agraviante, dejaba la opción en sus manos con una sutileza envidiable. Era un profesional muy despabilado. No había duda.
– ¿Y qué cree usted que yo pudiese conocer de tanta importancia? Respondió remarcando la interrogación para darle a entender que apreciaba la agudeza más allá de lo dicho. En lo que dijo sin decirlo.
– El saber cómo somos ahora y vislumbrar cómo podríamos ser modificados en el futuro.
La respuesta no podía ser más directa. Pero, ¿qué sabían ellos de lo que acontecía dentro de los ultrasecretos laboratorios Sorensen?
Sospechó que tenían un personaje espiándolos, y muy cerca de ellos, pero también supo en ese mismo instante que ese espía no podía diferenciar la paja del trigo. Estaría enredado en la maraña de la ciencia cuando se acerca a la indescifrable frontera de lo desconocido.
¡Cómo para no estarlo! Le faltaban los sólidos conocimientos científicos que sólo él poseía. Sería un segundón, pero estaba muy distanciado de la jauría que perseguía sus huellas, y esa posición, en la carrera de la ciencia, era muy valiosa, demasiado valiosa para los que empiezan a trotar y rebuscan un atajo para aproximarse a los líderes.