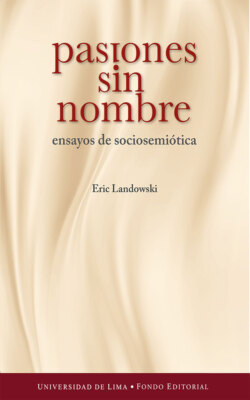Читать книгу Pasiones sin nombre - Desiderio Blanco - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.2 Éticas de la lectura
ОглавлениеSin embargo, puesto que nos colocamos en posiciones radicales, tenemos que evocar también, al otro extremo, otra concepción de la significación, casi simétrica de la anterior. Tampoco será la nuestra, por supuesto, aunque, en principio, nos encontremos más próximos de ella en la medida en que se trata –al menos en el origen, en las versiones aún no vulgarizadas– de una problemática radicalmente abierta y dinámica. Por ese lado, en efecto, en el post-estructuralismo y la deconstrucción, la clausura del sentido cede el lugar a la proliferación ilimitada.
“El Texto practica el retroceso infinito del significado”6, escribe Barthes, uno de los representantes mayores de esa tendencia. En ese sentido, no es el sujeto el que va a quedar excluido, sino el objeto, “el texto”, y poco a poco, a partir de ahí, el Otro en general. En razón de su propio juego indefinidamente “dilatorio” (el término es también de Barthes), el texto se desvanece por completo. Correlativamente, frente a ese objeto que ha llegado a ser evanescente, o deliberadamente convertido en tal, el sujeto se encuentra muy pronto con que nada puede fijar límite alguno a su libertad de interpretación. El semiólogo prefería que todos los enunciados se redujesen a mensajes unívocos que habrían de ser “decodificados”. El post-estructuralismo, a la inversa, cuestiona las condiciones mismas de toda interlocución. En su forma más grosera, la que se cultiva en Estados Unidos (a partir, claro, de productos de exportación franceses) convierte el texto en una especie de puzzle a “reconstruir”, que hay que descomponer en piezas en un primer tiempo, a fin de permitir luego que el lector reordene como mejor le parezca las piezas desparramadas y las reajuste a su gusto o de acuerdo con sus intereses (por poca dimensión política que el texto ofrezca). Para ser breves, la deconstrucción, o el proceso de intención, instaurado como disciplina académica.
De acuerdo con esa perspectiva, todo lector está invitado a constituirse en pequeño soberano en materia de construcción de sentido. Lo único que puede poner límite a la deriva interpretativa, una vez enrumbados por esa pendiente, es cierta ética de la lectura. Yo recibo esta mañana una carta. Su sentido no me resulta del todo claro, pero me da la impresión de que si la tomo “al pie de la letra”, pone en riesgo todas mis relaciones con mi corresponsal. ¿Puedo, no obstante, decir de buena fe que la carta que me han enviado autoriza verdaderamente esta lectura que he hecho, a la cual se presta, sin duda, literalmente el texto que he recibido? ¿O no será más bien que estoy creando casi deliberadamente algún malentendido al focalizar sospechosamente mi atención en determinados detalles formales del mensaje que tengo ante los ojos, en algunas de sus figuras o de sus metáforas, por ejemplo, zonas de indeterminación sobre las que fácilmente podría apoyarme para denunciar hipotéticas intenciones ocultas (y tal vez hasta “inconscientes”) de mi interlocutor? Del mismo modo, en la fuente de muchas escenas evocadas más arriba a propósito de la “vida de pareja”, ¿no habría con frecuencia, por parte de al menos uno de los interlocutores, algo así como un prejuicio interpretativo, un querer hacer decir a la palabra del otro algo distinto de lo que, en el fondo, sabe que quiso decir? Prejuicio consistente en jugar con la literalidad de lo dicho –con la estructura superficial y figurativa del enunciado, como producto– en contra de la enunciación misma, como acto. Para detener ese delirio interpretativo, sería necesario que, en un momento dado, aquel que ha comenzado a dejarse llevar por él renuncie a la parcialidad de su lectura o a la paranoia de su audición, y se resuelva, por el contrario, a reconocer la positividad que, justamente, ha decidido ignorar: el discurso del otro en toda totalidad que hace el sentido. Dicho de otro modo, sería necesario que, dejando de privilegiar algunos signos artificialmente aislados del todo del que forman parte, postulase la posibilidad de un efecto de sentido global, ligado a la presencia del otro en cada uno de los niveles de articulación semiótica que sostienen lo que enuncia. Y sin esa apuesta, o sin esa generosidad, ¡no hay diálogo posible!, puesto que en el fondo se trata de dar crédito al otro acerca de un sentido que, si bien pasa por la letra del texto, la sobrepasa con creces, y por tanto no está ni puede estar inscrito allí por entero.
¿Con la ayuda del post-estructuralismo, del post-modernismo y del deconstruccionismo, no hemos entrado, de hecho, en la era del soliloquio y del cada uno para sí? Aparentemente, no se trata ya de participar en la construcción de un sentido compartido, sino de jugar a manipularlo unilateralmente, y de “gozar” al hacerlo. ¿Pero de qué, concretamente? No del texto mismo, claro está, sino de la denegación que se le impone al gozar ese “placer” no con él, tomándolo como una alteridad que se ofrece para ser escuchada, sino contra él, reduciéndolo a su literalidad de objeto textual. Placer literalmente a contrasentido, del cual pueden distinguirse dos formas tipo: una, amparándose en el “libre juego de los significantes” (o de cualquier elemento interpretativo), nos retrotrae más acá de la crítica impresionista de antaño y desemboca por lo general, a falta de talento, en la insignificancia y en el lugar común; otra, menos inofensiva, participa de la denuncia militante (o “deconstruccionista” en sentido estricto): sistematiza el prejuicio de lectura al modo del oscurantismo terrorista7.
Como se ve, el desnivel entre las diferentes prácticas de lectura y de interpretación a las que hemos pasado revista, tienen finalmente menos que ver con la elección entre una actitud objetivante y una posición previa subjetivista que con la idea misma que uno se hace del sentido y de su estatuto. Y desde ese punto de vista, semiólogos y deconstructivistas terminan asombrosamente por encontrarse a pesar de todo lo que los separa. Para los primeros, la transparencia atribuida a los significantes en relación con los significados garantiza la univocidad de los discursos; el estatuto conferido al sentido es, en el fondo, el de una sustancia encerrada en los enunciados (verbales u otros) en forma de marcas precisas y estables que remiten a otros tantos significados repertoriados en el marco de códigos preestablecidos. Y lo más sorprendente es que postulando, exactamente en el polo opuesto, la opacidad de los significantes y su autonomía en relación con las unidades de contenido (opacidad y autonomía relativas pero incontestables, una vez que se sale del dominio restringido de los sistemas de signos tan caros a los semiólogos), los deconstructivistas no se liberan de ninguna manera de la problemática sustancial precedente. La decodificación mecánica es sustituida, ciertamente, por un “trabajo” del texto –“trabajo de las asociaciones, de las contigüidades, de las postergaciones”, que apunta, como dice el mismo Barthes, a “una liberación de la energía simbólica”8–. Pero haciendo eso, desemboca en estrategias de lectura que se reducen igualmente a una serie de manipulaciones del discurso enunciado únicamente, con exclusión de lo que hoy cualquier semiótico, por el contrario, tomaría en cuenta en primer lugar, a saber, la relación dialéctica y procesual que, con vistas a la construcción negociada de un sentido, se instaura necesariamente entre instancias enunciativas.