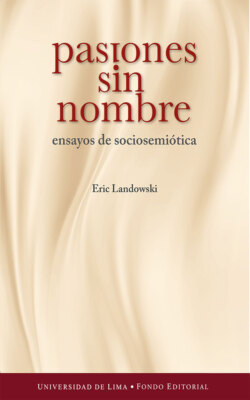Читать книгу Pasiones sin nombre - Desiderio Blanco - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.2 Figuras de la alteridad
ОглавлениеNos acercamos aquí a un punto crítico de toda nuestra construcción. Si el sentido nace de la relación con el otro, ¿cómo lo que ocupa el lugar y cumple la función, caso por caso, de ese “otro” es construido, en cuanto haciendo sentido, precisamente, como otro? ¿En virtud de qué privilegio “la alteridad”, en cuanto atributo significante vinculado a un objeto cualquiera, podría ser dada y no construida como todos los demás efectos de sentido, y eso en acto, gracias a alguna interacción “con el Otro”? Para no comprometernos en un proceso recursivo que no tendría fin, planteamos de una parte, a sabiendas de que eso no resuelve el problema de fondo, que la alteridad del otro es evidentemente siempre relativa, es decir, constituida desde el punto de vista de un sujeto de referencia, y de otra parte, que desde el punto de vista de ese sujeto aparecerá “como otro” simplemente aquello con lo que él interactúa: definición puramente sintáctica, que tiene al menos la ventaja de no atribuir ningún contenido ontológico (sustancial) a la definición de la alteridad. Entonces, todo aquello que “actúa” en relación con el sujeto, todo lo que le resiste, e incluso todo lo que simplemente “existe” enfrentándose a él (en último término, todo lo que para él es perceptible) se constituye para el sujeto, ipso facto, en figura ocurrencial del otro.
Por ejemplo, la lengua –la que hablamos o escribimos– que “ponemos en práctica”: ¿alteridad que nos resiste y que, en esa misma medida, sustenta todos nuestros intercambios (todos nuestros “juegos”, para hablar como el filósofo del lenguaje) y que tenemos que aprender a apropiárnosla (según Benveniste)? ¿O, por el contrario, forma misma de nuestra identidad? Desde cierto punto de vista, fenomenológico, el lenguaje es, efectivamente, indisociable de nosotros mismos: es nosotros mismos, lo vivimos, estamos “en él” y él está “en nosotros”; nos es tan poco “otro” que, si no fuera por la escuela, la cual nos distancia de él por principio, nos resultaría casi seguro imposible (como para el niño) captarlo como una exterioridad. Pero, de otro lado, ¿qué ocurre con el escritor? Para él, el lenguaje sería, sin duda, más bien el equivalente del granito, figura típica de la alteridad para la mano del escultor que trata de construir (de constituir o revelar) formas significantes partiendo de una materia bruta, terriblemente resistente, a la vez sólida y estructurada, con sus líneas de separación tan secretas como indescifrables.
Si para unos –para la mayoría sin duda–, la lengua es la transparencia misma –como el aire que respiramos, impalpable como si no existiera–, para otros, gentes de pluma, la lengua (como el aire) es, al contrario, el elemento que nos resiste al mismo tiempo que nos sustenta: una de las formas por excelencia del Otro. E interactuar con esa forma particular de la alteridad que son, en su existencia de magnitudes autónomas, las palabras y las reglas de una lengua, será enfrentarse ahí, con vistas a hacer-ser, a partir de ellas, sentido, idealmente (mallarmeanamente, si se puede decir), en forma de Poema –puro ser de lenguaje–, ayudando a que las palabras se pongan, por decirlo así, por sí mismas en orden de acuerdo con afinidades propias. Evidentemente, antes de esa prueba en la que el “poeta” se prueba a sí mismo en contacto con una entidad no menos viva y determinada que él, con sus resistencias y casi, se diría, con su intencionalidad propia (como la del granito que solo se deja poner en forma a condición de que se respeten sus potenciales líneas de ruptura), nada –ningún sentido articulado, ningún objeto de valor, ningún “poema”– existe si no es como pura potencialidad de la lengua.
Desde este punto de vista, habría en el trabajo de la escritura un “placer de la lengua” (del juego con sus potencialidades) que se podría poner en paralelo con lo que, por el lado de la lectura, concebida también como un “trabajo”, se ha llamado el “placer del texto”. Si el paralelo se justifica es porque, evidentemente, en la medida en que, en un caso y en otro –escritura y lectura–, tenemos globalmente que ver con los mismos tipos de procesos interactivos de construcción de sentido. En el trabajo de la escritura, la positividad que el sujeto enfrenta en cuanto alteridad resistente es la lengua misma, y a través de ella, la infinidad de discursos, toda la “cultura” de la que ella es uno de los principales depositarios; de manera análoga, si se tratase de escritura musical, la alteridad por enfrentar estaría representada, para el compositor, por las potencialidades y las resistencias inherentes al sistema musical (tonal) que explora. El escritor trabaja en y con la lengua, el compositor musical en y con el universo sonoro ya también estructurado, cuya exploración y manifestación se impone como tarea. Paralelamente, en el trabajo de la lectura, el lugar y el rol del Otro corresponden al “texto”.
Pero entonces, ¿en qué sentido exactamente se puede decir que el texto también “interactúa” con el sujeto, convertido en “lector”? ¿Qué procedimientos semióticos precisos deben ponerse en marcha para que la lectura pase de una simple decodificación, que sería el equivalente de una ejecución académica o de un ensayo puramente escolar de la partitura musical, a lo que podríamos llamar una dicción, entendiendo por eso una lectura que, como la interpretación musical “de calidad”, adquiriese en cada ejecución la forma de una re-creación (al menos parcial) de sentido? “Practicar” un texto, ¿no sería en definitiva esencialmente algo como esto: rehacerlo como acto de construcción de sentido? No agotar unilateralmente sus virtualidades, sino acoger su estructura productiva misma y desplegar interactivamente sus potencialidades; no reconocer solo en su superficie una serie finita de significaciones, completamente hechas, sino reencontrar en él, en su espesor y en su opacidad, eso que está listo para hacer sentido, en acto, a cada nueva lectura, por poco que le demos los medios para hacerlo, es decir que logremos re-enunciarlo nosotros mismos. Eso implica una lectura que trascienda la pertinencia de los contenidos enunciados, la “letra” del texto, y que logre captar la efectividad enunciativa, o sea, la productividad significante.
De nuevo, aquí la aproximación al texto musical y a su interpretación nos parece esclarecedora. En sí misma, la partitura, por “musical” que sea, es con toda evidencia literalmente muda: no es más que un enunciado sin voz, objetivado por medio de una notación convencional. Solamente la ejecución, que es una puesta en acto del texto, una enunciación, dará vida a las notas figuradas en el papel, haciéndolas resonar, dándoles un cuerpo, una voz. ¿El texto lingüístico no reclama algo equivalente? No es sin duda únicamente una metáfora decir, como Raúl Dorra, que el texto (en la ocurrencia, el romancero de tradición ibérica), con su “voz”, con su “cadencia”, con su “respiración”, con su “color”, con el conjunto de sus cualidades estésicas, nos toca directamente al cuerpo, o, como François Jullien, que al reportar ciertos preceptos de la tradición china, afirma que son un “alimento” y que conviene “moverlos” en la boca e incluso “masticarlos” en silencio13. Mas, para justificarlo semióticamente, es necesario darle todo su alcance al acto enunciativo que constituye la lectura como trabajo de construcción del sentido. La enunciación se define, ciertamente, primero, de manera puramente negativa, formal y relativa, como lo que no es el enunciado, sino lo que él presupone y lo que lo condiciona: simple diferencia, puro desnivel jerárquico entre un plano y otro. Pero la enunciación es también lo que hay probablemente de más sustancial –de más carnal, incluso– en todo el proceso de la producción del sentido: es la que toma a su cargo el texto por medio de una “voz”, la del “enunciador” precisamente (en este caso, la del lector), que diciendo el texto le da cuerpo. Y según esta segunda acepción, la enunciación aparece a la vez como una puesta a prueba de sí misma –¿cómo trabajar el texto para realizarlo?– y, si esa prueba es felizmente vivida, como una encarnación del otro, es decir, del texto: doble y recíproco logro.