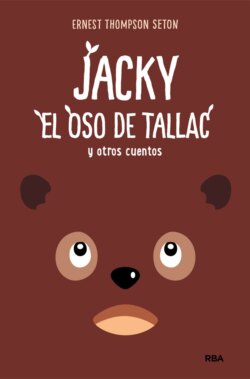Читать книгу Jacky, el oso de Tallac y otros cuentos - Ernest Thompson - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRugidos en el cañón
Pedro sabía que el enorme grizzly volvería, dado que las cincuenta ovejas que se habían quedado en aquel pequeño cañón no eran sino un aperitivo para una criatura de ese tamaño. El pastor empezó a cargar su arma con cuidado por costumbre y siempre dormía en un alto. Por muchas ventajas que tuviera su dormitorio, la ventilación era mayúscula y Pedro pronto empezaba a temblar. Así, miraba hacia abajo y envidiaba al perro, que dormía hecho una bola junto al fuego. Después, rezaba a todos los santos para que intervinieran y dirigieran los pasos del oso hacia el rebaño de algún vecino, aunque pronto especificaba de qué vecino hablaba para evitar errores. Rezaba y rezaba para ver si así se quedaba dormido. En la misión, cuando estaba en misa, nunca le había fallado... ¿¡por qué ahora no le funcionaba!? En esa ocasión, sin embargo, no tuvo éxito. La aterradora medianoche pasó y el gris amanecer, el momento en que se pierde la esperanza, apareció a lo lejos. Tampico lo sintió y un largo gruñido vibró por entre sus dientes, que no paraban de castañetear. Su perro pegó un salto, comenzó a ladrar como loco y las ovejas se movían de aquí para allà y, instantes después, empezaron a retroceder hacia la penumbra. De súbito, los bóvidos echaron a correr y una forma enorme y siniestra se cernió sobre ellos. Tampico cogió el rifle y a punto estaba de disparar cuando, de pronto, recordó que el oso medía diez metros de alto y que él estaba en una plataforma a poco más de siete del suelo, una altura a la que el monstruo le alcanzaría sin esfuerzo. Solo un loco dispararía al oso en esas circunstancias, sería como una invitación para que se lo comiera. Por tanto, Pedro se tumbó en la plataforma cuan largo era y, con la boca metida en una rendija, empezó a rezar a sus representantes del cielo, si bien se avergonzaba de su reprochable actitud y esperaba con todas sus fuerzas que los de arriba la consideraran inaceptable y que, por tanto, sus peticiones fueran directas al sitio indicado recién salidas de debajo de la plataforma.
Por la mañana, el pastor comprobó que los santos habían respondido a sus plegarias porque, si bien había huellas de oso, el número de ovejas negras seguía siendo el mismo. Pedro decidió llenarse los bolsillos de piedras y empezó con el habitual torrente de insultos y gritos con el que conducía el rebaño.
—¡’Aaamos, Capitán! ¡Guajolote! —le soltó al perro cuando este se detuvo a beber—. ¡Trae de vuelta ’esas malditas hijas de’a perdisión!
Con ayuda de una piedra, el pastor reforzó la orden, que el can obedeció de inmediato. Dando vueltas alrededor de la gran hueste de langostas con pezuñas, el animal conseguía mantenerlas unidas y en movimiento mientras Pedro representaba el papel de un secundario grande, ruidoso y problemático.
Mientras viajaban a campo abierto, el pastor vio a lo lejos una forma humana, un hombre sentado en una roca por encima de ellos, a la izquierda. Pedro lo miró inquisitivo. El hombre lo saludó y le hizo una señal para que se acercase. Aquello significaba «soy amigo»; si, en cambio, le hubiera hecho un gesto para que siguiera su camino, le habría estado diciendo: «Mantente alejado o te disparo». El pastor se acercó un poco y se sentó. El hombre se acercó también. Se trataba de Lan Kellyan, el cazador.
Ambos se alegraron de tener la oportunidad de hablar con otro ser humano y de compartir noticias. El precio de la lana, lo del fiasco del toro y el oso y, sobre todo, lo de ese grizzly monstruoso que había matado las ovejas de Tampico les proporcionaron temas de conversación. «¡Ay, pues’s’un oso diabólico... un bruto salío del mismo infierno... un oso gringo...! Perdona, amigo... me refería a que’s la encarnasión del terror».
A medida que el pastor adornaba su relato sobre la maravillosa astucia del oso, ese oso que gozaba de su propio corral de ovejas, que tenía el tamaño de un monstruo y que medía en torno a los doce o quince metros de altura —que todos sabemos que los osos así crecen rápido y de manera continuada—, el cazador iba parpadeando cada vez más, hasta que, en un momento dado, le preguntó a su interlocutor:
—Oye, Pedro, me paece que en su día viviste mu’ cerca del Hassayampa, ¿no es así?
Con eso, el cazador no quería decir que aquella fuera una zona de osos grandes, sino que era una alusión a la creencia popular de que cualquiera que probara una gota siquiera de las aguas que lleva el río Hassayampa jamás vuelve a decir la verdad. Algunos científicos que han estudiado la materia afirman que esta propiedad maravillosa también se da en el Río Grande y, de hecho, en todos los ríos de México, además de en sus afluentes y en los manantiales, pozos, lagos y canales de irrigación. En cualquier caso, el Hassayampa es el cauce más conocido de entre los que poseen esa destacable peculiaridad. Además, cuanto más río arriba viaja uno, mayor es la potencia de su agua y Pedro era de cerca del mismísimo nacimiento. Aun así, el pastor juró por todos los santos que decía la verdad. Sacó una botellita de granates que había conseguido mirando entre la basura que dejaban fuera de sus colinas las hormigas del desierto, la guardó y, luego, sacó otra botellita con una pequeña cantidad de polvo de oro, recogido durante las escasas ocasiones en las que no estaba durmiendo o en las que las ovejas no necesitaban que las pastorearan, que les dieran de beber, que las apedrearan o que las insultaran.
—Mira, ¡t’apuesto esto a que digo la verdá!
El oro nos convierte en bocazas.
Kellyan hizo una pausa.
—No pueo cubrir tu apuesta, Pedro, pero esti dispuesto a matar ’tu oso por lo c’hay n’esa botellita.
—Trato hecho. S’tuyo si me traes’sas ovejas que se’stan muriendo d’hambre n’ese cañón de roca de Baxstaire.
Al cazador le chispearon los ojos cuando el mexicano aceptó su propuesta. El oro que había en la botella, diez o quince dólares, era una pequeñez, pero suficiente como para enviar a Kellyan a aquella misión, para tentarle a que acometiera aquella empresa, que era lo único que al pastor le interesaba. Pedro conocía a aquel hombre y sabía que, una vez se hubiera embarcado en aquello, el beneficio le daría lo mismo, lo único que le interesaría a Lan Kellyan sería echarle mano a esa piel a toda costa. El hombre era incapaz de echarse atrás. Así, el cazador fue tras el rastro del oso Jack una vez más, el rastro de quien había sido su compañero, demasiado crecido ahora como para reconocerlo.
El cazador fue directo al cañón de Baxter y encontró las ovejas, en efecto, subidas a las rocas. En la entrada encontró los restos de dos de ellas, dos que el grizzly había devorado hacía poco, y huellas de un oso de tamaño mediano. No vio por ningún lado esa línea que, según Tampico, había hecho el oso para mantener prisioneras a las ovejas y tenerlas a mano siempre que las necesitase. Los bóvidos estaban subidos a lugares elevados por miedo y dispuestos, al parecer, a morir de hambre antes que a descender de las cornisas. Lan bajó a una de las ovejas, que volvió a subir casi de inmediato. El cazador enseguida se dio cuenta de cuál era la situación e hizo un pequeño corral con chaparros fuera del cañón. A continuación, fue bajando a las desganadas ovejas una a una y llevándolas al corralito. Las llevó a todas excepto una. Luego, construyó una puerta improvisada para cerrar la boca del cañón, sacó las ovejas del corralito y las pastoreó hacia zonas más bajas con intención de reunirlas con el resto del rebaño.
No había más de diez kilómetros campo a través hasta donde el pastor tenía su rebaño, pero ya era de noche para cuando Lan llegó. Tampico de buena gana le dio la mitad del polvo prometido. Esa noche acamparon juntos y, lógicamente, no apareció ningún oso.
Por la mañana, Lan volvió al cañón y se encontró, como esperaba, con que el oso había vuelto y había matado a la oveja que había dejado allí.
El cazador apiló las carcasas de las reses en una zona despejada, dejó sobre el rastro del grizzly pedacitos de matorral muy seco y, después, construyó una plataforma en un árbol, a unos cuatro metros y medio del suelo, se tapó con la manta y se echó a dormir.
Un oso viejo rara vez visita un mismo sitio tres noches seguidas, un oso astuto evita un rastro que han cambiado por el día y un oso habilidoso actúa en el más completo silencio. Jack, sin embargo, ni era viejo, ni era astuto, ni era habilidoso. El grizzly bajó por cuarta vez consecutiva al cañón de las ovejas en busca de comida y siguió su viejo rastro directo hasta los deliciosos huesos de oveja. Dio con las huellas del ser humano y resultó que había algo en ellas que le llamaba la atención. Pasó por encima de los matojos secos: «¡Crac!», el primero; «¡Crac, crac!», otro. Kellyan se puso de pie en la plataforma y se esforzó por ver en la penumbra hasta que divisó una forma oscura que se movía en la zona despejada, justo al lado de los esqueletos de las ovejas. El rifle del cazador emitió un chasquido y el oso resopló, dio media vuelta, se internó entre los arbustos como un elefante en una cacharrería y desapareció.