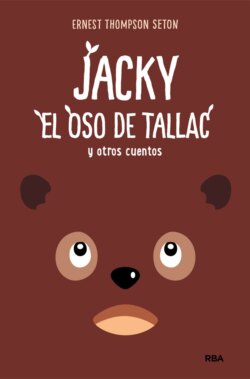Читать книгу Jacky, el oso de Tallac y otros cuentos - Ernest Thompson - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos dos manantiales
Muy por encima de los picos más altos de Sierra Nevada se alza el adusto monte del Tallac. Tres mil metros de altura sobre el nivel de mar. El monte levanta la cabeza para mirar al norte, donde se encuentra la maravillosa y vasta masa de agua turquesa que los seres humanos llaman lago Tahoe, y al noroeste, más allá de un mar de pinos, mira hacia su blanca hermana mayor, Shasta de las Nieves. Colores magnificentes y maravillas a uno y otro lado, pinos altos como mástiles y engalanados con joyas, arroyos que un budista habría sacralizado, colinas que un árabe habría considerado santas. No obstante, Lan Kellyan tenía aquellos ojos grises suyos puestos en otros asuntos. El deleite infantil que le provocaban la vida y la luz habían desaparecido, como les sucede a aquellos a quienes no les han entrenado para que disfruten de tales placeres. ¿Por qué valorar la hierba? Por todo el mundo hay hierba. ¿Por qué valorar el aire cuando hay aire por todos lados de esta inconmensurable inmensidad? ¿Por qué valorar la vida cuando la vida, a él, se la proporcionaba arrebatar vida? Sus sentidos estaban alerta, pero no a las colinas multicolor o a los lagos brillantes como gemas, sino a los seres vivos a los que debía enfrentarse a diario y ante los que ponía en juego todo lo que tenía, su vida. Llevaba la palabra «cazador» escrita en su ropa de cuero, en su rostro curtido, en su agilidad y en su cuerpo nervudo; brillaba en sus ojos de color gris claro.
El pico de granito hendido parecía inmaculado, pero había un ligero rastro en el suelo que hacía que no fuera así. Los calibradores no habrían sido capaces de determinar que era más ancho por un lado, pero el ojo del cazador sí. El hombre siguió mirando y encontró otro, y, luego, más rastros, más pequeños, y enseguida supo que por allí habían pasado un oso grande y otros dos más pequeños y que no estaban lejos, puesto que la hierba que pisaron aún se estaba enderezando. Lan siguió el rastro a lomos de su poni. El animal olía el aire y avanzaba con cautela, pues sabía tan bien como su jinete que había una familia de grizzlies cerca. Llegaron a un terraplén que daba a unas tierras altas. Cuando llevaban seis metros recorridos por el mismo, Lan desmontó y soltó las riendas, un gesto que el poni conocía bien y que significaba que debía quedarse allí. Acto seguido, el cazador amartilló su rifle y trepó por la ladera. Una vez en lo alto, continuó con mayor cautela si cabe y no tardó en ver a una vieja grizzly con sus dos cachorros. Estaba tumbada a unos cincuenta metros de él y el ángulo de tiro no era muy bueno. Lan disparó y le pareció que la alcanzaba en el hombro. La había alcanzado, sí, pero, al parecer, la herida era superficial. La osa se puso en pie de un salto y salió corriendo hacia el lugar donde se alzaba la voluta de humo. La osa tenía que recorrer cincuenta metros, el cazador, quince, pero el animal bajó la ladera a la carrera antes de que al hombre le diera tiempo a montar bien a su caballo y, durante unos cien metros, el poni galopó aterrado debido a que la vieja grizzly, que tenía casi al lado, le soltaba zarpazos que no fallaban sino por un pelo. No obstante, en raras ocasiones los grizzlies son capaces de mantener esa fantástica velocidad durante mucho rato. El caballo acabó sacando ventaja a la desgreñada madre, que fue quedándose atrás, hasta que renunció a la persecución y volvió con sus cachorros.
Se trataba de una osa singular. Tenía una gran mancha blanca en el pecho y las mejillas y los hombros blancos, que iban tornándose marrones poco a poco, razón por la que el cazador la recordaría más tarde como «la pinta». En esa ocasión había estado a punto de alcanzarla y el cazador sabía bien que la osa se la guardaría.
Una semana después, al cazador volvió a presentársele otra oportunidad. Mientras pasaba por la Garganta del Bolsillo, un valle pequeño y profundo con las paredes de roca viva casi por todos lados, vio a la vieja pinta, a lo lejos, con sus dos cachorros marrones. El animal estaba cruzando por una zona en la que la pared de roca era más baja hasta otra por la que era fácil trepar. Cuando la osa se detuvo a beber en el riachuelo de agua pura, Lan le disparó de nuevo. En cuanto oyó el disparo, la pinta se volvió hacia sus cachorros, los lanzó de una bofetada hacia un árbol y los apremió para que treparan por él. Entonces, un segundo disparo la alcanzó y la osa se volvió y cargó, feroz, contra la zona empinada de la pared de roca, sin duda convencida de saber lo que estaba pasando y decidida a acabar con el cazador. Bufando, enrabietada, subió la cuesta, pero recibió un último disparo en el cerebro que la mató y la mandó rodando ladera abajo hasta el fondo de la Garganta del Bolsillo. El cazador, después de esperar un tiempo prudencial, se acercó al borde de la pendiente y le disparó otro tiro al animal, esta vez al cuerpo. Después, recargó y se acercó con cuidado al árbol en el que aún estaban los cachorros. A medida que se acercaba a ellos, los oseznos lo miraron con una seriedad salvaje y, cuando el cazador empezó a trepar, ellos treparon más arriba todavía. En ese momento, uno de ellos soltó un quejido lastimero y el otro, un gruñido colérico, y sus protestas fueron en aumento a medida que el hombre se acercaba.
El cazador cogió una cuerda gruesa y, uno a uno, laceó a los cachorros y los bajó al suelo. Uno de ellos cargó contra él y, por mucho que fuera poco más grande que un gato, de no ser porque lo contuvo con una horca, podría haberle hecho muchísimo daño.
A continuación, ató a los oseznos a una rama gruesa y fuerte, pero flexible. Después, el cazador cogió un saco de grano, los metió dentro, subió a su caballo y cabalgó con ellos hasta su cabaña. Allí, les puso una cadena como collar y los ató a un poste. Los cachorros se subieron a lo alto del mismo, se sentaron y empezaron a llorar y a rugir, dependiendo del estado de ánimo en el que estuvieran. Durante los primeros días, había peligro de que los oseznos se estrangularan o de que se murieran de hambre pero, al final, consiguió convencerlos para que bebieran un poco de leche que había conseguido con urgencia de una vaca salvaje a la que había echado el lazo con tal intención. En cosa de una semana, al cazador le pareció que los oseznos habían aceptado su suerte, porque le notificaban cuando querían comida o bebida.
Y, así, aquellos dos riachuelos siguieron su curso, un poco más lejos de la montaña en esta ocasión, más profundos, más anchos, cerca el uno del otro, saltando barreras, disfrutando bajo el sol, entreteniéndose en alguna pequeña represa, dejándola de lado al rato para salir corriendo en busca de pozos y remansos que albergaran mayores aventuras.