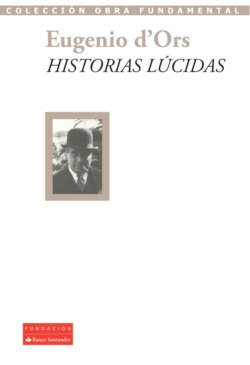Читать книгу Historias lúcidas - Eugenio d'Ors - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL PURGATORIO DE EUGENIO D'ORS
ОглавлениеA los cien años de la publicación de su novela más reconocida y la única de verdadera dimensión popular, La Ben Plantada, y a los sesenta y cinco de su muerte, Eugenio d'Ors parece seguir condenado, todavía, en el purgatorio. Aunque, bien mirado, quizás el purgatorio no es un mal lugar para un escritor. Entre el azufre del infierno y el incienso de los ángeles, entre el calor y el frío, en un estado de espera, de preparación, de purificación, el purgatorio también puede constituirse como un espacio que permite la reflexión, aviva la duda, sugiere el silencio o descubre el secreto1. Todos ellos parecen necesarios después de una larga vida como la de Eugenio d'Ors (Barcelona, 1881-Vilanova i la Geltrú, 1954), dedicada incesantemente a la palabra afirmativa, al diálogo y a la conversación. Para decirlo con sus mismas palabras, a la búsqueda de la luz, la «heliomaquia». En definitiva, puede que Eugenio d'Ors se encuentre en un verdadero espacio literario, inestable, incompleto, filtrado en la penumbra, al abrigo de las modas, no necesariamente catártico. Un espacio de destiempo al que, quizás, Xènius, definitivamente tranquilo, el guaita siempre al acecho, habría sido más que sensible. Momentáneamente expulsado del presente y acaso del futuro, alejado del teatro del mundo, sin tener dónde encajar, siempre inclasificable, sin poder incorporarse al devenir temporal de sus contemporáneos, la figura de Eugenio d'Ors debe seguir repensando el lema de Kierkegaard que tanto amaba: repetir, repetir una y otra vez, con entusiasmo renovado.
En unas ya lejanas palabras sobre el escritor Josep Pla, el crítico valenciano Joan Fuster se esmeraba en recordar que en ningún modo «admirar» a un autor significa «identificarse» con su posición vital, su actitud ideológica o su ideario estético2. A la crítica literaria española, y catalana en particular, conminaba Fuster a aceptar que, de la misma forma que estudiar a un escritor excepcional no obliga a compartir sus ideas ni sus veleidades anecdóticas, tampoco un tajante alejamiento de mera intención higiénica ayuda a que su obra se incorpore a la propia tradición literaria. Hoy, las nuevas generaciones de lectores ya no están formadas bajo la influencia de la rémora de la guerra civil española y saben que no se puede continuar analizando este hecho histórico desde posiciones maniqueas. También saben que cualquier reflexión sobre las diversas posiciones de los intelectuales durante la guerra civil no debe personalizarse sino situarse en el marco de una crisis cultural, social y política sin precedentes en la que ninguno de ellos salió indemne. La figura de Eugenio d'Ors, definitivamente no apta para sectarios, debería poder ser abordada bajo la consigna, como decía el mismo Fuster, de sine ira et studio. Sin ira y con todo el conocimiento, sabias palabras extraídas de los Anales de Tácito que deberían guiar la distancia crítica y el rigor metodológico indispensables a toda evaluación objetiva de un proyecto literario como el que nos legó Eugenio d'Ors. Convendría no olvidar nunca que, al final de su vida, en una interesante conversación sobre el filósofo Georges Santayana con Antonio Vilanova, crítico literario de la revista barcelonesa Destino, Eugenio d'Ors afirmaba que siempre se había sentido «un expatriado intelectual»3. Cabría preguntarse hasta qué punto estas palabras reflejan un estado de decepción personal de un escritor crepuscular o bien configuran la condición de un artista que encontró sólo su patria en el lenguaje y en el mundo de las artes.
A los setenta y dos años, en la vieja ermita de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú, ante su amado mar Mediterráneo, murió Eugenio d'Ors el 24 de septiembre de 1954. En la limitada vida cultural catalana del momento, pocas fueron las voces críticas que se hicieron eco de su desaparición. Podemos destacar, una vez más, las palabras de Joan Fuster, quien, el sábado 25 de septiembre de 1954, en una anotación privada extraída de su dietario escribía: «Ayer murió Eugeni d'Ors. ¡Qué necrológica más difícil pediría! Tan difícil que nadie se atrevería a escribirla. Quiero decir una necrológica serena, honrada, sin rencores ni beaterías. También de este muerto no deberíamos hablar sino después de un silencio muy puro»4. Son pocos los escritores que después de la muerte de Eugenio d'Ors osaron escribir desde el conocimiento personal y la experiencia de lectura de su obra. Entre ellos destacan los nombres de Josep M. de Sagarra y Josep Pla, hoy considerados, junto a Ors, como los prosistas más importantes del siglo XX catalán. El primero, Josep M. de Sagarra, nacido en 1894, murió en 1961, y el segundo, nacido en 1897 y muerto en 1981. Ambos se formaron durante su adolescencia en el fervor intelectual de la lectura diaria del «Glosari» publicado en La Veu de Catalunya. Tanto Sagarra como Pla trataron personalmente a Ors en las tertulias del Ateneu Barcelonés y asistieron en su juventud a los cursos y conferencias impartidos por Xènius en diversas instituciones de Barcelona. Además, ambos pertenecen al grupo de escritores que tuvo su eclosión más significativa en torno al año 1925, en pleno debate sobre el género novelístico. Por lo que se refiere a Josep Pla, cualquier lector habitual de sus libros sabe perfectamente que Eugenio d'Ors representa el mayor impacto de lectura recibido durante su adolescencia y primera juventud por el escritor ampurdanés. El joven Pla se formó en la lectura diaria de las páginas del «Glosari» y en la mitificación de su autor, y no hay ninguna duda de que sin la compacta presencia de la obra orsiana difícilmente Pla habría podido desarrollar con éxito su propio itinerario literario. A lo largo de los centenares de artículos y docenas de libros que publicó, Pla siempre supo discernir entre la magnitud del proyecto intelectual y político de Eugenio d'Ors y el anecdotario biográfico más o menos desafortunado y divulgado por sus coetáneos. El autor de El cuaderno gris siempre mostrará su admiración por los esfuerzos orsianos de ordenar, culturalizar, desprovincializar, en definitiva, modernizar, una Cataluña que debía superar de una vez por todas una tradición local basada en el neorromanticismo. Por su parte, las palabras, el tono, la emoción y la argumentación de Sagarra en el artículo necrológico que publicó en la revista Destino destacan por el respeto ante la dimensión del drama intelectual del hombre que acababa de desaparecer. El escritor, el articulista, se expresaba también en la admiración que sentía por el que era llamado «arquero batallador de más exigente ambición», ante el cual, según Sagarra, nadie podía siquiera dudar de la realidad de las flechas ni de la solvencia del arquero. En un tono de amarga tristeza y frialdad de tono menor, Sagarra, quien manifestaba que «mis oídos permanecen sordos a todos los peros y a todas las objeciones», no dudaba en afirmar tajantemente: «Ante la magnitud del alma que informó el presente cadáver de Eugenio d'Ors, a los que hemos vivido, desde un principio, las circunstancias y las contingencias de su aventura espiritual, sentimos —¿por qué negarlo?— una rara tristeza»5. Al final de su artículo, Sagarra explicita una gratitud personal y una generosidad profesional hacia Eugenio d'Ors que le honran. Y lo más significativo: termina apelando a los futuros escritores y a los lectores de las nuevas generaciones: «Me interesa decir, especialmente a los jóvenes, a los de esta época, que en la persona de Eugenio d'Ors vivió, en la más amena y en la más profunda complejidad, el alma del primer intelectual que Cataluña ofreció a una época que, por ser la de mis más vivos sueños, es para mí entrañable. Yo no sé, pero creo que, en otros tiempos, cuando desaparecía alguien de la categoría de Eugenio d'Ors, quedaba un temblor en el aire que todos lo percibíamos y todos lo respirábamos».
Extraña situación, pues, la del escritor en el purgatorio, la del autor sin lugar otorgado por su sociedad; la del que debe situarse en los márgenes de las culturas, catalana, española, europea, en los umbrales de las sociedades que decían acogerlo. Pero noble situación también para aquel que siempre había reivindicado la ciudad por encima de la nación, la cultura por encima de la política, la educación por encima de la doctrina. El admirador de Llull, de Erasmo, de Goethe, de Carlyle o de Bergson podía haber anhelado un futuro prometedor como filósofo, psicólogo, o crítico de arte, también como poeta, como dibujante o como novelista, pero no fue ni lo uno ni lo otro. O mejor, fue todo ello, pero sobre todo, como tantos escritores de la Europa de la primera década del siglo XX, Ors jugó a fondo la lógica de la «invención del intelectual». Y quizás esto explique muchas cosas.