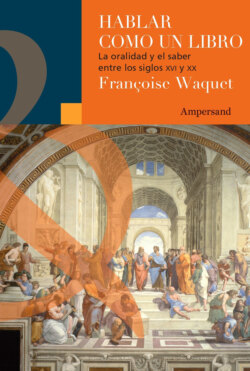Читать книгу Hablar como un libro - Françoise Waquet - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Orientaciones históricas centrífugas
ОглавлениеA partir de los años sesenta, lo cuantitativo irrumpió con fuerza en la historia y llegó a aparecer incluso como el modo de legitimación científica de la disciplina. (32) “En el límite […], solo hay historia científica de lo cuantificable”, escribía Emmanuel Le Roy Ladurie en 1973, retomando las palabras de Adeline Daumard y François Furet, que en 1959 habían dictaminado: “Científicamente, no hay otra historia social que la cuantitativa”. Pese a las reservas de algunos frente a una “ilusión de cientificidad” dada en apariencia por la cifra, la historia de los fenómenos culturales –para no ir aquí más allá de nuestro ámbito– midió, contó y cuantificó mucho, y el desarrollo de la informática favoreció enormemente su “embriaguez estadística”. Todo lo que podía ponerse en porcentajes se puso. El cuantitativismo constituyó así una de las grandes tendencias de la investigación histórica francesa hasta comienzos de la década de 1990, y, aun cuando haya habido un reflujo, la disciplina de la cifra dista de haber desaparecido de los trabajos de los historiadores. El escrito se prestaba particularmente bien a las enumeraciones: se contaron las signaturas, la producción de libros, los fondos de las bibliotecas y hasta las líneas, los blancos y los signos de los artículos periodísticos. En comparación, lo oral era mucho menos numerable, mensurable, cuantificable: a falta de materiales reducibles a series y porcentajes, se veía implícitamente relegado al universo opuesto y entonces deshonroso, el de lo descriptivo o, peor, lo cualitativo, cuando no era, como sucedía con frecuencia, lisa y llanamente ignorado. De modo que, cuando se contaron las formas orales de comunicación del saber, como las academias, y se elaboró la estadística de sus fundaciones, se cuantificó su reclutamiento y se cartografió su irradiación, no fue para tener una aproximación numérica a un fenómeno de oralidad reivindicada, sino para escribir una historia social de la cultura. (33)
El “retorno al relato” y un desplazamiento “de la cuantificación del grupo a lo individual”, “de lo analítico a lo descriptivo” y “de lo científico a lo literario”, para recordar las palabras del historiador inglés Lawrence Stone, habrían podido inducir la consideración de un objeto de orden cualitativo como la oralidad de las elites intelectuales. No sucedió nada de eso. En efecto, en una historia social que se procuraba reformular, los trabajos más ambiciosos –los de la microstoria italiana y la Alltagsgeschichte alemana– privilegiaron las realidades “de abajo”; en esa historia “a ras del suelo”, para citar la justa expresión de Jacques Revel, la “cotidianidad” de los intelectuales distó de encontrar su lugar. Por añadidura, esos trabajos se destacan por una reducción deliberada de la escala en el orden geográfico: se refieren a un espacio limitado, una aldea, una comunidad, un “fragmento minúsculo de territorio”. (34) En líneas más generales, este último rasgo –si bien no siempre tiene el alcance metodológico y casi experimental postulado por los microhistoriadores– podría caracterizar una buena parte de la producción histórica contemporánea: a la hora de la europeización y la globalización, los horizontes geográficos se reducen de buena gana –y tienen al Estado nacional como uno de los principales marcos–, y no siempre existe la certeza de que un comparatismo fundado en una pequeña cantidad de ejemplos equivalga a una visión global. Además, de observar la misma producción, se deduce que las cronologías adoptadas son más bien breves y el siglo constituye en muchos casos un límite del que no siempre se sabe si lo dictan la naturaleza misma del tema o recortes del campo universitario. Si se excluyen los manuales –a veces obra de varias manos– y las obras enciclopédicas del tipo de la Cambridge history –que son en realidad compilaciones de contribuciones dedicadas a áreas y períodos limitados–, llama la atención la desaparición de los trabajos de macrohistoria y los estudios apoyados en visiones amplias tanto en el espacio como en el tiempo. En este aspecto, es muy elocuente el balance que Dominique Pestre hace de la “nueva historia de las ciencias”, en el que señala “un desinterés por la narración organizada a partir de un eje temporal largo” y una fuerte tendencia al “estudio de situaciones locales y ‘corrientes’”. (35) Las orientaciones historiográficas de ese tipo eran muy poco favorables a la aprehensión de un objeto histórico como la oralidad científica, que implica –y esta obra lo mostrará– situarse en la larga duración y en un vasto espacio. Si nos atenemos a un período breve, ¿cómo captar el fenómeno duradero que fue la confianza puesta en la oralidad por la civilización de la imprenta? ¿Cómo comprender la creación y la evolución de las formas orales si nos limitamos a un solo país o una sola región, cuando la academia “nace” en Italia, el seminario en Alemania, la small conference en los Estados Unidos y la sesión de pósteres en Suiza? Si, como destaca Hans Medick, para poner de manifiesto ciertas realidades históricas es conveniente trabajar sobre “micromundos” y “ver en pequeño”, no por ello es menos cierto que, en la observación, la descripción y el análisis de otros fenómenos, es igualmente necesario ver grandes cosas y ver en grande.
Volvamos a los años sesenta y setenta, que fueron testigos del florecimiento de estudios sobre el tema “cultura docta - cultura popular”. Las interpretaciones fueron diversas, desde la adopción pasiva por el pueblo de productos creados para él por las elites, y una cultura popular “viva, activa y dinámica” reprimida y quebrada por las autoridades, con la imposición triunfante de su visión del mundo, hasta una circulación entre las dos culturas y esas “artes de hacer” populares en las que, mediante la apropiación, el desvío y la subversión, se elabora una cultura original en la cual prácticas y representaciones no son “en modo alguno reducibles a las intenciones de los productores de textos o normas”. (36) Haré aquí dos tipos de observaciones en la perspectiva que me es propia. Esos trabajos, que en el orden cultural fueron ante todo una reformulación de la oposición sociopolítica entre dominantes y dominados, privilegiaron al pueblo –entendido de diversas maneras– en detrimento de las elites, y ese privilegio fue de naturaleza no solo histórica sino también militante: se reivindicaba la voluntad de “tomar nota de una mutilación histórica” e incluso de “rehabilitar” la visión del mundo de las masas populares frente a la represión y la desvalorización de las que había sido víctima. (37) El espíritu de la época, así como cierta mala conciencia de los historiadores –que “en general no pertenecían ni de corazón, ni de alma, ni por sus orígenes, ni por su cultura” al mundo de los humildes–, (38) explican en gran medida esa actitud. En segundo lugar, la oralidad se situó exclusivamente del lado del pueblo: “la cultura de las clases subalternas es (y con mayor razón lo era en los siglos pasados) en muy amplia medida una cultura oral”, escribe Carlo Ginzburg, y Robert Muchembled parte de la misma constatación: “La cultura popular era esencialmente oral”. (39) Ahora bien, esa cultura popular, sea cual fuere la concepción que nos hagamos de ella, se aprehendió principalmente en su contenido. Se investigaron mucho menos su naturaleza oral y lo que era la oralidad en las clases subalternas de la Europa moderna. (40) Por eso la visión simplificada que se muestra de ella cuando, por ejemplo, Emmanuel Le Roy Ladurie, en su Paysans de Languedoc, opone a un mundo urbano de alfabetización progresiva masas campesinas de una cultura oral marcada “por la violencia primitiva o un fanatismo de religión de síntomas neuróticos”: (41) así, la oralidad pertenecería a un estado primordial, anterior a la “civilización” e incluso a la razón. Todo esto estaba lejos de incitar a tomar en cuenta la oralidad en personas que no solo habían franqueado la etapa del leer y el escribir sino que, además, se entregaban a las especulaciones más elevadas.
A su respecto, la oralidad fue asimismo víctima de una historia intelectual o historia de las ideas que era en un principio una historia de las obras. En Francia, bajo el efecto tanto de las tendencias de la historiografía como de los recortes del campo académico, esa historia fue menos obra de los historiadores a secas que de los historiadores de la filosofía, las ciencias o la literatura. En consecuencia, el interés se centró en el contenido de los textos o la forma de su escritura. (42)
No puede olvidarse, por último, el papel fundamental que el documento escrito tuvo en la formación del historiador. Mi generación, como, antes, no pocas otras desde la institucionalización universitaria de la enseñanza de la historia, se formó en la investigación, la crítica, el recurso a fuentes escritas (archivos, manuscritos, obras impresas); se daba, en verdad, una introducción a las fuentes monumentales, gráficas y materiales, pero, en cambio, las fuentes orales se mencionaban a título de indicación, y su carácter de fuentes por defecto no contribuía a incrementar su prestigio. Sin atribuir a la educación más de lo que ella puede dar, esta fuerte disciplina de lo escrito no careció probablemente de incidencia sobre los intereses y desintereses de los historiadores, habituados desde mucho tiempo atrás, por añadidura, a considerar a su ciencia la de las “sociedades de la escritura”, como superior a la etnología y la antropología, por no hablar del folclore, ciencias que apuntaban a los “pueblos sin escritura”, antaño calificados, por otra parte, como “no civilizados”. (43)