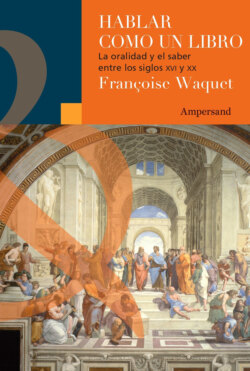Читать книгу Hablar como un libro - Françoise Waquet - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN GENERAL
ОглавлениеParecería que, con la invención de la imprenta, la tradición oral hubiera perdido su valor. Una observación semejante –a decir verdad, un mero inciso– aparece en una carta de Sigmund Freud, en relación con consideraciones de orden práctico ligadas a la organización del segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis. (1) Aunque apresurada y circunstancial, esta puntualización no dejó de llamarme la atención, por su coincidencia con una constatación aún más radical que me había visto en la necesidad de hacer sobre la base de la historiografía del mundo occidental en las épocas moderna y contemporánea. Si se leen los trabajos dedicados a los medios intelectuales, todo sucede como si desde la invención de la imprenta la oralidad no solo hubiese perdido su valor sino, más aún, desaparecido por completo. Sin embargo, científicos y eruditos han enseñado, sesionado en academias, participado en coloquios, conversado entre sí; aún hoy, ¿cómo imaginar el mundo intelectual –“nuestro” mundo– sin la oralidad, la de los cursos y las conferencias, los seminarios y los congresos, las interminables charlas en los pasillos y por teléfono? Ahora bien, esas actividades de habla que constituyen una parte notable –aunque solo sea desde un punto de vista cuantitativo– del uso del tiempo científico han quedado historiográficamente confinadas en el contexto mudo de la vida intelectual, el de las instituciones del saber, cuando no se las rebajó al nivel anecdótico de detalle pintoresco que adorna un relato biográfico. Así, un sector considerable del mundo científico ha desaparecido de la historia.
Hay un contraste llamativo y esclarecedor con el favor del que disfrutó la oralidad en los estudios referidos a las formas de la cultura calificadas de populares, desde los trabajos de los folclorólogos hasta los de historiadores con antecedentes en la antropología cultural. En este ámbito, a partir de la observación misma de las realidades ambientes, se llegó a la conclusión de que la cultura de las clases subalternas era en gran medida una cultura oral, y lo que se veía en la actualidad valía además, a fortiori, para los siglos pasados. (2) Es cierto que, al considerar la llamada civilización de la imprenta, se advierte que había una oposición manifiesta entre hombres que, sin ignorar la existencia de los libros, a menudo no tenían ninguno, y otros que no solo vivían rodeados de ellos sino que también los escribían; había un enorme abismo entre quienes leían ocasionalmente y con esfuerzo y aquellos para los cuales la existencia se confundía con los libros, como Gian Francesco Soli Muratori, gran erudito italiano del siglo XVIII, que confesaba que “de estar exilado en un lugar donde le faltaran los libros y se le prohibiera escribirlos, moriría”. (3) Con la difusión de los libros y los progresos de la alfabetización que iban a la par, la historiografía de la Europa moderna podía efectuar con toda naturalidad una suerte de “gran divisoria”: de un lado, quienes dominaban la escritura y la lectura, y de otro, quienes tenían poco o ningún acceso a ellas. Por añadidura, en la perspectiva progresiva de los estudios en la materia, la oralidad no solo se contraía de manera inexorable con el tiempo, sino que, además, aparecía únicamente de manera negativa: aquello que la escritura no había conquistado. No es nada sorprendente, por lo tanto, que se haya impuesto una doble ecuación –en la que no faltan los implícitos– que asimiló, por un lado, lo escrito a lo cultivado y docto, y por otro, y de manera aún más excluyente, lo oral a lo popular, lo iletrado, lo inculto. De ello se dedujo una consecuencia natural: las personas del libro por excelencia, los doctos, los científicos, los eruditos, no se plantearon la cuestión de la oralidad. Así, al poner el mundo intelectual bajo el gran signo del escrito y del impreso, y reducir las obras del espíritu a textos por leer, se olvidó lo que hacía que el saber circulara y aún circule en su nivel más alto: el habla.
Un magnífico texto de Jules Michelet referido a una situación particular de oralidad permitirá precisar la naturaleza del problema general que está en el centro de este trabajo. El 29 de diciembre de 1842, el historiador francés recusaba desde lo alto de su estrado en el Collège de France la versión taquigráfica de sus clases y, al mismo tiempo, demostraba la especificidad radical de la enseñanza oral, la alteridad profunda entre la clase y el libro y, más allá, la superioridad del habla.
Debo agradecer a las amables personas que recogen mis lecciones, pero al mismo tiempo les ruego que no den a esto ninguna publicidad. Les hablo con confianza a ustedes, y solo a ustedes, y no a quienes están afuera. No les confío solo mi ciencia sino mi pensamiento más íntimo sobre el tema más vital […]. De mí a ustedes, del hombre al hombre, puede decirse todo.
Al parecer, aquí habla uno solo: error, ustedes también hablan. Yo actúo y ustedes reaccionan, yo enseño y ustedes me enseñan. Sus objeciones y sus aprobaciones me resultan muy sensibles. ¿Cómo? No es posible decirlo. Tal es el misterio de las grandes asambleas, el intercambio rápido, la acción, la reacción de la mente. La enseñanza no es, como suele creerse, un discurso académico, una exhibición: es la comunicación mutua, doblemente fecunda, de un hombre y una asamblea que buscan juntos.
La estenografía más completa, la más exacta, ¿reproducirá el diálogo? ¡No! Solo reproducirá lo que yo haya dicho, y ni siquiera lo que haya dicho. Hablo también con la mirada y el gesto; mi presencia y mi persona son una parte considerable de mi enseñanza. La mejor estenografía parecerá ridícula, porque reproducirá párrafos de relleno, repeticiones muy útiles aquí, las respuestas que doy a menudo a las objeciones que veo en sus ojos, las exposiciones que hago sobre un punto, donde la aprobación de tal o cual persona me indica que querría interrumpirme.
Esto, para la lección completa. ¡Qué decir de los resúmenes! ¡Cuánta incertidumbre, cuánta arbitrariedad! El hombre más inteligente y que, terminada la lección, haya visto muy bien el punto esencial recoge en su transcurso una multitud de elementos accesorios que no querrá borrar a continuación, y bajo los cuales se borraría la idea importante.
Si el habla y el impreso están en un mismo nivel, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué no bajar de este estrado y escribir e imprimir? Puesto que, en definitiva, el impreso es mucho más duradero y está mucho más difundido. Sin embargo, no es así. El habla es la persona: mi persona, sobre todo. De fijársela, de cortarle las alas a esa palabra alada, ¿qué encontraremos? ¿Hechos? Pocos. ¿Fórmulas, teorías estereotipadas? Menos aún. Lo que hay en ella es justamente lo más fluido, lo menos asible: un espíritu. Hay que dejar volar, pues, esas palabras aladas, epea pteroenta (Ilíada, I, 20). ¡Que se pierdan, en buena hora! Que se borren de vuestra memoria. Si su espíritu permanece, está bien. Ahí está lo que la enseñanza tiene de conmovedor y sagrado. Que sea un sacrificio, que no quede nada material; pero que todos salgan fuertes de ella, lo bastante fuertes para olvidar ese débil punto de partida.
En cuanto a mí, si creyera que mis palabras corren el riesgo de congelarse en el aire y ser reproducidas así, aisladas de aquel por quien ustedes sienten alguna benevolencia, ya no me atrevería a hablar. Les enseñaría algún cuadro cronológico, alguna fórmula árida y trivial, pero me cuidaría de traer aquí, como lo hago, a mí mismo, mi vida, mi pensamiento más íntimo. (4)
Figuran en estos párrafos muchas de las palabras que reaparecerán a lo largo de este libro y que serán incluso términos de análisis. De todos modos, si este texto despertó mi atención lo hizo en un comienzo de manera más inmediata. Por un lado, dejaba ver, en la diferencia marcada con el “impreso”, la existencia misma del habla, y por otro, manifestaba una elevada conciencia de la importancia fecunda de la oralidad, las “palabras aladas”, desmintiendo al mismo tiempo la visión habitual de un libro triunfante, aquí reducido a la categoría de “palabras congeladas”. En ese aspecto, fue una especie de aval para la empresa que yo me proponía: escribir una historia cultural de la oralidad en la civilización de la imprenta, y más precisamente en las esferas más altas de esa civilización, y, por eso mismo, devolver a la oralidad su lugar en la historia intelectual.
A ese efecto, era importante ante todo discernir lo que pasaba por invisible o inmaterial. Ese es el propósito de la primera parte: un recorrido por la historiografía explica la “indiferencia” de los historiadores hacia un objeto que es, sin embargo, familiar, habida cuenta de que el inventario de las formas suscitadas por la oralidad en la esfera intelectual muestra que hay en ellas un universo de lenguaje. Una investigación llevada hasta las estructuras de ese mundo de palabras induce, en una segunda parte de naturaleza descriptiva, a refutar una visión bastante común de las cosas que hace de lo oral una realidad inferior: de ello resulta que un marco de reglas rige la economía de la palabra científica y que las formas de la comunicación oral recurren a los modelos más elevados de la civilización occidental. Un trabajo de inventario y descripción ya ponía de manifiesto la importancia tanto cuantitativa como cualitativa de la oralidad en el mundo intelectual. Reveladas por un enfoque externo, esas enseñanzas tienen su confirmación en los testimonios proporcionados por los hombres de la época, desde sus reflexiones sobre la naturaleza y el valor de la oralidad hasta los paralelos que trazaron entre lo oral y lo escrito. Del grueso dossier documental que reuní para una tercera parte de orden normativo, se desprende que el mundo científico otorgó a la oralidad un estatus por lo menos igual al del escrito, le reconoció virtudes de primer orden y llegó incluso a atribuirle un valor cognitivo superior. En esa etapa se imponía la adopción de una perspectiva funcional, si la pretensión era evitar que los resultados revelados por el inventario y la descripción se resumieran en una simple colección de curiosidades, y que los datos suministrados por el análisis normativo desembocaran en una argumentación acaso razonada, pero sin objeto. De ahí una cuarta parte que, al proponer una visión dinámica de las cosas, se refiere a la puesta en juego de la oralidad y a su contribución a las operaciones corrientes de la vida intelectual y, más allá, al avance del saber.
En este punto, es conveniente hacer algunas precisiones sobre los límites cronológicos y geográficos del presente trabajo y, en primer lugar, sobre el mundo que es aquí objeto de historia. Para hablar en términos de las categorías actuales, ese mundo está compuesto mayoritariamente de profesores, investigadores y estudiantes. Y responde a dos criterios: una familiaridad extrema con el escrito y el libro, y una buena homogeneidad bajo el signo de un alto nivel de intelectualidad. Fue posible discernirlo con bastante facilidad a partir de algunos lugares donde el habla se hace oír en la comunicación del saber, sea cual fuere la disciplina: las universidades, así como, hasta una época relativamente reciente, las clases superiores de los liceos (los colegios secundarios del sistema educativo francés), donde se impartió y se imparte una enseñanza superior; las academias, desde su restauración en el Renacimiento, y en particular las grandes instituciones científicas; los laboratorios e institutos donde se lleva adelante una actividad de investigación, y los congresos y otros tipos de encuentros que, desde el siglo XIX, reúnen al mundo de la ciencia. Deliberadamente dejé de lado otros lugares –y por ende otras poblaciones– a los que, no obstante, se alude de manera bastante espontánea cuando se menciona el habla, esto es, para ser breve, la cátedra, el estrado y el foro. (5) Si, por ejemplo, había sin duda un abismo entre Enrico Fermi y sus estudiantes de la Universidad de Chicago, y hoy, en el seminario general de física teórica, los tesistas confiesan “quedarse en ayunas” al cabo de quince minutos, (6) el mundo de la universidad y la investigación exhibe no obstante cierta coherencia en el orden intelectual, que no encontramos necesariamente en el auditorio, a veces mezclado al extremo, del predicador, del orador político o del abogado. Tomar en consideración esos tres campos hubiera obligado ya sea a aislar dentro de ellos conjuntos homogéneos, ya sea a trazar fronteras muy zigzagueantes entre niveles de cultura, para distinguir, en la oralidad, lo que compete a lo popular y lo que incumbe a un orden de cosas diferente. Uno y otro proceder, ninguno de ellos sencillo, habrían estado rodeados de muchas reservas que, a su vez, hubieran hipotecado las conclusiones. Por añadidura, para mi demostración era importante considerar situaciones en las que el saber se daba, pero también se producía. Esto explica asimismo que no me haya detenido en los salones mundanos o las lecturas públicas, para citar otras dos realidades también siempre invocadas: en ellas, el rasgo dominante tiene más que ver con la divulgación del saber, su vulgarización, que con su invención. (7) Lo que he escogido es pues un “pequeño mundo”; su “pequeñez”, sin embargo, es de un orden de magnitud muy respetable: recuerdo que los coloquios científicos internacionales reúnen a varios miles de investigadores.
Los límites cronológicos marcados por los siglos XVI y XX son los de la civilización de la imprenta, cuando el libro vive, aunque solo sea ya desde el punto de vista de la producción y la difusión, un triunfo muy real. Son también aquellos en que la historiografía, al tomar ese libro por emblema y los libros por objeto, ensordeció y hasta redujo a la nada, por una consecuencia involuntaria, el habla de los doctos. No es que se la oyera tanto, lo admito, en el pasado. Pero, al menos, se recordaba su existencia e importancia, desde los numerosos estudios sobre la naturaleza de la poesía homérica hasta los trabajos de los medievalistas sobre la transmisión oral de los textos en las universidades. Con posterioridad, pareció necesario llegar hasta la época contemporánea, aunque solo fuera para evaluar, conforme a un proceder usual, no tanto la competencia que las tecnologías modernas de reproducción y difusión del habla representaron para el libro, como la incidencia que esas mismas tecnologías pudieron tener sobre las prácticas orales del mundo intelectual. Por lo tanto, cinco siglos de historia que, si se sitúan bajo el denominador común del impreso, no constituyen de todos modos un bloque homogéneo. En el orden intelectual, en efecto, durante ese extenso período se produjeron muchas modificaciones que no podían dejar de afectar los intercambios orales tanto en su naturaleza como en su realidad: por ejemplo, nuevas concepciones del saber, nuevas disciplinas, nuevas estructuras institucionales, nuevas técnicas de comunicación audiovisual. Me he esforzado por tener en cuenta todas estas “novedades”, sin olvidar los cambios muy concretos inducidos por los medios modernos de transporte –el tren, el avión– que, al facilitar los desplazamientos, dieron a los hombres de ciencia posibilidades adicionales de encontrarse y hablar. Esta obra se refiere al mundo occidental en su conjunto. Era necesario superar el marco nacional, si bien las formas orales cuya historia cuento nacieron en países diferentes. Esta perspectiva supranacional permitía también hacer observaciones comparativas: hay estilos nacionales del habla científica. Con todo, no se trataba de decir algo acerca de cada país en cada época, sino, de manera muy distinta, de escoger, en un vasto espacio y en un tiempo prolongado, materiales y situaciones que constituyeran un conjunto coherente y significativo. Para terminar, me pareció conveniente dar numerosos ejemplos concretos. Estos son también lugares de análisis. En algunos casos, proporcionan la respuesta a más de una pregunta y los encontramos entonces en varios capítulos; de todos modos, solo su primera aparición conlleva una presentación detallada: es preferible, por tanto, una lectura lineal de la obra.
Este estudio se ocupa de un mundo donde el impreso y el libro están fuertemente presentes y son incluso invasivos, y desde muy temprano. Pensemos en el grito de espanto del gran bibliógrafo Conrad Gesner cuando, en la década de 1540, se afanaba por inventariar la producción impresa: res plane infinita est (‘la materia es absolutamente infinita’). (8) Nos enfrentamos pues a situaciones orales radicalmente diferentes de las consideradas por los antropólogos o los historiadores cuando estudian civilizaciones sin escritura o que apenas han accedido a esta. Por “la fuerza de las cosas”, lo escrito y lo oral están estrechamente ligados, y si tendiéramos a olvidarlo, no pocas realidades nos lo recordarían, como esas fotos, numerosas, que representan a un conferenciante o un profesor que se dirigen muy libremente a su auditorio, pero tienen notas desplegadas frente a ellos. Esos mismos documentos que corresponden a situaciones eminentemente concretas dejan entrever una división de funciones que se habría establecido entre lo oral y lo escrito, consagrada, al parecer, por la imprenta. La escritura –es sabido– no solo permitió la acumulación, la conservación y la transmisión de los conocimientos, sino que transformó los comportamientos cognitivos de los individuos y dio acceso a formas de razonamiento desconocidas para las sociedades sin escritura. (9) Sin embargo, en contra de la expresión de Victor Hugo, una cosa no mató la otra. Todo lo contrario. No faltan pruebas de la vitalidad fecunda que la oralidad poseyó en las más altas esferas de la civilización de la imprenta, de la confianza notable de la que disfrutó y del elevado valor cognitivo que se le reconoció. Y, lejos de disminuir, vitalidad, confianza y valor se incrementaron con el paso del tiempo. La escritura y la imprenta, al ocuparse, y cada vez mejor, del registro y la conservación de los conocimientos, ¿no le hicieron el juego a la oralidad, al permitir hablar sin que fuera necesario memorizar?
En este ensayo, para pensar la oralidad en la civilización de la imprenta, me ha sido de ayuda un texto que se remonta a la época clásica: el pasaje del Fedro de Platón en el que Sócrates, luego de relatar el mito de la invención de la escritura por el dios egipcio Theuth, afirma la superioridad del habla sobre el escrito y, por lo tanto, de la instrucción oral sobre la impartida por los libros.
Puesto que este conocimiento [mediante el escrito] tornará, en quienes lo hayan adquirido, olvidadiza el alma, porque dejarán de ejercer su memoria: en efecto, al confiar en lo escrito, rememorarán las cosas desde afuera, gracias a huellas ajenas, y ya no desde adentro y gracias a sí mismos. Has encontrado un remedio, por tanto, no para la memoria, sino para la rememoración. En cuanto a la instrucción, procuras a tus alumnos la apariencia y no la realidad: en efecto, cuando con tu ayuda rebosen de conocimientos sin haber recibido una enseñanza, parecerán aptos para juzgar mil cosas, cuando, en verdad, están casi siempre desprovistos de todo juicio; y serán además insoportables, porque han de ser hombres en apariencia instruidos, en vez de serlo realmente.
Lejos de fundar un saber auténtico, el escrito, mero recordatorio de las cosas tratadas, solo genera pues una ilusión de ciencia; en ese sentido, no vale más que la pintura que solo ofrece una apariencia engañosa de la realidad.
Los seres que esta [la pintura] alumbra tienen el aspecto de seres vivos, pero, de hacérseles alguna pregunta, ¡callarán, llenos de dignidad! Ocurre otro tanto, asimismo, con los escritos: se creería que el pensamiento anima lo que dicen; sin embargo, si se les dirige la palabra con la intención de esclarecerse acerca de uno de sus dichos, ¡se conforman con representar una única cosa, y siempre la misma!
De hecho, el escrito no es más que el “simulacro” de “otro discurso”, su “hermano”: el “discurso vivo y animado”. Y Sócrates muestra entonces los efectos fecundos del habla para la comunicación del saber, muy en particular cuando se da en la conversación entre el maestro y el alumno, esto es, en el diálogo:
… cuando mediante el uso del arte dialéctico y una vez tomada en nuestras manos el alma que es idónea para ello, plantamos y sembramos en ella discursos acompañados por el saber; discursos que son capaces de brindarse ayuda a sí mismos, así como a quienes los han plantado, y que, en vez de ser estériles, tienen en sí una semilla de la cual, en otras naturalezas, crecerán otros discursos, en condiciones de producir siempre, y de manera imperecedera, ese mismo efecto.
De tal modo, al escrito, simple reflejo de las cosas conocidas, se opone lo oral, modo por antonomasia tanto de la transmisión como de la invención del saber, e incluso de su perpetuación. (10)
La intención, al recordar estos pasajes del Fedro, no era esbozar un programa que consistiera en verificar, para el mundo intelectual de la época moderna y contemporánea, la tesis de un logocentrismo inmutable y eterno. Se haría así poco caso de muchos siglos de historia. Simplemente, encontré en ellos elementos estructurales capaces de permitirme explicar situaciones concretas de oralidad que yo estudiaba: ya se tratara de la voluntad de instaurar un cara a cara que está en el centro de las múltiples formas orales que describiré; de la búsqueda de un saber auténtico que inspira los numerosos debates sobre los méritos comparados de lo oral y lo escrito, o de la función de invención del saber que se ha asociado, a veces estrechamente, a la oralidad. En el camino, comenzó a plantearse con insistencia un interrogante: ¿no correspondía a una civilización que había sacralizado el escrito, pero que midió los límites del libro, otorgar al “discurso vivo y animado” el primer lugar en la comunicación del saber? En otras palabras: ¿la civilización de la imprenta, en sus más altas esferas, no será igualmente una civilización oral, que traduce con sus prácticas mismas una gran confianza en la fuerza cognitiva de la oralidad? Así, la historia intelectual de los siglos XVI a XX ratificaría el planteo general del lingüista Claude Hagège, para quien “la invención de la escritura […] no puso […] en entredicho el imperio de la oralidad”. Hay en el hombre, escribe Hagège, “una aptitud obstinada para el diálogo con su semejante, una vocación por practicar el intercambio. Empezando por el que funda todos los otros y los hace posibles, a saber, el intercambio de las palabras. Si el hombre es homo sapiens, lo es ante todo en cuanto homo loquens, hombre de palabras”. (11) Subiré la apuesta y mostraré que aptitud y vocación se conjugan con la convicción de una acción eficaz del diálogo, del intercambio de palabras en la comunicación del saber, no solo su transmisión sino también su invención. De ese modo resultará visible y manifiesta una “tecnología de la inteligencia” que la historia ha pasado por alto o ignorado. (12)
Durante los cuatro años consagrados a esta obra, me beneficié con numerosas ayudas, y tengo ahora el placentero deber de agradecer a todos los que facilitaron mis investigaciones: las instituciones que me recibieron –el Max-Planck-Institut für Geschichte de Gotinga y el Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften de Viena– y los amigos y colegas que me indicaron documentos o me hicieron precisiones sobre situaciones con las que no estaba familiarizada. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a quienes tuvieron a bien conversar de este trabajo y transmitirme sus observaciones: Peter Burke, Étienne François, Martin Gierl, Jack Goody, Huri Islamoglu, Françoise Jouffroy, Pierre Legendre, Alain Lemaréchal, David Olson, Orest Ranum, Daniel Roche, Jürgen Schlumbohm, Catherine Secrétan, Alain Supiot, Maria Gioia Tavoni y Hermann Wellenreuther. Tengo una inmensa deuda con Philippe Boutry, que me alentó vivamente en relación con este proyecto de investigación; con Anne-Christine y Gilles Pécout, que me cobijaron con su amistad fraternal y docta, y con Perry Anderson, que siguió el progreso de este libro con una rigurosa benevolencia.
1- Sigmund Freud, carta a Carl Gustav Jung, 2 de enero de 1910, en Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, Correspondance, ed. de William McGuire, trad. del alemán y el inglés de Ruth Fivaz-Silbermann, vol. 2, París, Gallimard, 1975, p. 10 [trad. esp.: Correspondencia, trad. de Alfredo Guéra Miralles, Madrid, Trotta, 2012].
2- Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del ’500, Turín, Einaudi, 1976, p. xiii [trad. esp.: El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo XVI, trad. de Francisco Martín, Barcelona, Península, 2001].
3- Gian Francesco Soli Muratori, Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori…, Venecia, Giambattista Pasquali, 1758, p. 162.
4- Jules Michelet, Cours au Collège de France, vol. 1, 1838-1844, publicado por Paul Viallaneix con la colaboración de Oscar A. Haac e Irène Tieder, París, Gallimard, 1995, pp. 519-520; las bastardillas son nuestras. Sobre la actitud de Michelet en lo relacionado con la publicación de sus clases, véase ibid., pp. 57-58.
5- No faltan trabajos en este ámbito, aunque se consagren, salvo excepciones, a la elocuencia, el arte y el estilo del habla, y no a la oralidad. Volveré sobre este aspecto en el primer capítulo. Señalo, a título de ejemplos, dos estudios que no se limitaron a un enfoque de orden retórico: en el dominio jurídico, Gérard Cornu, Linguistique juridique, segunda edición, París, Montchrestien, 2000, en especial pp. 248-260, y en el dominio político, Patrick Brasart, Paroles de la Révolution: les assemblées parlementaires, 1789-1794, París, Minerve, 1988.
6- Valentine L. Telegdi, “Enrico Fermi”, en Edward Shils (comp.), Remembering the University of Chicago: teachers, scientists, and scholars, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 110-129, en p. 124, y Josette F. de la Vega, La Communication scientifique à l’épreuve de l’Internet: l’émergence d’un nouveau modèle, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2000, pp. 151-152.
7- Hay una creciente bibliografía sobre las lecturas públicas y la divulgación científica. Señalo, a título de ejemplo, para el período temprano de la primera mitad del siglo XVIII, la obra de Alan Q. Morton y Jane A. Wess, Public and private science: The King George III Collection, Oxford, Oxford University Press, 1993; en lo que respecta a los ejemplos de orden literario, recuerdo la admirable edición crítica de las conferencias de Coleridge a cargo de Reginald A. Foakes: Samuel Coleridge, The collected works of Samuel Taylor Coleridge, tomo 5, vols. 1-2, Lectures 1808-1819 on literature, Londres-Princeton, Routledge and Kegan Paul-Princeton University Press, 1987. Sobre los salones parisinos de los siglos XVII y XVIII, esperamos el estudio de Antoine Lilti. [Ese estudio, publicado con posterioridad a la aparición del presente libro, es Antoine Lilti, Le Monde des salons: sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, París, Fayard, 2005. (N. del T.)].
8- Maria Cochetti, Repertori bibliografici del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1987, p. 13.
9- Los escritos principales en la materia son los de Jack Goody, en especial: “The consequences of literacy” (con Ian Watt), en Jack Goody (comp.), Literacy in traditional societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, pp. 27-68 [trad. esp.: “Las consecuencias de la cultura escrita”, en Cultura escrita en sociedades tradicionales, trad. de Gloria Vitale y Patricia Willson, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 39-82]; The domestication of the savage mind, Cambridge, Cambridge University Press, 1977 [trad. esp.: La domesticación del pensamiento salvaje, trad. de Marco Virgilio García Pineda, Madrid, Akal, 1985], y The interface between the written and the oral, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
10- Platón, Phèdre, en Œuvres complètes, tomo 4, tercera parte, texto establecido y traducido por Léon Robin, París, Les Belles Lettres, 1954, pp. 87-92 [trad. esp.: Fedro, en Diálogos, vol. 3, trad., int. y notas de Carlos García Gual, Marcos Martínez Hernández y Emilio Lledó Íñigo, Madrid, Gredos, 1992, entre otras ediciones].
11- Claude Hagège, L’Homme de paroles: contribution linguistique aux sciences humaines, París, Fayard, 1986 [1985], pp. 9-10 [trad. esp.: El hombre de palabras: contribución lingüística a las ciencias humanas, trad. de Rodrigo Zapata Cano, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2010].
12- Véanse las justas observaciones de Pierre Lévy, Les Technologies de l’intelligence: l’avenir de la pensée à l’ère informatique, París, La Découverte, 1990, pp. 16-17 [trad. esp.: Las tecnologías de la inteligencia: el futuro del pensamiento en la era informática, trad. de María Marta García Negroni, Buenos Aires, Edicial, 1999].