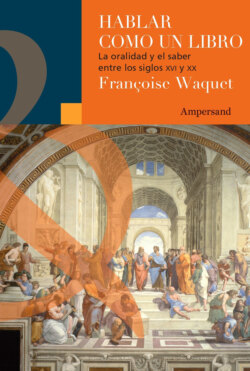Читать книгу Hablar como un libro - Françoise Waquet - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La sacralidad del libro
ОглавлениеEsta indiferencia hacia una dimensión oral de la retórica, ¿no tendrá que ver además con una “mitologización” del escrito y de su versión moderna, el impreso? (65) ¿No se dice de ordinario “está en el libro”, como prueba absoluta de la verdad de una afirmación? Sin caer en esos excesos de “superstición” y hasta de “idolatría” de la letra impresa (66) ni abdicar de los derechos del pensamiento crítico, los intelectuales no han dejado de investir al libro de una fuerte autoridad. Le han reconocido un estatus eminente y, de hecho, una verdadera sacralidad que nunca se expresa con mayor claridad que cuando está amenazada. De ahí la interrogación angustiada de Lucien Febvre a fines de los años treinta frente a la competencia que representaban la radio y el cine: “He aquí planteado el problema del pensamiento transmitido, ya no en negro sobre blanco, por el cuaderno de papel impreso, sino a través de las ondas y el espacio. He aquí planteado el problema del texto o el documento ahora capaces de proyectarse en la pantalla luminosa y de estudiarse de a dos, de a tres, de a varios, tantas veces como sea necesario”. Y prosigue, consciente de estar en presencia de un cambio fundamental: “He aquí esta cosa grave que en nosotros, doctos, historiadores y científicos, hijos todos del libro y el impreso, hace tambalear y vacilar la fe en el Libro, el respeto sagrado por el Libro”. (67) Aún con mayor insistencia, la misma pregunta inquieta, “¿dónde va el libro?”, se hace hoy frente a las nuevas amenazas que son la electrónica e internet; en las respuestas dadas –de la muerte del libro a una “nueva era” de este– se aprecia el lugar que se asignó en la época moderna al libro impreso. (68)
En este punto, en vez de dirigir la mirada hacia el futuro, es conveniente, en función de nuestro objetivo, volverla hacia el pasado y preguntarse de qué manera el libro se convirtió para los doctos, historiadores y científicos invocados por Febvre en un objeto sagrado, a tal extremo que el hecho de tirar un libro es visto como un sacrilegio. Las bibliotecas que, obligadas por las circunstancias, se vieron en la necesidad de retirar e incluso de triturar libros, designaron esas prácticas mediante eufemismos como désherbage [desmalezamiento] en Francia, élagage [poda] en Canadá y weeding o pruning en los países de lengua inglesa, transformando así en operaciones hortícolas inocentes y saludables una actividad “inconfesada e inconfesable, vergonzosa, que parece ligada a la desacralización de un objeto de culto”; las reticencias más fuertes se manifestaron en las bibliotecas universitarias, donde, en su oposición, los bibliotecarios contaron con el apoyo de los profesores, cuando no encontraron otros más conservadores que ellos. (69) En cambio, se tiran sin ningún miramiento otros tipos de documentos, aunque su contenido sea similar. Así, el decreto de aplicación de la ley del 20 de junio de 1992 que rige en Francia el depósito legal de la televisión estableció, frente a la previsión anual de cuarenta y dos mil horas de programas, que solo se conservaran dieciséis mil; en otras palabras, se decidió la destrucción de las dos terceras partes de la producción televisiva, sin que nadie se estremeciera por ello. Es de imaginar la indignación que habría suscitado una medida similar en el ámbito del libro o de la prensa. (70) Y es aún más fácil imaginarla si tenemos en cuenta que la práctica más banal de marcar con un doblez las páginas de un libro, escribir en los márgenes o romper el lomo de un volumen parece inconfesable; dista, por lo menos, de confesarse, aun cuando tantos libros, incluso en las bibliotecas públicas, muestren esas marcas de uso. Por eso, las palabras iconoclastas de Louis-Sébastien Mercier proponen un contraste impactante con el respeto casi religioso que preside en apariencia la manipulación de un libro: “Giro una y otra vez el libro en todos los sentidos”, escribía. “Es mío, marco las páginas con dobleces y lo lleno de notas. […] Cuando compro lo que se da en llamar un libraco, le rompo rápidamente el lomo y tomo la precaución de quitarle las viejas láminas, porque quiero que se abra con facilidad sobre mi mesa”. (71)
Lo que podría pasar por una “superstición del papel” corresponde en realidad al valor, ante todo económico, del libro. Si bien la imprenta multiplicó con rapidez los libros, durante mucho tiempo estos siguieron siendo productos caros, y no solo para las clases populares. A lo largo del Antiguo Régimen, los científicos deploraron el costo excesivo de los libros y exhortaron a los poderosos a abrirles las bibliotecas que estos últimos podían crear, porque contaban con los medios para hacerlo. (72) Hubo impresos excepcionales, en verdad, que se encadenaban como había ocurrido con los manuscritos, cuando, según dice Voltaire, “los libros eran más costosos que las piedras preciosas”: la biblioteca de Beaune posee un ejemplar de la Encyclopédie que aún tiene las huellas de las cadenas que en un inicio habían retenido esa obra liberadora, pero también muy cara. (73) Ornamentos tipográficos, encuadernaciones e ilustraciones encarecieron aún más el precio de los libros e hicieron de ellos objetos de colección, tesoros, para recordar una palabra privilegiada en no pocos títulos de exposiciones organizadas por las bibliotecas. Sin metáfora alguna, libros impresos se consideraron como tales cuando, en ocasión de guerras, formaron parte del botín de los vencedores: así, el 9 y 10 de termidor del año VI (27 y 28 de julio de 1798), durante la “entrada triunfal [a París] de los monumentos de las ciencias y las artes” confiscados en Italia, los carros contenían incunables, ediciones del siglo XVI y otras rarezas tipográficas; más cerca de nuestros días, en 1945, se “mudó” a la Unión Soviética cierta cantidad de fondos de bibliotecas alemanas. (74) De manera menos excepcional, cabe pensar en la constitución de reservas en las bibliotecas, que agregan a las obras dignas de entrar a ellas –la mayoría de las veces debido a su escasez– un precio suplementario: un valor museístico. Ocurre lo mismo con los libros antiguos que, una vez restaurados –con grandes gastos, por lo demás–, quedan sustraídos a toda manipulación: en lo sucesivo serán mucho menos leídos que conservados y expuestos como objetos artísticos. (75) Para terminar, las decoraciones suntuosas o por lo menos solemnes de muchas bibliotecas, públicas pero también privadas, así como la pompa del mobiliario, traducen “un arte de la lectura” a la medida misma del valor –ante todo material– de los libros que contienen. (76) Los inventarios por fallecimiento y los catálogos de venta confirmarían, si fuera necesario, que el libro fue en efecto una mercancía y, más aún, una mercancía de precio. Todos estos indicadores, sin embargo, serían impotentes para explicar su promoción al rango de “objeto de culto”.
Su escasez, que persistiría durante mucho tiempo, fue ya un factor que contribuyó a hacer de los libros un elemento de distinción para quienes tenían los medios de poseerlos. En virtud de una especie de sinécdoque, el libro se convirtió en un emblema social que se da a ver en los retratos de jóvenes aristocráticos que tienen en la mano un pequeño y elegante volumen o de notables que posan con gravedad delante de anaqueles cubiertos de infolios. (77) En la Francia del siglo XVII, “hacer una biblioteca” era una obligación estatutaria para la burguesía parlamentaria, que encontraba en ella un instrumento de legitimación frente a la aristocracia de nacimiento. Si en esas bibliotecas togadas los libros conservaban su valor de uso, en el siglo siguiente fueron objeto de una nueva mirada: ya no se los percibió como pertenecientes a la mera categoría de lo útil sino también, e incluso exclusivamente, a las de lo raro y lo curioso. Nace entonces la bibliofilia, que inviste al libro de un valor estético o arqueológico y lo introduce en el campo del lujo. (78)
Así como no lo hace el solo valor mercantil del libro, tampoco el prestigio social que se le atribuye o el placer estético que puede procurar justifican plenamente el “respeto sagrado” del que hablaba Lucien Febvre. Dicho respeto tiene que ver en realidad con el estatus eminente que se le reconoció con el paso del tiempo, tal vez por una suerte de “traslación” que habría investido los escritos de los hombres del carácter divino que, desde la más alta Antigüedad, habían poseído los Libros que contenían la palabra de Dios. (79) Paul Otlet, ese abogado belga que, en los primeros decenios del siglo XX, se afanó por reunir todo el saber impreso del mundo, tenía presente esa filiación; en un texto publicado en 1934, es decir en medio de la conmoción suscitada por las hogueras que habían ardido en la Alemania nazi, propiciaba un respeto absoluto por el libro: “Por razones de moral humana, social. También por razones de moral divina: el deber de honrar en todas las circunstancias al creador en la creatura, extendido a las obras de esta”. Y proseguía: “Los libros son personas morales e intelectuales. En una sociedad civilizada no hay derecho a destruirlos”. (80) Elevado a la dignidad de ser humano, el libro perdía su materialidad e incluso escapaba a ella: ingresaba a la categoría de los “objetos investidos de sentido”, es decir objetos que no existen por su mera existencia física, corporal, sino que, en esta, remiten a algo distinto de ella misma. (81)
Por añadidura, ese libro que encarnaba un pensamiento simbolizaba también la libertad de pensar. Ya en la Antigüedad clásica se había planteado la equivalencia entre libro y libertad, sobre la base de la homografía latina –liber– de las palabras “libro” y “libre”. (82) La imprenta, a su turno, fue celebrada por su papel emancipador y democrático, que obraba por el progreso de los conocimientos, la eliminación de los prejuicios y la liberación de todas las tiranías. Frecuente en la pluma de las mentes ilustradas en la segunda mitad del siglo XVIII, este discurso adquirió una visibilidad concreta en la Revolución cuando, el 14 de julio de 1796, se transportó en triunfo una imprenta por las calles de París. (83) En esos mismos años en que el libro impreso simbolizaba la emancipación de la razón humana, los combates jurídicos librados por el reconocimiento del derecho de autor sancionaban la realidad de un “bien espiritual” inscripto en la materialidad de un objeto. (84) Si pudo denunciarse al libro como un vehículo de errores o un vector de sojuzgamiento y se lo presentó en cuadros como el símbolo de la vanidad de las ocupaciones humanas, sus vicios fueron impotentes para poner en entredicho su alta dignidad de “instrumento espiritual” e incluso “el más espiritual de todos”. (85)
Objeto visible y a veces de gran precio, el libro fue objeto, a través de esos discursos sobre su naturaleza espiritual, de una verdadera sacralización; como consecuencia, la tradición oral, que por su parte no dejaba huellas tan ostensibles, tan directamente perceptibles, quedó oculta e incluso se desvalorizó. Reforzaron toda esta situación los logros de una historia del libro sumamente dinámica desde la década de 1970, que registró las conquistas y el triunfo de la imprenta. (86) Además, estudios recientes dedicados a la composición y la textualización del libro –en otras palabras, a su presentación tal como se impuso gradualmente en la época moderna con la puntuación, los capítulos, las sangrías, etc.– insistieron en la aparición y la autonomía de un lenguaje escrito que al parecer discierne “el flujo del habla”, un habla que a la larga veríamos sobre el papel, pero que ya no escucharíamos. (87)