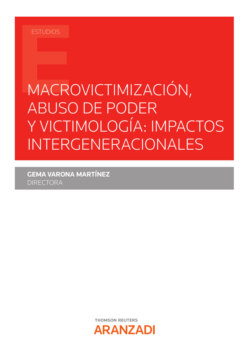Читать книгу Macrovictimización, abuso de poder y victimología: impactos intergeneracionales - Gema Varona Martínez - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Objeto, objetivo y metodología
Оглавление“Cuando la Victimología se encuentra insegura sobre si sabe plantear las preguntas correctas, la recogida de información no puede consistir en intercambios de preguntas y respuestas con las víctimas” (van Dijk, 2009, p. 8).
Dentro del marco teórico anterior, el objeto de esta contribución es indagar en el impacto victimal, y en su caso los traumas y resentimientos, en clave generacional y transformadora en forma de memoria restaurativa. El objetivo específico de este estudio es, con base en investigaciones anteriores, ahondar en una teoría victimológica sobre la transformación de la macrovictimización terrorista6 en legados de paz.
Tal y como podemos visualizar en el siguiente cuadro, se parte de la hipótesis de que la transmisión del trauma individual, en la familia y en sus diferentes generaciones, debe considerarse atendiendo a diferentes variables que, en todo caso, el cuadro no pretende abarcar de forma exhaustiva7.
Ilustración 2: Transmisión traumática en victimizaciones terroristas
Siguiendo con la hipótesis planteada, ese trauma individual, más allá de las categorías psicológicas o psiquiátricas, puede conllevar traumas culturales, sociales y políticos, dando lugar, en su caso, a un círculo de violencia e incluso a victimismo cuando nos encontramos más allá de una tercera o cuarta generación. Sin embargo, de forma contraria y más habitual, según mostraremos en este estudio, la imposición de la violencia genera también con el tiempo una ruptura consciente y costosa (en ocasiones solitaria) con dicho círculo de violencia que, sin perjuicio de posibles contradicciones, idas y venidas, termina transformándose en un mensaje iluminador y coherente de compromiso con los derechos humanos, según se muestra en el siguiente cuadro.
Ilustración 3: Transmisión intergeneracional de la violencia con el punto de partida de los victimarios
Por tanto, en este trabajo no nos ceñimos a una visión terapéutica de la transmisión generacional del trauma, sino que intentamos abarcar aspectos interdisciplinares en el cruce de los planos micro, meso y macro. Como expresa la cita de Kallifatides (2019, p. 16): “Yo no era el resultado de determinadas circunstancias sino de la confrontación con ciertas circunstancias, como, por otro lado, lo somos todos”.
Por ello, al hilo de la cita introductoria de van Dijk (2009) en este epígrafe, debe adoptarse una metodología cualitativa que permita una mayor participación de las víctimas a la hora de plantear preguntas sobre un tema muy complejo que aún no somos capaces de comprender y, por lo tanto, tampoco somos capaces aún de plantear las preguntas correctas.
Para abordar los objetivos propuestos, en un primer momento se planteó entrevistar a diferentes generaciones de familias del País Vasco que habían sufrido el asesinato de un familiar por parte de una organización terrorista, fundamentalmente ETA. Sin embargo, la extensión e impacto de la pandemia en 2021 lo impidió. Asimismo, aunque intentamos poder realizar las entrevistas en línea o telefónicamente, como ya había ocurrido en otras investigaciones anteriores (de la Cuesta, 2014), pudimos observar que era un tema muy delicado de tratar sin presencialidad (Lobe, Morgan y Hoffman, 2020), particularmente ante la necesidad de ganarnos la confianza de otros familiares y ante la precaución y el deber de no molestar o no provocar victimización secundaria sobre un tema del que, quizá, se prefiriese no hablar con nosotros o con sus propias familias de una forma estructurada. Con el objetivo de indagar en su testimonio ético y pedagógico de no transmisión de la violencia, pero sí de reivindicación de la verdad, la justicia, la memoria y la reparación, entendidos como conceptos complejos, la idea era juntar a diferentes generaciones para sopesar, siempre cualitativamente, cómo se transmite lo sucedido (fundamentalmente el asesinato), así como el mensaje del “nunca más” y cómo va cambiando la visión y lo que piensan las diferentes generaciones. Todo ello es muy delicado porque muchas de las víctimas con las que hemos trabajado no han hablado sobre ello abiertamente con algunos de sus hijos o nietos, por no causar daño o no ver el momento apropiado, o no desean hacerlo enfrente de personas ajenas a la familia8.
Finalmente, siempre dentro de un marco de teoría fundamentada y con una metodología cualitativa de investigación acción participativa (Carrión, 2020), que tiene en cuenta los resultados de investigaciones anteriores dentro de esta línea de investigación, en 2020, se llevaron a cabo un grupo de discusión y tres entrevistas en profundidad9, con la participación en estas actividades de un total de seis víctimas, así como un diálogo con una veintena de alumnos de 20-21 años de la asignatura de Política criminal (UPV/EHU)10 con los que, en un recorrido de memoria restaurativa, se visitó, el 26 de febrero de 2020, la exposición sobre Gregorio Ordoñez11, en diálogo con su viuda, Ana Iríbar, y en compañía de otras dos víctimas de ETA, una de ellas viuda de un político asesinado una década anterior y otra una víctima perteneciente a la Guardia Civil, superviviente de un atentado. Ello se ha completado con el trabajo etnográfico, dentro de las vivencias en sus propias familias, con una veintena de estudiantes de 19-21 años de Victimología de la Facultad de Derecho (UPV/EHU), en octubre de 2020, seguido por un debate público con ellos, el 26 de noviembre de 202012, en relación con un texto relacionado, escrito por el profesor Martín Alonso Zarza (2020). El trabajo de campo realizado mediante las actividades referidas en el párrafo anterior se ha enriquecido con otras actividades relacionadas, desarrolladas a lo largo de 2020, dentro del Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa (LTPJR) del IVAC/KREI13.
La idea de trabajar en nuestras investigaciones acciones participativas con estudiantes puede relacionarse con el concepto de pacto intergeneracional. Este pacto se refiere a la idea de justicia en las relaciones entre ancianos, adultos y jóvenes y se ha aplicado, en términos sociológicos, principalmente a cuestiones medioambientales, pero también, por ejemplo, a la protección de la salud en la pandemia provocada por el COVID-19. Ese pacto supone una norma no escrita de cuidado, como reciprocidad de atención a lo largo del tiempo. Resulta interesante detenernos en una interpretación victimológica de dicho pacto en relación con el concepto de generación (Connolly, 2019), emergente en el campo de la Sociología, la Historia y la Psicología social (Drosihn, Jandl y Kowollik, 2020) y que va más allá, en términos intra e interfamiliares, que el concepto sociológico de cohorte, tal y como lo estudio Mannheim. El concepto de “generación” y de pacto generacional en Victimología14, en estrecha relación con las ideas de temporalidad, trayectorias (Scheller, 2020; Suderland, 2020; Mueller-Hirth, 2016) y finitud, podría relacionarse con la transmisión del trauma y la no violencia y, por tanto de la memoria y finalmente de la justicia restaurativa (Crawford, 2015).
En el trabajo de campo que se ha llevado a cabo en esta investigación, cuyos análisis y resultados quedan reflejado en los siguientes epígrafes, ha considerado, de forma original, como unidad de análisis la familia, o al menos dos o tres generaciones. Aunque sólo se haya podido acceder mayormente a una de ellas, se les ha pedido que reflexionen de forma intergeneracional, sobre sus propios familiares. Por tanto, el foco no se encuentra en las víctimas individuales, sino en sus vivencias familiares15, como primeras, segundas o terceras generaciones en interacción con el resto de la sociedad y sus correspondientes generaciones, siempre atentos a descubrir los riesgos y dificultades de adentrarnos en la intimidad familiar, en sus silencios (Lohmeier, 2020) y en la diversidad de vivencias de sus miembros. Recordemos que el tema fundamental gira alrededor de la hipótesis de poder identificar algunas claves de cómo, en la transmisión transgeneracional de la victimización (con víctimas directas e indirectas), la mayoría de las primeras generaciones, las víctimas más directas, han sabido transmitir el valor de la no violencia y la paz, y no del odio y la venganza. Sin negar la normalidad en los primeros momentos de sentimientos negativos y sin banalizar la profundidad del dolor y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, hemos querido debatir cuáles son esas claves que se tejen entre lo personal, familiar y social, y qué implicaciones tienen para hacer una sociedad más respetuosa con los derechos humanos. De este modo, la macrovictimización puede transformarse en macrodesvictimización preventiva, en un proceso rebelde de romper el guión y el círculo de la violencia, para generar la transmisión de la memoria de la resistencia y la no violencia, desde, quizá, una serie de memorias intrafamiliares.
Para trabajar mejor estas cuestiones tan complejas, hemos realizado un grupo de discusión con cuatro víctimas de la misma generación que la víctima asesinada considerada y hemos entrevistado en profundidad a una hermana, pero también a una hija y a una sobrina de esa persona asesinada, lo que se puede considerar como segundas generaciones. Por otra parte, el trabajo con nuestros estudiantes podría catalogarse como trabajo con terceras generaciones (si bien no de familias víctimas indirectas, sino como sociedad afectada en general por el terrorismo).
Se ha realizado un análisis de contenido manual de las transcripciones de dicho grupo, entrevistas y dinámicas con estudiantes, de forma que dicho análisis ha tenido prioridad respecto de los enfoques de la revisión de la bibliografía, en el sentido de la teoría fundamentada aludida anteriormente (Glaser y Strauss, 1967). Esta teoría permite que los marcos teóricos y las categorías analíticas partan directamente de los datos observados de forma que se priorice el análisis frente a la descripción; las ideas cuestionadoras o nuevas de lo estudiado frente a las asunciones generales; y el estudio secuencial o de procesos frente a grandes muestras en un momento dado, lo que facilita una interrelación continua entre las fases de recopilación y de análisis de datos (Chamaz, 2014, p. 343). En todo caso, existe escasa bibliografía específica al respecto, lo que favorece partir de las experiencias observadas para posteriormente interpretarlas a la luz de los diferentes estudios en la medida en que ello sea adecuado, dadas las características de la observación realizada. Esto resulta fundamental en el contexto de la victimización, con la relevancia radical de su construcción social (victimidad) como proceso y el concepto de víctima ideal (Christie, 1986). Como horizonte, se aspira así a una teoría fundamentada (que permita explicar en qué contextos (interactuando lo personal, familiar, interpersonal y social) se favorece una memoria restaurativa frente a otra antagonista y cómo, siguiendo esa teoría fundamentada, en el País Vasco encontramos ya más trazas de memoria restaurativa que antagonista, sin perjuicio de elementos contradictorios y condiciones persistentes que favorecen el antagonismo y la victimización secundaria.