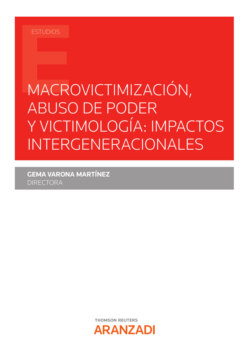Читать книгу Macrovictimización, abuso de poder y victimología: impactos intergeneracionales - Gema Varona Martínez - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. El terrorismo como victimización con significado político desde una perspectiva ética-jurídica
Оглавление“Qué banal y qué vano resulta por ello todo empeño de querer reducir la sublime variedad de la existencia a un común denominador, así como el de dividir de un modo maniqueo…” (Zweig, 2001, p. 17).
Frente las ideas actuales de tolerancia cero, la tolerancia en el mejor sentido planteado por el filósofo Locke16, no sin controversias en su lectura actual más de trescientos siglos después, permite resaltar el valor de la diversidad y el pluralismo rechazando la violencia vinculada a la imposición de ideas religiosas o utopías políticas, vengan de la ideología que vengan, de forma que podamos construir un espacio abierto de ciudadanía, más allá de los límites geográficos fronterizos y mentales.
En el ámbito del terrorismo suele resaltarse como elemento diferencial de este tipo de victimización, junto al daño personal y social, el daño político producido al pluralismo mismo, al eliminar o violentar a una persona por motivos políticos para aterrorizar a toda la población o grupos de ella con el objetivo de conseguir el poder político o los objetivos propuestos.
Sin embargo, este daño político no ha sido reconocido hasta tiempos recientes en los estándares internacionales de derechos humanos relativos a este tipo de victimización. Así, la Directiva 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas del delito en general y el Estatuto de la Víctima español que lo transpone17, consideran a las víctimas del terrorismo como víctimas vulnerables, pero no ofrecen detalles sobre el impacto y consecuencias de ese daño político. Ese daño, que no puede entenderse sin una reflexión ética previa, sí ha sido recogido en otros textos no normativos, al menos respecto de las dificultades de apoyo social en ciertas circunstancias (Unión Europea, 2020).
No obstante, en el marco de los estándares internacionales, podemos vincular el reconocimiento del daño político del terrorismo con la necesidad de defensa del Estado de Derecho, el derecho de memoria y la participación de las víctimas. Así, en el ámbito de las Naciones Unidas, se pone énfasis en el respeto del Estado de Derecho ante el terrorismo y en el legado de paz de las víctimas. En 2006, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 60/288, sobre la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo18. En ella se destaca que “la deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones contribuía a propiciar condiciones para la propagación del terrorismo, y subrayó que las medidas eficaces contra el terrorismo debían asegurar el respeto a los derechos humanos para todos y la promoción del Estado de Derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo”. Por su parte, en el párrafo noveno del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Progresos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a prestar asistencia a las víctimas del terrorismo, de 8 de abril de 2020, se expresa lo siguiente:
“El hecho de preservar la memoria y conmemorar a las víctimas del terrorismo o de dar voz a los supervivientes puede contribuir en gran medida a contrarrestar el discurso terrorista, al revelar el rostro humano de sus atroces actos y promover alternativas pacíficas. Las víctimas deben tener la oportunidad de contribuir de manera decisiva a los esfuerzos por contrarrestar el extremismo violento que conduce al terrorismo haciendo oír su voz, si así lo desean”19.
Aunque en el ámbito de la Directiva de 2017 de la Unión Europea sobre terrorismo20 no hay una mención expresa al derecho y deber la memoria, en relación con la deslegitimación del terrorismo, merece destacarse su apoyo a la Red de Concienciación sobre la Radicalización (RAN)21, en cuyas actividades han participado víctimas de terrorismo, algunas de las cuales han colaborado con nosotros en nuestros grupos de discusión y en el Encuentro de Encuentros Restaurativos sobre Terrorismo de 2019.
Quizá la larga historia del terrorismo en España y el País Vasco ha propiciado que la reflexión sobre el daño político haya tenido más calado en los textos legislativos internos que lo recogen de forma expresa, como recogen también el derecho y deber de memoria y el derecho de participación de las víctimas. Así, en los párrafos tercero, cuarto y séptimo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo se reconoce lo siguiente (reproducido en su integridad por la relevancia para este trabajo):
“El Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas.
Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional…
Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente Ley es también una manifestación de la condena más firme de la sociedad española hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores más elementales de la civilización. Nuestro reconocimiento a sus víctimas mediante esta Ley es la mejor forma de denunciar su sinrazón a lo largo de todos estos años”.
A su vez, en línea con el apartado tercero de la Exposición de Motivos, respecto del daño político del terrorismo en cuanto negación no sólo del derecho a la vida y a la libertad, sino de la misma ciudadanía en una comunidad plural, en el artículo 8 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo se indica:
“1. El derecho a la memoria abarcará las injusticias padecidas por todos aquellos ciudadanos inocentes que hayan sufrido las acciones terroristas. Los poderes públicos vascos promoverán el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia.
2. Igualmente, el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente: las libertades encarnadas en el Estado democrático de derecho y el derecho de la ciudadanía a una convivencia integradora. La significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía.
3. El mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas del terrorismo constituye además una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo”.
Estos últimos párrafos citados evidencian la relación entre el derecho y deber de memoria respecto del daño político realizado. Por ello, la propuesta de una memoria restaurativa (Varona, 2020) cobra fuerza dentro de un clima cultural actual de críticas ante una memoria excesiva. En línea con lo comentado anteriormente, Carolyn D. Dean (2010, p. 178) se preguntaba hasta qué punto se está oscureciendo el sufrimiento real de las víctimas con las concepciones culturales dominantes en Occidente sobre cómo el sufrimiento está conformando la identidad, confiriendo reconocimiento social, y cómo todos invertimos en el trauma de forma narcisista. Dean subraya la existencia de “proyecciones fantasmagóricas” sobre las víctimas que nada tienen que ver con la realidad experimentada por éstas. Esas proyecciones se relacionan con el concepto de víctima ideal de N. Christie (1986), en el que se incluye, muchas veces, una idea de ejemplaridad que hiere a muchas víctimas reales. Dean (2010) se refiere también a las críticas hacia lo que se califica como una memoria excesiva o desmedida, que podría identificarse en algunos casos, más bien, con victimismo (Boutellier, 2020, p. 61), donde se olvida el factor de la propia responsabilidad cuando se afirma que “todos hemos sufrido”. Estas expresiones revelan más sobre nosotros mismos, nuestra cultura para lidiar con la injusticia del sufrimiento y las limitaciones metodológicas para entenderlo, que sobre las propias víctimas: “Se borra la experiencia histórica de las víctimas en favor de una representación de la victimización como una forma excesiva de memoria” (Cohen, 2010, p. 182).
Sin embargo, la memoria restaurativa se basa en el principio de humanidad definidor de la justicia restaurativa frente a la violencia interpersonal, grupal, corporativa o estatal (Fattah, 2019). Además, se configura como un espacio de diálogo donde deben participar diferentes generaciones, como agentes implicados, siempre utilizando entrelazando, de forma complementaria y contextualizadora, la Historia y la memoria (Jiménez Ramos, 2020), de forma que la memoria permita expresarse de forma más abierta con diferentes dinámicas, incluyendo las literarias22 o artísticas. A través de los resultados del análisis de contenido del trabajo de campo realizado, en el siguiente apartado defenderemos que existe una base de transmisión de la no violencia en muchas víctimas del terrorismo en el País Vasco que permite hablar de un punto común ético sobre el que construir una memoria restaurativa, donde también deben entrar, restaurativamente, los relatos de los victimarios y de los agentes implicados en la victimización y en su respuesta a lo largo del tiempo.