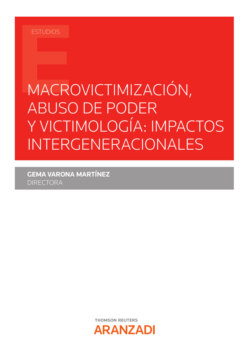Читать книгу Macrovictimización, abuso de poder y victimología: impactos intergeneracionales - Gema Varona Martínez - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Una memoria coherente respecto de los derechos humanos
Оглавление“La memoria no es un depósito; es, más bien, un flujo, una corriente, cuyo curso y caudal el paso del tiempo modifica … Un momento de construcción sobre un momento de herencia…” (Juliá 2010, p. 335).
Una memoria coherente con los derechos humanos rechaza ser una memoria justificativa, defensiva o por oposición: no se pueden justificar ni defender los derechos humanos alegando la vulneración de otros. Esa memoria también es una memoria crítica36, particularmente y más allá del contexto de ETA, con políticas antiterroristas que puedan vulnerar derechos humanos y causen deshumanización y estigmatización, sin romper el círculo de violencia que pretende imponer el terrorismo dentro de su cálculo estratégico de búsqueda de legitimación.
Las víctimas nos muestran caminos de rebelión personal, familiar y social para apearse del ciclo de la violencia impuesto y reivindican la justicia y la verdad en relación con la memoria (Balcells, 2012). En opinión de una víctima del terrorismo (Azurmendi, 2020), dirigiéndose a estudiantes jóvenes, “para salvar a nado dos orillas es necesaria la verdad para saber qué y cómo tenemos que salvarlas”. Para Azurmendi (2020), la mentira y el ocultamiento nunca salvaremos las dos orillas. Para ello tenemos que elaborar imágenes aceptables para restablecer una relación que cuestione esa idea de una víctima o un contexto propiciatorio o que justifica la violencia. La verdad es acercarnos a la realidad de que, en el País Vasco, se utilizó, de un modo u otro pero siempre de forma estratégica o instrumental, la violencia. Para el autor citado, la falta de verdad impide conversar y comunicarnos con confianza porque hablar es esencialmente un acto de confianza y la verdad misma ha sido víctima de la estrategia ideológica, incluso en la propia Universidad, la cual debiera haber sido siempre un centro de pensamiento libre y crítico. Para Azurmendi, en el fondo, en la búsqueda de esa verdad se enfrentan dos miradas rivales sobre el uso de la razón y la libertad. En definitiva, antes de poder reconciliar o reconstruir tenemos que entender cómo se destruyó la conversación, comenzando por cómo se pervirtió el lenguaje, y sólo así lentamente se puede empezar a reconstruir, partiendo de las voces particulares y su contextualización histórica.
Quizá podemos reinterpretar la metáfora de las dos orillas o del puente, centrándonos en el río o el flujo, en el sentido de la memoria aludida por Santos Juliá (2010) en la cita introductoria que, en lugar de separar, es precisamente lo que une aguas y tierras, de forma compleja, de manera que no se trata de construir elementos externos y de buscar antagonismos, sino de pensar en una retroalimentación constante, sin por ello producir un totum revolutum o una equidistancia que fomente el pasar página. Como indica el historiador Snyder (2012, p. 16): “la búsqueda de la verdad implica muchos tipos de búsqueda. Esto es el pluralismo: no un sinónimo de relativismo, sino más bien un antónimo. El pluralismo acepta la realidad moral de diferentes tipos de verdad, pero rechaza la idea de que todas ellas puedan situarse en una sola escala, medida por un único valor”.
En este sentido, los encuentros con víctimas y estudiantes, también con ex victimarios, nos permiten reflexionar sobre el contexto de la violencia, en un pasado siglo XX definido como el siglo de los genocidios o de una “violencia indómita” (Casanova, 2020), cuyas distintas expresiones mantienen en común la presencia de ideologías, utopías o miedos excluyentes. Una “Universidad sin rendición” (Garcés, 2015, p. 85) puede ofrecer esos espacios de conversación intergeneracional y de experiencias académicas y no académicas, con la perspectiva de la edad. En el discurso del humanista alemán Ernst Wichert, en 1933, decía a los jóvenes:
“Nuestra fatalidad, la de los mayores, es haber creído siempre que con nosotros el mundo ha alcanzado siempre la cúspide del saber, y la bendición de todos los jóvenes –hermoso equilibrio del orden en el mundo– es pensar que con ellos por primera vez el mundo será lo que debía haber sido siempre: un régimen de verdad, pureza y justicia. Bien es cierto que nosotros contamos con la experiencia, pero los jóvenes gozan de la vivencia. Bien es cierto que reconocemos lo posible, pero la juventud persigue lo imposible y sólo de lo imposible nace lo posible” (Wiechert, 2020, p. 9).
Quizá nuestros jóvenes de hoy estén más desmovilizados y anden más desanimados, pero ello no evitará que algunas personas y grupos quieran manipular ese desánimo y apatía, como la historia nos demuestra. Ante la transmisión del trauma como hecho impuesto a lo largo del tiempo, la Universidad debe defender la voluntad constante de la transmisión de la no violencia. Podemos hablar así de una ósmosis de memoria, entendida como intercambio fructífero (Kunz, 2008), en su caso como memoria restaurativa que aspira a la coherencia en materia de derechos humanos, según se ilustra en la siguiente imagen.
Ilustración 7: Sobre una memoria restaurativa coherente