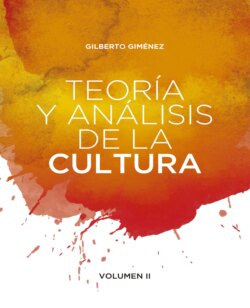Читать книгу Teoría y análisis de la cultura - Gilberto Giménez Montiel - Страница 15
LA IDENTIDAD NACIONAL COMO IDENTIDAD MÍTICO–REAL (*)
ОглавлениеEl gran ser de tercer tipo: el Estado–Nación (1)
El Estado de los grandes imperios podía estar a la cabeza de un cuerpo enorme, pero frágil. Los imperios heterogéneos estaban desgarrados por los conflictos internos y dislocados por las agresiones externas. Estos dinosaurios mueren, después de haber aplastado las grandes civilizaciones de las pequeñas ciudades. Pero los estados sabrán tejer pacientemente una sociedad fuertemente integrada y cohesiva: la nación. Han sido necesarias largas gestaciones históricas para llevar a cabo, no sólo mediante procedimientos coactivos y administrativos, sino también mediante intercambios y simbiosis, la integración de particularismos locales e identidades provinciales en un pueblo unificado por la lengua y la cultura, que se reconoce en solidaridad orgánica y se identifica en un Estado nacional.
La nación, a pesar de las servidumbres, divisiones y conflictos de clase que le son intrínsecos, termina por constituir una comunidad mítico–real. De hecho, es considerable la diversidad genética, no sólo entre individuos, sino entre etnias constitutivas de la nación. Pero es la nación misma la que se concretiza en genos mítico, al aparecer como un ser de sustancia a la vez maternal (nutricia, amante, a quien hay que amar) y paternal (encarnando la justa autoridad a respetar) ante sus súbditos que se sienten “hijos” de su “madre–patria”, fraternalmente consagrados a su defensa y gloria.
Así, la entidad de tercer tipo, bajo el rostro de la nación, se convierte en ser, individuo y sujeto que se autotrasciende ante los ojos de sus miembros. Éstos no dejan de ser individuos–sujetos, pero llevan profundamente en su identidad subjetiva su identidad nacional. Nutren con su sabia subjetiva al sujeto que los sujeta y a su vez les devuelve su savia nutricia.
Ciertamente, como veremos, la integración en estos nuevos grandes seres de tercer tipo es muy imperfecta. Se está todavía muy lejos tanto del organismo como del hormiguero. Los conflictos políticos y sociales son endémicos y pueden llegar a la guerra civil e incluso a llamar a una potencia extranjera. Causa estragos la lucha entre individuos, facciones y grupos por apropiarse del gobierno y el control del Estado; la autoridad del Estado siempre parasitada por ambiciones e intereses particulares, no es reconocida por todos como la autoridad del todo. Un formidable hervidero de contiendas, competencias, explotaciones y desórdenes constituye el tejido mismo de la vida social, análoga en esto a la vida ecológica. Las naciones más acabadas están inacabadas, mal acabadas, sometidas a fuerzas eruptivas y dislocadoras. Sin embargo, como lo hemos visto a propósito de los soles, el ser y la organización pueden existir en medio del furor del fuego, de las erupciones y explosiones. Lo hemos visto en los ecosistemas: una entidad viviente puede constituir su unidad en, por y a pesar de una ebullición de desórdenes, conflictos y antagonismos. Y vamos a ver que el componente eco–organizativo es fundamental en nuestras sociedades históricas. Por lo tanto, el desorden social, las luchas y divisiones sociales, la ecología social, no deben ocultarnos lo que se manifestó en su fascinante evidencia a los filósofos e historiadores del siglo XIX: la entidad Estado–Nación se considere bajo el aspecto de Estado o bajo el aspecto de Nación, es un ser viviente.
Michelet había concebido a Francia, muy concreta y profundamente, como una persona: ciertamente, se trata de una metáfora si nos referimos al modelo de la persona humana; pero el término persona cobra sentido si quiere expresar que la nación constituye un individuo–sujeto, no del tipo animal o humano, sino de un tipo original y específico: el tipo societario o tercer tipo.
Renán decía “Una nación es un alma y un principio espiritual”. Esta es una visión mítica si concebimos el alma y el espíritu como entidades autónomas y superiores. Pero expresa una verdad si concebimos a la nación como un ser–máquina–cerebro, cuyo tejido está constituido por las interacciones entre individuos dotados de espíritu–cerebro, y de este modo constituye una gigantesca entidad dotada de la dimensión psíquica. De hecho, una nación se manifiesta a nosotros, sus ciudadanos, bajo la forma de símbolos, representaciones y mitos, es decir, de modo espiritual. Pero este espíritu tiene realidad porque, precisamente, la nación es una realidad hecha de espíritu.
El mito de la nación expresa su ser. Se trata de un mito sincretista pan–tribal y pan–familiar en donde las ideas concretas del territorio, de la tribu y de la fraternidad consanguínea se han extendido a un amplio espacio y a millones de desconocidos, mientras que el arcaico antepasado–tótem es sustituido por la imago de la madre–patria, en donde se funden consustancialmente la autoridad paterna y el amor materno. Observamos de qué modo los constituyentes fundamentales de la identidad egoaltruista, de la inclusión comunitaria y de la afectividad infantil son movilizados para cimentar, concretar y dar cuerpo y vida trascendente a la nación en el espíritu del individuo. Así, ciertamente, y por el hecho de estar formada por nuestras propias sustancias psíquicas, la madre–patria, como todo mito profundo, es más real que la realidad.
El mito de la madre–patria puede desembocar lógicamente, pero no necesariamente, en la idea de la “sangre común”, en el horror ante la mezcla con la “sangre extranjera”, y así la nación se constituye en seudoidentidad genética.
La nación es un ser al mismo tiempo antropomorfo, teomorfo y cosmomorfo
La nación es un ser antropomorfo no por la fisiología, sino por el hecho de expresarse en lenguaje humano; resiente las ofensas, conoce el honor y anhela el poder y la gloria. Al mismo tiempo es teomorfa por el culto y la religión que se le dedican. Inmanente en cada uno, posee todas las cualidades humanas. Experimentada como trascendente en cada uno, posee todas las cualidades divinas. Además, tiene en sí algo de cosmomorfa, ya que la nación contiene en sí misma su territorio, sus ciudades, campos, montañas y mares.
Por último, no hay nada sobre la tierra que disponga de una soberanía superior a la nación. Los dioses salvíficos del individuo humano se le han sometido, y sus sacerdotes bendicen los ejércitos nacionales. Las naciones no son solamente seres–sujetos. Se han constituido en sujetos de la historia humana y, como los titanes de los tiempos uránicos, las naciones dominan, con sus terribles enfrentamientos, la escena del mundo.
La nación aparece no sólo como la culminación de un proceso histórico– social, sino también como la culminación metabiológica de un proceso biológico de cientos de millones de años por el que la entidad de tercer grado, en gestación en el universo de los vertebrados, alcanza un fulgurante desarrollo a partir de las sociedades homínidas (nacimiento de la cultura) para llegar a su plenitud en las sociedades históricas. La nación constituye una auto–(geno–feno)–organización que dispone de su propio genos (la cultura, las leyes de Estado) y un ser auto–socio–céntrico dotado de un aparato central que ocupa el lugar del “cómputo”. El Estado–Nación está dotado soberanamente de la individualidad y la calidad de sujeto.
El Ser–Nación es un sujeto amasado con nuestra propia sustancia subjetiva. Es inmanente a cada uno de nosotros, ya que, como los dioses, existe solamente por y en nuestras interacciones comunitarias. Al mismo tiempo, parece dotado, como los dioses, de una existencia trascendente. Hemos proyectado en él nuestros sentimientos filiales de amor y respeto por el padre y la madre, y estamos en una condición de obediencia infantil respecto de la “madre–patria”. En el peligro, se nos conmina a entregarle nuestra vida.
Pero al mismo tiempo algo en nosotros escapa (y resiste), de manera más o menos radical según los individuos y las épocas, a la subordinación. Oscilamos entre la condición del vasallo totalmente devoto y la del rebelde. En medio de ambos, la condición de ciudadano establece un modus vivendi entre el ser societal de tercer tipo y el ciudadano reconocido en sus derechos, pero que supera su egocentrismo en el ejercicio de sus deberes cívicos.
[…]
*- Edgar Morin. Fragmento tomado de La méthode, 2, La vie de la vie, Éditions du Seuil, París, 1980, pp. 248–250. Traducción de Gilberto Giménez.
1- Pido se me disculpe por esbozar tan sumariamente en las líneas siguientes el problema de la nación, cuando se trata, en realidad, de la mayor mancha y ceguera del pensamiento sociológico (que habla siempre de sociedad pero nunca de nación); del pensamiento histórico (que constata la nación pero no inquiere su principio), del pensamiento político (que reconoce la nación sin conocerla) y del pensamiento marxista (que primero desconoce pero luego reconoce la nación sin conocerla). Volveré necesariamente a este problema en el momento de tratar directamente el problema antroposocial, y no en el movimiento en espiral de esta reflexión sobre el tercer tipo de ser viviente.