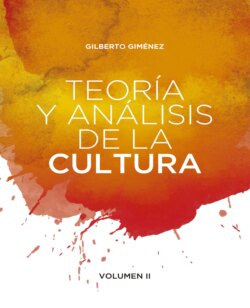Читать книгу Teoría y análisis de la cultura - Gilberto Giménez Montiel - Страница 9
IDENTIDADES ASESINAS (*)
Оглавление1
Mi vida de escritor me ha enseñado a desconfiar de las palabras. Las que parecen más claras suelen ser las más traicioneras. Uno de esos falsos amigos es precisamente “identidad”. Todos creemos saber el significado de esta palabra y seguimos fiándonos de ella incluso cuando, insidiosamente, empieza a significar lo contrario.
Lejos de mí la idea de redefinir una y otra vez el concepto de identidad. Es el problema esencial de la filosofía desde el “conócete a ti mismo” de Sócrates hasta Freud, pasando por tantos otros maestros; para abordarlo de nuevo se necesitaría hoy mucha más competencia de la que yo tengo, y mucha más temeridad. La tarea que me he impuesto es infinitamente más modesta: tratar de comprender por qué tanta gente comete hoy crímenes en nombre de su identidad religiosa, étnica, nacional o de otra naturaleza. ¿Ha sido así desde los albores de la historia o, por el contrario, hay realidades que son específicas de nuestra época? Es posible que algunas de mis palabras le parezcan al lector demasiado elementales. Pero es porque he tratado de reflexionar con la máxima serenidad, paciencia y lealtad que me han sido posibles, sin recurrir a ningún tipo de jerga ni a ninguna engañosa simplificación.
En lo que se ha dado en llamar el “documento de identidad” figuran nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, una fotografía, determinados rasgos físicos, la firma y, a veces, la huella dactilar: toda una serie de indicaciones que demuestran, sin posibilidad de error, que el titular de ese documento es fulano y que no hay, entre los miles de millones de seres humanos, ningún otro que pueda confundirse con él, ni siquiera su Sosia o su hermano gemelo.
Mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona.
Así definido, el término “identidad” denota un concepto relativamente preciso que no debería prestarse a confusión. ¿Realmente hace falta una larga argumentación para establecer que no puede haber dos personas idénticas? Aun en el caso de que el día de mañana, como es de temer, se llegara a “clonar” seres humanos, en sentido estricto esos clones sólo serían idénticos en el momento de “nacer”; ya desde sus primeros pasos en el mundo empezarían a ser diferentes.
La identidad de una persona está constituida por infinidad de elementos que evidentemente no se limitan a los que figuran en los registros oficiales. La gran mayoría de la gente, desde luego, pertenece a una tradición religiosa, a una nación, y en ocasiones a dos; a un grupo étnico o lingüístico, a una familia más o menos extensa, a una profesión, a una institución, a un determinado ámbito social. Y la lista no acaba ahí, prácticamente podría no tener fin: podemos sentirnos pertenecientes, con más o menos fuerza, a una provincia, pueblo, barrio, clan, un equipo deportivo o profesional, una pandilla de amigos, un sindicato, una empresa, un partido, una asociación, una parroquia, una comunidad de personas con las mismas pasiones, preferencias sexuales o minusvalías físicas, o que se enfrentan a los mismos problemas ambientales.
No todas esas pertenencias tienen, claro está, la misma importancia, o al menos no la tienen simultáneamente. Pero ninguna de ellas carece por completo de valor. Son los elementos constitutivos de la personalidad, casi diríamos los “genes del alma”, siempre que precisemos que en su mayoría no son innatos.
Aunque cada uno de esos elementos está presente en gran número de individuos, nunca se da la misma combinación en dos personas distintas, y es justamente ahí donde reside la riqueza de cada uno, su valor personal, lo que hace que todo ser humano sea singular y potencialmente insustituible.
Puede que un accidente, feliz o infortunado, o incluso un encuentro fortuito, pesen más en nuestro sentimiento de identidad que el hecho de tener detrás un legado milenario. Imaginemos el caso del encuentro entre un serbio y una musulmana que se conocieron hace veinte años en un café de Sarajevo, que se enamoraron y se casaron. Ya nunca podrán percibir su identidad del mismo modo que una pareja cuyos dos integrantes sean serbios o musulmanes. Cada uno de ellos llevará siempre consigo las pertenencias que recibieron de sus padres al nacer, pero ya no las percibirá de la misma manera ni les concederá el mismo valor.
Sigamos en Sarajevo. Hagamos allí, mentalmente, una encuesta imaginaria. Vemos, en la calle, a un hombre de cincuenta y tantos años. Hacia 1980, ese hombre habría proclamado con orgullo y sin reservas: “¡soy yugoslavo!” Interrogado un poco después, habría concretado que vivía en la República Federal de Bosnia–Herzegovina, procedente, por cierto, de una familia de tradición musulmana.
Si lo hubiéramos vuelto a ver doce años después, en plena guerra, habría contestado de manera espontánea y enérgica: “¡soy musulmán!” Es posible que se hubiera dejado crecer la barba reglamentaria. Habría añadido enseguida que era bosnio, y no habría puesto buena cara si le hubiésemos recordado que no hacía mucho afirmaba orgulloso ser yugoslavo.
Hoy, cuestionado en la calle, nos diría en primer lugar que es bosnio, y después musulmán. Justo en ese momento iba a la mezquita, añade, y también quiere decir que su país forma parte de Europa, y espera que algún día se integre a la Unión Europea.
¿Cómo querrá definirse nuestro personaje cuando lo volvamos a ver en ese mismo sitio dentro de veinte años? ¿Cuál de sus pertenencias pondrá en primer lugar? ¿Será europeo, musulmán, bosnio? ¿Otra cosa? ¿Balcánico tal vez?
No me atrevo a hacer un pronóstico. Todos esos elementos forman parte efectivamente de su identidad. Nació en una familia de tradición musulmana; por su lengua pertenece a los eslavos meridionales, no hace mucho agrupados en un mismo Estado, y hoy nuevamente separados; vive en una tierra, en un tiempo otomana y en otro austriaca, y que participó en las grandes tragedias de la historia europea. Según las épocas, una u otra de sus pertenencias se “hinchó”, si es que puede decirse así, hasta ocultar todas las demás y confundirse con su identidad entera. A lo largo de su vida le habrán contado todo tipo de patrañas. Que era proletario y nada más. Yugoslavo y nada más. Y, más recientemente, musulmán y nada más; hasta es posible que le hayan hecho creer, durante unos difíciles meses, ¡que tenía más cosas en común con los habitantes de Kabul que con los de Trieste!
En todas las épocas hubo gente que nos hace pensar que había entonces una sola pertenencia primordial, tan superior a las demás en todas las circunstancias, que estaba justificado denominarla “identidad”. La religión para unos, la nación o la clase social para otros. En la actualidad, sin embargo, basta con echar una mirada a los diferentes conflictos que se están produciendo en el mundo para advertir que no hay una única pertenencia que se imponga de manera absoluta sobre las demás. Allí donde la gente se siente amenazada en su fe, es la pertenencia a una religión la que parece resumir toda su identidad. Pero si lo que está amenazado es la lengua materna o el grupo étnico, entonces se producen feroces enfrentamientos entre correligionarios. Los turcos y los kurdos comparten la misma religión, la musulmana, pero tienen lenguas distintas; ¿es por ello menos sangriento el conflicto que los enfrenta? Tanto los hutus como los tutsis son católicos y hablan la misma lengua, pero ¿acaso ello les ha impedido matarse entre sí? También son católicos los checos y los eslovacos, pero ¿ha favorecido su convivencia esa fe común?
Con todos estos ejemplos quiero insistir: si bien en todo momento hay entre los componentes de la identidad de una persona, una determinada jerarquía, ésta no es inmutable sino cambia con el tiempo y modifica profundamente los comportamientos.
Además, las pertenencias que importan en la vida de cada cual no son siempre las que cabría considerar fundamentales: la lengua, el color de la piel, la nacionalidad, clase social o religión. Pensemos en un homosexual italiano en la época del fascismo. Ese aspecto específico de su personalidad tenía para él su importancia, es de suponer, pero no más que su actividad profesional, sus preferencias políticas o sus creencias religiosas. Y de repente se abate sobre él la represión oficial, siente la amenaza de la humillación, la deportación, la muerte (al elegir este ejemplo echo mano obviamente de ciertos recuerdos literarios y cinematográficos). Así, ese hombre, patriota y quizás nacionalista años antes, ya no es capaz de disfrutar ahora con el desfile de las tropas italianas, e incluso llega a desear su derrota, sin duda. Al verse perseguido, sus preferencias sexuales se imponen sobre las demás, eclipsando incluso el hecho de pertenecer a la nación italiana que, sin embargo, alcanza en esta época su paroxismo. Habrá que esperar a la posguerra para que, en una Italia más tolerante, nuestro hombre se sienta de nuevo plenamente italiano.
Muchas veces la identidad que se proclama está calcada —en negativo— de la del adversario. Un irlandés católico se diferencia de los ingleses ante todo en la religión, pero también se considerará, contra la monarquía, republicano, y si no conoce lo bastante el gaélico al menos hablará el inglés a su manera; un dirigente católico que se expresara con el acento de Oxford parecería casi un renegado.
Esa complejidad, a veces amable, a menudo trágica, de los mecanismos de la identidad puede ilustrarse con decenas de ejemplos. Citaré algunos en las páginas siguientes, unos de manera sucinta, otros con más detalle, sobre todo los que se refieren a la región de donde procedo: Oriente Próximo, el Mediterráneo, el mundo árabe y, en primer lugar, Líbano, un país donde la gente tiene que preguntarse constantemente por sus pertenencias, sus orígenes, sus relaciones con los demás, y el lugar, al sol o a la sombra, que puede ocupar en él.
2
Igual que otros hacen examen de conciencia, yo a veces me veo haciendo lo que podríamos llamar “examen de identidad”. No trato con ello —ya se habrá adivinado— de encontrar en mí una pertenencia “esencial” en donde pueda reconocerme, así que adopto la actitud contraria: rebusco en mi memoria para que aflore el mayor número posible de componentes de mi identidad, los agrupo y hago la lista, sin renegar de ninguno de ellos.
Vengo de una familia originaria del sur de Arabia que se estableció hace siglos en la montaña libanesa, y se fue dispersando después, en sucesivas migraciones, por varios rincones del planeta, desde Egipto hasta Brasil, desde Cuba hasta Australia. Tiene el orgullo de haber sido siempre, a la vez, árabe y cristiana, probablemente desde el siglo II o III, es decir, mucho antes de que apareciera el Islam y antes, incluso de la conversión de Occidente al cristianismo.
El hecho de ser cristiano y de tener por lengua materna el árabe, lengua sagrada del Islam, es una de las paradojas fundamentales que han forjado mi identidad. Hablar el árabe teje unos lazos que me unen a todos quienes la utilizan a diario en sus oraciones, a muchas personas que en su gran mayoría la conocen peor que yo. Si alguien en Asia central se encuentra con un viejo erudito a la puerta de una madrasa timurí, le basta con dirigirse a él en árabe para sentirse en una tierra amiga y para que él le hable con el corazón, como no se atrevería a hacerlo jamás en ruso o en inglés.
La lengua árabe nos es común a él, a mí y a más de mil millones de personas. Por otra parte, mi pertenencia al cristianismo —da lo mismo que sea profundamente religiosa o sólo sociológica— me une también de manera significativa a todos los cristianos del mundo, unos dos mil millones. Muchas cosas me separan de cada cristiano, como de cada árabe y de cada musulmán, pero al mismo tiempo tengo con todos ellos un parentesco innegable, en el primer caso religioso e intelectual, en el segundo lingüístico y cultural.
Dicho esto, el hecho de ser a la vez árabe y cristiano es una condición muy específica, muy minoritaria, y no siempre fácil de asumir; marca a la persona de una manera profunda y duradera; en mi caso, no puedo negar que ha sido determinante en la mayoría de las decisiones que he tenido que tomar a lo largo de mi vida, incluida la de escribir este libro.
Así, al contemplar por separado esos dos elementos de mi identidad, me siento cercano, por la lengua o religión, a más de la mitad de la humanidad; y al tomarlos juntos, simultáneamente, me veo enfrentado a mi especificidad.
Lo mismo podría decir de otras de mis pertenencias: el hecho de ser francés lo comparto con unos sesenta millones de personas; el de ser libanés, con entre ocho y diez millones, si cuento la diáspora; pero el hecho de ser ambas cosas, francés y libanés, ¿con cuántos lo comparto? Con unos miles, cuando mucho.
Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas; sin embargo, cuanto más numerosas son las pertenencias que tengo en cuenta, tanto más específica se revela mi identidad.
Aunque me extienda un poco más sobre mis orígenes, debería precisar que nací en el seno de la comunidad denominada católica–griega o melquita, la cual reconoce la autoridad del Papa, si bien sigue siendo fiel a algunos ritos bizantinos. A primera vista, eso no es más que un detalle, una curiosidad, pero pensándolo mejor resulta un aspecto determinante de mi identidad: en un país como Líbano, donde las comunidades más fuertes han luchado durante mucho tiempo por su territorio y por su parcela de poder, los miembros de las comunidades muy minoritarias como la mía, raras veces han tomado las armas y han sido los primeros en exiliarse. Personalmente, yo siempre me negué a involucrarme en una guerra que me parecía absurda y suicida; pero esa forma de ver las cosas, esa mirada distante, esa negativa a tomar las armas no deja de tener relación con mi pertenencia a una comunidad marginada.
Así que soy melquita. Sin embargo, si alguien se entretuviera un día en buscar mi nombre en el registro civil —que en Líbano, como cabe imaginar, está organizado en función de las confesiones religiosas—, no me encontraría entre los melquitas sino en la sección de los protestantes. ¿Por qué? Sería demasiado largo de explicar. Me limitaré a contar que en nuestra familia había dos tradiciones religiosas enfrentadas, y que durante toda mi infancia fui testigo de esa rivalidad; testigo, y en ocasiones objeto de ella: si me matricularon en la escuela francesa, la de los jesuitas, fue porque mi madre, decididamente católica, quería sustraerme a la influencia protestante que dominaba entonces en la familia de mi padre, en la cual era tradicional enviar a los hijos a los colegios americanos o ingleses. Y es por ese conflicto que soy francófono, y es por ello también que, durante la guerra de Líbano, me fui a vivir a París y no a Nueva York, Vancouver o Londres, y por lo que comencé a escribir en francés.
¿Más detalles todavía de mi identidad? Podría hablar de mi abuela turca, de su esposo, maronita de Egipto, y de mi otro abuelo, muerto mucho antes de que yo naciera, de quien me han contado que fue poeta, librepensador, masón tal vez y, en cualquier caso, violentamente anticlerical. Podría remontarme hasta un tío tatarabuelo, el primer traductor de Molière al árabe, y que lo llevó, en 1848, a las tablas de un teatro otomano.
Pero no lo haré, pues basta con esto, y pasaré a una pregunta: ¿cuántos de mis semejantes comparten conmigo esos elementos dispares que han configurado mi identidad y esbozado, en líneas generales, mi itinerario personal? Muy pocos. A lo mejor ninguno. Y es en esto en lo que quiero insistir: gracias a cada una de mis pertenencias, tomadas por separado, estoy unido por un cierto parentesco a muchos de mis semejantes; gracias a esos mismos criterios, pero tomados todos juntos, tengo mi identidad propia, que no se confunde con ninguna otra.
Extrapolaré un poco y diré que tengo en común con cada ser humano algunas pertenencias, pero que no hay en el mundo nadie que las comparta todas, ni siquiera muchas de ellas. De las posibles decenas de criterios que podría enumerar, bastaría con unos cuantos para establecer con claridad mi identidad específica, distinta a la de cualquier otra persona, incluso de mi propio hijo o de mi padre.
Dudé mucho antes de ponerme a escribir las páginas precedentes. ¿Debía extenderme así, desde el principio del libro, sobre mi caso personal? Por un lado, y sirviéndome del ejemplo que mejor conozco, quería decir de qué manera una persona puede afirmar a un tiempo, en función de algunos criterios de pertenencia, los lazos que la unen a sus semejantes y aquello que la hace singular. Por otro, no ignoraba que cuanto más nos adentramos en el análisis de un caso particular, más riesgo corremos de que se nos replique que se trata precisamente de eso, de un caso particular.
Al final me tiré al ruedo, convencido de que todo el que trate con buena fe de hacer también su “examen de identidad”, no tardará en descubrir que su caso es tan particular como el mío. La humanidad entera se compone sólo de casos particulares, pues la vida crea diferencias, y si hay “reproducción”, nunca es con resultados idénticos. Todos los seres humanos, sin excepción, poseemos una identidad compuesta; basta con hacernos algunas preguntas para que afloren olvidadas fracturas e insospechadas ramificaciones, para descubrirnos como seres complejos, únicos, irremplazables.
Es exactamente eso lo que caracteriza la identidad de cada cual: compleja, única, irreemplazable, imposible de confundirse con ninguna otra. Lo que me hace insistir en este punto es ese hábito mental, tan extendido hoy y a mi juicio sumamente pernicioso, según el cual para que una persona exprese su identidad le basta con decir “soy árabe”, “francés”, “negro”, “serbio”, “musulmán” o “judío”. A quien como yo, que acabo de enumerar sus múltiples pertenencias, se le acusa al instante de querer “disolver” su identidad en un batiburrillo informe, donde todos los colores quedarían difuminados. Sin embargo, lo que trato de decir es lo contrario. No que todos los hombres sean parecidos sino que cada uno es distinto de los demás. Un serbio es sin duda distinto de un croata, pero también cada serbio es distinto de todos los demás serbios, y cada croata distinto de todos los demás croatas. Y si un cristiano libanés es diferente de un musulmán libanés, no conozco tampoco a dos cristianos libaneses que sean idénticos, ni a dos musulmanes, del mismo modo que no hay en el mundo dos franceses, dos africanos, dos árabes o dos judíos idénticos.
Las personas no son intercambiables y es frecuente observar en el seno de la misma familia ruandesa, irlandesa, libanesa, argelina o bosnia, y entre dos hermanos que han vivido en el mismo entorno, diferencias en apariencia mínimas que, sin embargo, les harán reaccionar en materia de política, de religión o de su vida cotidiana, de dos maneras totalmente opuestas: incluso podrían determinar que uno de ellos mate y otro prefiera el diálogo y la conciliación.
A pocos se les ocurriría discutir explícitamente todo lo que acabo de decir. Pero nos comportamos como si no fuera así. Por comodidad englobamos bajo el mismo término a la gente más distinta, y por comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas: “los serbios han hecho una matanza”, “los ingleses han saqueado”, “los judíos han confiscado”, “los negros han incendiado”, “los árabes se niegan”. Sin mayores problemas formulamos juicios: tal o cual pueblo es “trabajador”, “hábil” o “vago”, “desconfiado” o “hipócrita”, “orgulloso” o “terco”, y a veces terminan convirtiéndose en convicciones profundas.
Sé que no es realista esperar que todos nuestros contemporáneos modifiquen de la noche a la mañana sus expresiones habituales. Pero me parece importante que todos cobremos conciencia de que esas frases no son inocentes y contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han demostrado, a lo largo de toda la historia, su capacidad de perversión y muerte.
Pues es nuestra mirada la que muchas veces encierra a los demás en sus pertenencias más limitadas, y es también nuestra mirada la que puede liberarlos.
3
La identidad no se nos da de una vez por todas. Se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia. Ya se ha dicho en muchos libros y explicado con detalle, pero no está de más subrayarlo nuevamente: los elementos de nuestra identidad, presentes en nosotros cuando nacemos, no son muchos: algunas características físicas, sexo, color... Y además ni siquiera entonces todo es innato. No es que el entorno social determine el sexo, desde luego, pero sí determina el sentido de esa condición. Nacer mujer no significa lo mismo en Kabul que en. Oslo, la feminidad no se vive de igual manera en uno u otro sitio, como tampoco ningún otro elemento de la identidad.
Podrían hacerse observaciones parecidas en el caso del color. Nacer negro no significa lo mismo en Nueva York, Lagos, Pretoria o Luanda; casi diríamos que no es el mismo color para efectos de identidad. Para un niño que viene al mundo en Nigeria, el elemento más determinante de su identidad no es ser negro y no blanco, sino, por ejemplo, yoruba y no hausa. En Sudáfrica, ser negro o blanco, sigue siendo un elemento significativo de la identidad, pero no lo es menos la etnia —zulú, xhosa— a la que se pertenece. En Estados Unidos, descender de un antepasado yoruba en vez de hausa, es por completo indiferente. Es, sobre todo entre los blancos, donde el origen étnico —italiano, inglés, irlandés u otro— resulta determinante para la identidad. Además, una persona que tuviera entre sus antepasados tanto a blancos como a negros, sería considerada “negra” en Estados Unidos, y en cambio “mestiza” en Sudáfrica o Angola.
¿Por qué el concepto de mestizaje se tiene en cuenta en unos países y no en otros? ¿Por qué la pertenencia a una etnia es determinante en unas sociedades y no en otras? Para cada caso podrían proponerse diversas explicaciones más o menos convincentes. Pero no es eso lo que me preocupa en este momento. He citado esos ejemplos únicamente para insistir en que ni siquiera el color y el sexo son elementos “absolutos” de la identidad. Con más razón, todos los demás son todavía más relativos.
Para calibrar lo verdaderamente innato entre los elementos de la identidad, podemos plantear un juego mental muy revelador: imaginemos a un recién nacido a quien se saca de su entorno nada más venir al mundo, y se le sitúa en otro distinto: se comparan entonces las “identidades” que podría adquirir, los combates por librar y los que se ahorraría... ¿Hace falta decir que no tendría recuerdo alguno de “su” religión de origen ni de “su” nación o “su” lengua, y que lo podríamos ver después luchando encarnizadamente contra quienes deberían haber sido los suyos?
De esta manera, lo que determina la pertenencia de una persona a un grupo es, esencialmente, la influencia de los demás; de los seres cercanos —familiares, compatriotas, correligionarios— que quieren apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios que tratan de excluirla. Todo ser humano ha de optar personalmente entre caminos hacia donde se le empuja, y entre otros que le están vedados o sembrados de trampas. No es él desde el principio, no se limita a “tomar conciencia” de lo que es sino se hace lo que es; no se limita a “tomar conciencia” de su identidad sino que la va adquiriendo paso a paso.
El aprendizaje se inicia muy pronto, ya en la primera infancia. Voluntariamente o no, los suyos lo modelan, lo conforman, le inculcan creencias de la familia, ritos, actitudes, convenciones, la lengua materna, claro está, y además temores, aspiraciones, prejuicios, rencores, junto a sentimientos tanto de pertenencia como de no pertenencia.
Y enseguida también, en casa, en el colegio o en la calle de al lado, se producen las primeras heridas en el amor propio. Los demás le hacen sentir, con sus palabras o sus miradas, que es pobre, cojo, bajo, “patilargo”, moreno de tez o demasiado rubio, circunciso o no circunciso, huérfano. Son las innumerables diferencias, mínimas o mayores, que trazan los contornos de cada personalidad, que forjan los comportamientos, opiniones, temores y ambiciones, a menudo eminentemente edificantes, pero que a veces producen heridas que no se curan nunca.
Son esas heridas las que determinan, en cada fase de la vida, la actitud de los seres humanos respecto de sus pertenencias y la jerarquía de éstas. Cuando alguien ha sufrido vejaciones por su religión, cuando ha sido víctima de humillaciones y burlas por el color de su piel o por su acento, o por vestir harapos, no lo olvida nunca. Hasta ahora he venido insistiendo continuamente en que la identidad está formada por múltiples pertenencias; pero es imprescindible insistir otro tanto en el hecho de que es única y la vivimos como un todo. La identidad de una persona no es una yuxtaposición de pertenencias autónomas, no es un mosaico: es un dibujo sobre una piel tirante; basta con tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera.
Por otra parte, la gente suele tender a reconocerse en la pertenencia más atacada; a veces, cuando no se sienten con fuerzas para defenderla, la disimulan, y entonces se queda en el fondo de la persona, agazapada en la sombra, esperando el momento de la revancha; pero asumida u oculta, proclamada con discreción o con estrépito se identifica con ella. Esa pertenencia, a una raza, religión, lengua, clase, invade entonces la identidad entera. Quienes la comparten se sienten solidarios, se agrupan, se movilizan, se dan ánimos entre sí, arremeten contra “los de enfrente”. Para ellos, “afirmar su identidad” pasa a ser inevitablemente un acto de valor, un acto liberador.
En el seno de cada comunidad herida aparecen evidentemente cabecillas. Airados o calculadores, manejan expresiones extremas que son un bálsamo para las heridas. Dicen que no hay que mendigar el respeto de los demás, un respeto que se les debe, sino que hay que imponérselo. Prometen victoria o venganza, inflaman los ánimos y a veces recurren a métodos extremos con los que quizás pudieron soñar en secreto algunos de sus afligidos hermanos. A partir de ese momento, con el escenario ya dispuesto, puede empezar la guerra. Pase lo que pase, “los otros” se lo habrán merecido, y “nosotros” recordaremos con precisión “todo lo que hemos tenido que soportar” desde el comienzo de los tiempos. Todos los crímenes, todos los abusos, todas las humillaciones, todos los miedos, los nombres, las fechas, las cifras.
Por haber vivido en un país en guerra, en un barrio bombardeado desde el barrio contiguo, por haber pasado una o dos noches en un sótano transformado en refugio, con mi joven esposa embarazada y con mi hijo de corta edad —afuera el ruido de las explosiones, adentro mil rumores sobre la inminencia de un ataque, y mil habladurías sobre familias pasadas a cuchillo—, sé perfectamente que el miedo puede llevar al crimen a cualquiera. Si en vez de rumores nunca confirmados hubiera vivido en mi barrio una matanza de verdad, ¿cuánto tiempo habría conservado la sangre fría? Si en vez de dos días hubiera tenido que pasar un mes en aquel refugio, ¿me hubiera negado a empuñar el arma puesta en las manos?
Prefiero no hacerme esas preguntas con demasiada insistencia. Tuve la suerte de no pasar por pruebas muy duras, de salir enseguida de la hoguera con los míos indemnes, tuve la suerte de mantener limpias las manos y clara la conciencia. Y digo “suerte”, sí, porque las cosas habrían podido ser distintas si, cuando comenzó la guerra de Líbano, yo hubiera tenido dieciséis años en lugar de veintiséis, si hubiera perdido a un ser querido, si hubiera pertenecido a otro ámbito social, a otra comunidad.
Después de cada matanza étnica nos preguntamos, con razón, cómo es posible que seres humanos lleguen a cometer tales atrocidades. Algunas de esas conductas sin freno nos parecen incomprensibles, indescifrable su lógica. Hablamos entonces de locura asesina, de locura sanguinaria, ancestral, hereditaria. En cierto sentido es locura, efectivamente. Es locura cuando un hombre por lo demás sano de espíritu se transforma de la noche a la mañana en alguien que mata. Pero cuando son miles o millones quienes matan, cuando el fenómeno se repite en un país tras otro, en el seno de culturas diferentes, tanto entre los seguidores de todas las religiones como entre quienes no profesan fe alguna, decir “locura” no basta. Lo que por comodidad llamamos “locura asesina” es esa propensión de nuestros semejantes a transformarse en asesinos cuando sienten que su “tribu” está amenazada. El sentimiento de miedo o de inseguridad no siempre obedece a consideraciones racionales, pues hay veces en que se exagera o adquiere incluso un carácter paranoico; pero a partir del momento en que una población tiene miedo, lo que hemos de tener en cuenta es más la realidad del miedo que de la amenaza.
No creo que la pertenencia a tal o cual etnia, religión, nación u otra cosa predisponga a matar. Basta con repasar los hechos sucedidos en los últimos años para constatar que toda comunidad humana, a poco que su existencia se sienta humillada o amenazada, tiende a producir personas que matarán, que cometerán las peores atrocidades convencidas de que están en su derecho, de que así se ganan el cielo y la admiración de los suyos. Hay un Mr. Hyde en cada uno de nosotros; lo importante es impedir que se den las condiciones necesarias para que ese monstruo salga a la superficie.
No me atrevo a dar una explicación universal para todas las matanzas, y aún menos a proponer un remedio milagroso. Creo tan poco en las soluciones simplistas como en las identidades simplistas. El mundo es una máquina compleja que no se desmonta con un destornillador. Pero no por ello hemos de dejar de observar, de tratar de comprender, de especular, de discutir, de sugerir en ocasiones tal o cual vía de reflexión.
La que recorre como una filigrana todo este libro podría formularse así: si los hombres de todos los países, de todas las condiciones, de todas las creencias, se transforman con tanta facilidad en asesinos, si es igualmente tan fácil que los fanáticos de toda laya se impongan como defensores de la identidad, es porque la concepción “tribal” de la identidad que sigue dominando en el mundo entero favorece esa desviación; es una concepción heredada de los conflictos del pasado, que muchos rechazaríamos sólo con pensarlo un poco más, pero que seguimos suscribiendo por costumbre, por falta de imaginación o por resignación, contribuyendo así, sin quererlo, a producir las tragedias que el día de mañana nos harán sentirnos sinceramente conmovidos.
4
Desde el comienzo de este libro vengo hablando de identidades asesinas, expresión no excesiva, me parece, por cuanto la concepción que denuncio, aquella que reduce la identidad a la pertenencia a una sola cosa, instala a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora, a veces suicida, y los transforma a menudo en gente que mata o en partidarios de quienes lo hacen. Su visión del mundo está por ello sesgada, distorsionada. Los que pertenecen a la misma comunidad son “los nuestros”; queremos ser solidarios con su destino, pero también podemos ser tiránicos con ellos: si los consideramos “timoratos”, los denunciamos, los aterrorizamos, los castigamos por “traidores” y “renegados”. En cuanto a los otros, a quienes están del otro lado de la línea, jamás intentamos ponernos en su lugar, nos cuidamos mucho de preguntarnos por la posibilidad de que, en tal o cual cuestión, no estén completamente equivocados, procuramos que no nos ablanden sus lamentos, sus sufrimientos, las injusticias de que han sido víctimas. Sólo cuenta el punto de vista de “los nuestros”, que suele ser el de los más aguerridos de la comunidad, los más demagogos, los más airados.
A la inversa, desde el momento en que concebimos nuestra identidad como integrada por múltiples pertenencias, unas ligadas a una historia étnica y otras no, unas ligadas a una tradición religiosa y otras no, desde el momento en que vemos en nosotros mismos, en nuestros orígenes y en nuestra trayectoria, diversos elementos confluentes, diversas aportaciones, diversos mestizajes, diversas influencias sutiles y contradictorias, se establece una relación distinta con los demás, y también con los de nuestra propia “tribu”. Ya no se trata simplemente de “nosotros” y “ellos”, como dos ejércitos en orden de batalla que se preparan para el siguiente enfrentamiento, para la siguiente revancha. Ahora, en “nuestro” lado hay personas con quienes en definitiva tengo muy pocas cosas en común, y en el lado de “ellos” hay otras de quienes puedo sentirme muy cerca.
Pero, volviendo a la actitud anterior, es fácil imaginar de qué manera puede empujar a los seres humanos a las conductas más extremas: cuando sienten que “los otros” constituyen una amenaza para su etnia, su religión o su nación, todo lo que pueden hacer para alejar esa amenaza les parece perfectamente lícito; incluso cuando llegan a la matanza, están convencidos de que se trata de una medida necesaria para preservar la vida de los suyos. Y como todos quienes los rodean comparten ese convencimiento, los autores de la matanza suelen tener buena conciencia, y se extrañan de que los llamen criminales. No pueden serlo, juran, pues sólo tratan de proteger a sus ancianas madres, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos.
Ese sentimiento de que actúan por la supervivencia de los suyos, de que son empujados por sus oraciones, de que, si no de manera inmediata sí al menos a largo plazo, lo hacen en legítima defensa, es una característica común a todos los que en estos últimos años, en varios rincones del planeta, desde Ruanda hasta la antigua Yugoslavia, han cometido los crímenes más abominables.
Y no se trata de unos cuantos casos aislados, pues el mundo está lleno de comunidades heridas que aún hoy sufren persecuciones o guardan el recuerdo de antiguos padecimientos y sueñan con obtener venganza. No podemos seguir insensibles a su calvario; no podemos, por menos, dejar de apoyarlas en su deseo de hablar en libertad su lengua, de practicar sin temor su religión o de conservar sus tradiciones. Pero de esa comprensión derivamos a veces hacia la indulgencia. A quienes han sufrido la arrogancia colonial, el racismo, la xenofobia, les perdonamos los excesos de su propia arrogancia nacionalista, de su propio racismo y de su propia xenofobia, y precisamente por eso nos olvidamos de la suerte de sus víctimas, al menos hasta que corren ríos de sangre.
¡Es que nunca se sabe dónde acaba la legítima afirmación de la identidad y dónde se empieza a invadir los derechos de los demás! ¿No decíamos antes que el término “identidad” era un “falso amigo”? Empieza reflejando una aspiración legítima, y de súbito se convierte en un instrumento de guerra. El deslizamiento de un sentido al otro es imperceptible, natural, y todos caemos en él alguna vez. Denunciamos una injusticia, defendemos los derechos de una población que sufre y al día siguiente nos encontramos con que somos cómplices de varias muertes.
Todas las matanzas producidas en los últimos años, así como la mayoría de los conflictos sangrientos, tienen que ver con complejos y antiquísimos “contenciosos” de identidad; unas veces, las víctimas son sin remedio las mismas, desde siempre; otras, la relación se invierte: los verdugos de ayer son hoy las víctimas, y viceversa. Pero esos términos no tienen sentido en sí mismos más que para los observadores externos; para quienes están directamente implicados en esos conflictos de identidad, para quienes han sufrido, para quienes han sentido el miedo, sólo están el “nosotros” y el “ellos”, la ofensa y la reparación, ¡nada más! “Nosotros” somos necesariamente, por definición, víctimas inocentes, y “ellos” son necesariamente culpables, culpables desde hace mucho tiempo y al margen de lo que hoy puedan estar padeciendo.
Y cuando nuestra mirada —la de los observadores externos— entra en ese juego perverso, cuando asignamos a una comunidad el papel de cordero y a otra el de lobo, lo que estamos haciendo, aun sin saberlo, es conceder por anticipado la impunidad a los crímenes de una de las partes. En conflictos recientes hemos llegado a ver cómo algunas facciones cometían atrocidades contra su propia población porque sabían que la opinión internacional acusaría espontáneamente a sus adversarios.
A esta forma de indulgencia se añade otra no menos desafortunada. La de los eternos escépticos, quienes ante cada nueva matanza por razones de identidad, se apresuran a declarar que siempre ha sido así desde los albores de la historia, y sería iluso e ingenuo esperar que las cosas fueran a cambiar. En ocasiones, las matanzas étnicas se ven, de manera consciente o no, como crímenes pasionales colectivos, lamentables, sin duda, pero comprensibles y en todo caso inevitables, pues son “inherentes a la naturaleza humana...”
Esta actitud, “dejar que maten”, ha causado ya muchos estragos, y el realismo en que pretende basarse me parece un realismo usurpado. Que la concepción “tribal” de la identidad siga prevaleciendo hoy en todo el mundo, y no sólo entre los fanáticos, es por desgracia la pura verdad. Pero hay muchas concepciones, vigentes durante muchos siglos, hoy ya no aceptables, por ejemplo, la supremacía “natural” del hombre, respecto de la mujer, la jerarquía entre las razas o incluso, en fechas más recientes, el apartheid y otros sistemas de segregación. Antaño también se consideraba la tortura como práctica “normal” en la administración de justicia, y la esclavitud fue durante mucho tiempo una realidad cotidiana que grandes personalidades del pasado se guardaron mucho de poner en entredicho.
Después se impusieron poco a poco ideas nuevas: todo ser humano tenía unos derechos por definir y respetar; que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres; que también la naturaleza merecía ser preservada; que hay unos intereses comunes a todos los seres humanos en ámbitos cada vez más numerosos —el medio ambiente, la paz, los intercambios internacionales, la lucha contra los grandes azotes de la humanidad—; que se podía e incluso se debía intervenir en los asuntos internos de los países cuando no se respetaban en ellos los derechos humanos fundamentales.
Así, pues, las ideas vigentes a lo largo de toda la historia no tienen por qué seguir estándolo en las próximas décadas. Cuando aparecen realidades nuevas, hemos de reconsiderar nuestras actitudes, nuestros hábitos; a veces, cuando esas realidades se presentan con gran rapidez, nuestra mentalidad se queda rezagada, y resulta así que tratamos de extinguir los incendios rociándolos con productos inflamables.
En la época de la mundialización, con ese proceso acelerado, vertiginoso, de amalgama, de mezcla, que nos envuelve a todos, es necesario, ¡y urgente!, elaborar una nueva concepción de la identidad. No podemos limitarnos a obligar a miles de millones de personas desconcertadas a elegir entre afirmar a ultranza su identidad y perderla por completo, entre el integrismo y la desintegración. Sin embargo, eso es lo que se deriva de la concepción, aún dominante en este ámbito. Si a nuestros contemporáneos no se les incita a que asuman sus múltiples pertenencias, si no pueden conciliar su necesidad de tener una identidad con una actitud abierta, con franqueza y sin complejos ante las demás culturas, si se sienten obligados a elegir entre negarse a sí mismos y negar a los otros, estaremos formando legiones de locos sanguinarios, legiones de seres extraviados.
Me gustaría, no obstante, volver brevemente sobre los ejemplos expuestos al comienzo del libro: si consigue asumir su doble pertenencia, el hombre de madre serbia y padre croata no participará jamás en ninguna matanza étnica, en ninguna “depuración”; si se siente capaz de asumir los dos “elementos confluentes” que lo han traído al mundo, el hombre de madre hutu y padre tutsi no intervendrá nunca en matanzas ni genocidios; y el joven francoargelino al que antes me refería, igual que el otro germanoturco, no estarán jamás del lado de los fanáticos si logran vivir serenamente su identidad compuesta.
También aquí sería un error ver en estos ejemplos únicamente casos extremos. En todos los lugares donde hoy viven en vecindad grupos humanos de diferente religión, color, lengua, etnia o nacionalidad; en todos los lugares donde existen tensiones más o menos antiguas, más o menos violentas entre inmigrados y población local, o entre blancos y negros, católicos y protestantes, judíos y árabes, hindúes y sijs, lituanos y rusos, serbios y albaneses, griegos y turcos, anglófonos y quebequeses, flamencos y valones, chinos y malayos; sí, en todas partes, en todas las sociedades divididas hay un cierto número de hombres y mujeres que llevan en su interior pertenencias contradictorias, que viven en la frontera entre dos comunidades enfrentadas, seres humanos por los que de algún modo pasan las líneas de fractura étnicas, religiosas o de otro tipo.
No nos estamos refiriendo a un puñado de marginados, pues se cuentan por miles, por millones, y serán cada vez más. “Fronterizos” de nacimiento, o por las vicisitudes de su trayectoria, o incluso porque quieren serlo deliberadamente, pueden influir en los acontecimientos e inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Los “fronterizos” capaces de asumir plenamente su diversidad servirán de “enlace” entre las diversas comunidades y culturas y, en cierto modo, serán el “aglutinante” de las sociedades donde viven. Por el contrario, quienes no logren asumir esa diversidad propia, figurarán a veces entre los más virulentos quienes matan por la identidad, y se ensañarán quienes representan esa parte de sí mismos que querrían hacer olvidar. Es el “odio a uno mismo”, del que tantos ejemplos tenemos en todas las épocas de la historia…
*- Amin Maalouf, Identidades asesinas, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 27–50. Traducido del francés por Fernando Villaverde.