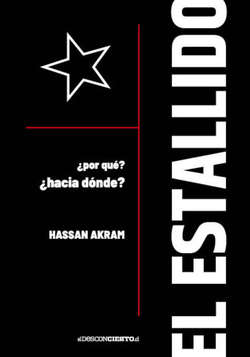Читать книгу El estallido - Hassan Akram - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1C. El modelo ‘neoliberal’ como causa del estallido
ОглавлениеDescartada la tesis de que el malestar y la rabia en Chile son un mero invento de algunos intelectuales termocéfalos, se puede avanzar en un intento de analizar sus verdaderas causas. ¿Por qué existe un nivel de desigualdad tan alto en Chile que ha generado un estallido de la envergadura que hemos visto en el último tiempo? La tesis de este libro es que el modelo neoliberal, introducido a Chile en 1975 y luego consolidado con la transición democrática en 1990, es la causa fundamental de la alta desigualdad que generó la rabia que gatilló el estallido. Bajo este marco interpretativo alternativo, la solución a la crisis implica hacer cambios institucionales para que Chile pueda deshacerse de los cimientos del modelo neoliberal. Pero para poder llegar a las soluciones, falta todavía entender los mecanismos a través de los cuales el modelo neoliberal genera esta desigualdad y cómo esta origina movilizaciones en contra de este sistema.
El problema que enfrentará cualquier análisis del modelo neoliberal es el intento de muchos intelectuales –normalmente afines al neoliberalismo, abierta o soterradamente– de negar la existencia de esta ideología. Por ejemplo, el actual ministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones, siempre trataba de evitar referencias al modelo neoliberal cuando hacía intervenciones como intelectual público. “No me gusta hablar del modelo”, decía, “porque un buen modelo, por definición, debe ser adaptativo a las circunstancias, al entorno, al crecimiento y a los nuevos desafíos”.50 Briones comparte esta posición con Óscar Landerretche, economista del Partido Socialista (PS) y cercano al expresidente concertacionista Ricardo Lagos. Según Landerretche, “a alguna gente le molesta cuando se usa esa palabra ‘el modelo’; a mí también me molesta cuando uno usa ese cliché ‘el modelo”.51
Estos dos economistas del duopolio, Briones y Landerretche, dicen que no se debe hablar del modelo chileno porque las políticas públicas están en un proceso de constante evolución. Este dinamismo hace que el supuesto modelo cambie tanto a través de los años, que sería poco veraz usar una sola palabra (en este caso, ‘neoliberal’) para referirse a él. Con el artilugio intelectual de exagerar cuánto Chile cambió en comparación, por ejemplo, con los años de la dictadura, lo que buscan en realidad Briones y Landerretche es defender el actual modelo. Si Chile ya hizo tantas reformas al antiguo neoliberalismo, entonces no es necesario hacer reformas tan profundas ahora.
Frente a esto, esta sección tratará de demostrar que sí existe algo que se podría denominar un ‘modelo neoliberal’ que ha perdurado en Chile y que es causante de la alta desigualdad. La sección posterior extenderá el análisis de las causas de la desigualdad económica a sus efectos políticos (rabia y malestar en una parte específica de la población). Así tendremos un esbozo de respuesta a la primera interrogante de este libro: ¿cuál fue la razón del estallido? Esto nos permitirá avanzar hacia soluciones para los causas del malestar, entregando a la movilización social un aporte en términos de potenciales formas de mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías.
Entonces, tenemos que empezar con una definición del neoliberalismo y analizar su aplicabilidad a la sociedad chilena. En lo más simple, el concepto de ‘neoliberalismo’ ha entrado en la jerga popular para referirse a la ideología que subyace bajo las políticas del ‘Consenso de Washington’.52 Estos tipos de políticas públicas (el triple lema de liberalización, desregulación y privatización) se han implementado mundialmente en distintas secuencias y con distintos grados de intensidad, pero siempre con una visión ideológica de las bondades del libre mercado. Así, la visión general de que el mercado debe jugar el papel primordial en la economía, y que el Estado tiene que reducirse al mínimo posible (subsidiario) para dejarlo funcionar, es una posición ideológica universalmente reconocible e influyente. Acá tenemos una definición de neoliberalismo clara y útil para el análisis de la política y las políticas públicas en distintos países.
En el caso chileno, entre las diferentes ‘variedades del capitalismo’ que existen en el mundo, la nuestra es una de las más profundamente neoliberales, donde el libre mercado juega un papel mayor en las distintas esferas de la vida.53 Mientras en otros países el Estado de bienestar ‘des-mercantiliza’ ciertos sectores sociales como la educación, la salud y la seguridad social, en Chile están casi exclusivamente regidos por el mercado.54 Mientras en otros países el Estado desarrollista favorece ciertos sectores económicos (los que tienen externalidades positivas, es decir, son de alta tecnología), en Chile la matriz productiva (el conjunto de actividades de producción de bienes) la determina casi exclusivamente el mercado.55
La dominación neoliberal en Chile no debe sorprender. Este país vivió una dictadura cívico-militar de 17 años, durante la cual un equipo tecnocrático muy ideologizado (la fusión de los Chicago Boys y los gremialistas) implementó un modelo que daba un espacio máximo al libre mercado. Adicionalmente, los gobiernos de la Concertación que llegaron con la ‘transición democrática’ tuvieron que convivir con una constitución creada por los mismos neoliberales, la que limita las posibilidades de transformación democrática del modelo económico.56 En este contexto, no pudieron o no quisieron hacer cambios profundos al neoliberalismo chileno, y más bien lo profundizaron en algunos ámbitos.
Ni a los técnicos de la dictadura ni a los de la Concertación les gusta la etiqueta neoliberal. Los de la dictadura, inspirados en las ideas a favor del libre mercado de Milton Friedman y también del constitucionalismo subsidiario de Friedrich Hayek, dicen que la palabra no los representa.57 Como Hayek mismo le dijo a Lucía Santa Cruz cuando estaba de visita en Chile: “no somos neoliberales”.58 Sin embargo, esta objeción es una mera disputa semántica, similar a la celebrada frase de Marx, “lo único que sé es que no soy marxista”.59 Más allá de la palabra usada para describir su ideología y el modelo de políticas públicas que promueve, los ‘marxistas’ defienden una revolución obrera para superar el capitalismo y los ‘neoliberales’, una reducción del Estado para fortalecer el libre mercado.
En el caso de los de la Concertación, el rechazo a la palabra ‘neoliberal’ es más que semántico. Ottone, por ejemplo, argumenta que durante los 20 años de gobierno se hicieron cambios sustantivos al modelo económico de los Chicago Boys, así que hoy en día Chile no sería neoliberal, sino más bien “una economía social de mercado”.60 Este rechazo a la etiqueta ‘neoliberal’ se basa en una visión muy limitada del espectro de reformas al libre mercado que es posible hacer. Así, Peña (en una versión más sofisticada de los argumentos de Ottone) argumenta que hay una tricotomía entre la modernización capitalista rápida (la de los Chicago Boys), la modernización capitalista gradual (la de la Concertación) y la sustitución del capitalismo.61 Solo la primera opción sería ‘neoliberal’. Pero dicha tricotomía es demasiado simplista y no captura el abanico de políticas públicas implementadas en los distintos países capitalistas.
La escuela de las ‘Variedades del Capitalismo’, anteriormente mencionada, hace una tipología sistemática de los distintos modelos del capitalismo que existen, dejando claro que hay un espectro continuo (analógico) entre las variedades más (neo)liberales y las más intervencionistas. Usando este marco analítico se entiende que, bajo la Concertación, Chile hizo reformas que redujeron el espacio del mercado (moviendo al país unos pasos más allá del extremo neoliberal del espectro de políticas públicas), tal como dicen Ottone y Peña. Pero esto no implica desconocer que incluso después de estos pasos el país sigue ubicado en el espacio neoliberal del amplio espectro dentro de las opciones capitalistas viables implementadas mundialmente, donde hay modelos con un grado mucho mayor de intervencionismo. Así, la desmercantilización de los derechos sociales financiada a través de la planificación de la diversificación de la matriz productiva sigue siendo un proyecto pendiente en el Chile actual.
Habiendo entregado una definición precisa del neoliberalismo (el tríptico de liberalización, desregulación y privatización) y analizado su aplicabilidad a Chile (donde el libre mercado domina los derechos sociales y la matriz productiva), hay que revisar los resultados que ha generado. ¿Cuáles han sido los efectos económicos de este neoliberalismo chileno?, y ¿cuál ha sido su rol en la generación de la desigualdad?
Los efectos económicos de las tres políticas públicas que son los pilares del neoliberalismo (liberalización, desregulación y privatización) han sido bastante negativos. La defensa académica de las tres ha sido utópica y simplista y más bien cada una de ellas ha demostrado ser perjudicial para el crecimiento económico y el bienestar general. Para entender esto será necesaria una revisión crítica de los argumentos proneoliberales.
El argumento general que subyace en la defensa neoliberal de sus tres políticas públicas fundamentales es la acción antipobreza del libre mercado. Según los neoliberales, el mercado crea mayor producción de bienes y servicios a través de la competencia que supuestamente le es inherente, y así, mayor bienestar social.62 Para ponerlo en simple: los neoliberales no creen que los empresarios sean ni buenas personas ni blancas palomas, solo que la competencia los obliga a producir más cosas de forma más barata (so pena de perder sus clientes). Con más productos más baratos (comida más barata, medicamentos más baratos, hasta computadores y celulares más rápidos y baratos) la gente más pobre puede tener cosas que antes eran exclusivamente para los ricos.
Además, los neoliberales argumentan que esta dinámica antipobreza del libre mercado empieza a funcionar en plenitud solo cuando se implementan estos tres tipos de política pública neoliberal (las anteriormente mencionadas liberalización, desregulación y privatización). Primero, dicen que la liberalización comercial (los famosos TLC63 que Chile ha firmado) desata las fuerzas competitivas globales haciendo que las empresas locales se concentren en sus ‘ventajas comparativas’ y así maximicen el bienestar.
Cuando hablan de ‘desatar fuerzas competitivas’, lo que quieren decir los neoliberales es que los TLC disminuyen los impuestos pagados por importaciones (aranceles) y así los productos internacionales bajan de precio. Frente a la mayor competencia internacional, las empresas nacionales también ajustan su producción, tendiendo a expandir el empleo en sectores donde son relativamente más eficientes (esto es el resultado de seguir ‘las ventajas comparativas’). El gran ganador de este proceso es el consumidor de bajos recursos que ahora puede comprar más cosas, y también los trabajadores en estos sectores pujantes que tienen más empleo mejor pagado. En el caso chileno se ha visto, sobre todo, un gran aumento en el acceso a productos importados que antes no estaban disponibles.
Segundo, dicen que la desregulación financiera (específicamente la eliminación de las regulaciones que limitan las transacciones transfronterizas) también genera competencia, esta vez entre bancos y otras instituciones financieras que entonces tienen que bajar las tasas de interés domésticas. La apertura financiera, que implica eliminar regulaciones como los controles de capital (impuestos que gravan la transferencia de dinero que cruza fronteras nacionales) es clave acá. Es este tipo de desregulación la que supuestamente hace más fácil y factible la llegada de recursos frescos (dineros del extranjero) para los cuales los bancos pueden competir canalizándolos hacia la inversión productiva.
Así, con más dinero disponible, baja el costo de un préstamo (más oferta de dinero, menor costo) y de este modo las empresas pueden expandir la producción y el empleo, beneficiando a los consumidores y también a los trabajadores. Una vez más las políticas públicas neoliberales fortalecerían las bondades antipobreza del libre mercado.
Tercero, sostienen que la privatización crea nuevas empresas competitivas, intrínsecamente más eficientes que las empresas estatales, liberando todos estos nuevos actores privados (previamente atrapados como funcionarios públicos) de la interferencia del gobierno. Se profundiza así la acción maximizadora del mercado (se asume que el Estado es ineficiente porque, teniendo acceso a subsidios casi ilimitados por los recursos tributarios64 no enfrenta las presiones competitivas para mejorar, so pena de perder clientes).
Ahora, estos tres argumentos proneoliberales tienen grandes falencias que explican por qué la implementación de estas políticas públicas ha traído consecuencias nocivas. En términos de la primera política (la liberalización comercial), se ha analizado cómo esta solo fortalece las ventajas comparativas estáticas, muchas veces generando una matriz productiva peligrosamente monoexportadora sin capacidad de generar alto crecimiento a largo plazo.65
Lo que quieren decir los economistas antineoliberales con ‘ventajas comparativas estáticas’ se entiende mejor con un ejemplo. El argumento a favor de seguir especializándose según las ventajas comparativas es el mismo argumento que tendría un cirujano para contratar a una secretaria. El cirujano puede tener mejor ortografía que su secretaria, y puede teclear más rápidamente (él tiene una ‘ventaja absoluta’ en escribir cartas, frente a ella). Sin embargo, si el cirujano decide escribir sus propias cartas, en vez de dedicarse cien por ciento a la cirugía, pierde este tiempo valioso (eso es su ‘costo de oportunidad’).
En contraste, la secretaria, que no sabe hacer cirugía, no pierde la oportunidad de realizar otra actividad alternativa tan valiosa cuando se dedica a escribir las cartas del doctor (tiene un menor ‘costo de oportunidad’). Entonces, aunque la secretaria es una peor redactora de cartas que el doctor (no tiene ventaja absoluta), sí tiene ventaja comparativa porque no pierde tanto cuando hace la actividad. Según los neoliberales, es más eficiente seguir las ventajas comparativas (haciendo la actividad con menor costo de oportunidad) con el doctor haciendo cirugía y la secretaria escribiendo sus cartas y manejando la agenda de su jefe.
Este argumento es ‘estático’ porque asume que las habilidades no cambian –no considera la posibilidad de que la secretaria pudiera trabajar tiempo parcial y pagar un vespertino para luego aprender a hacer cirugía u otra actividad más productiva. Si las personas en el mundo laboral siguieran los consejos de los neoliberales, estaríamos siempre en un mundo machista y patriarcal, con mujeres haciendo trabajos menores.
De la misma forma, cuando pensamos en empresas y países que siguen sus ventajas comparativas estáticas, el problema es que no se considera la posibilidad de cambio de capacidades (capacidades tecnológicas, específicamente). Entonces se cae en una situación donde ciertos países en vías de desarrollo (como Chile) se especializan en actividades económicas de baja complejidad tecnológica (como la exportación de cobre concentrado o no-refinado). Mientras tanto, los países desarrollados (como Estados Unidos) se especializan en actividades económicas de alta complejidad tecnológica (como la exportación de aviones con alambres de cobre). Dado que los países con mayor complejidad tecnológica tienden a crecer más rápidamente en promedio, este patrón estático de especialización tiene efectos negativos para los países en vías de desarrollo, pues estos tienden a crecer más lentamente, debido a su menor complejidad (sobre todo los países monoexportadores, que por tener un solo producto dominando su matriz exportadora tienden a ser muy volátiles, además).66
El libre mercado y la liberalización comercial que lo promueve solo fortalecen este padrón de especialización desigual. No aumentan la competencia global sino que empoderan a los oligopolios globales que pueden quebrar a empresas nacionales que no tienen las capacidades tecnológicas para competir con ellas.67 Peor aún, los TLC dificultan las políticas públicas activas de fomento productivo (política industrial) donde el Estado ayuda a empresas que tienen una brecha tecnológica con los oligopolios globales, a través de subsidios y protección hasta que puedan competir con ellos.
Los neoliberales argumentan que es ineficiente subsidiar a empresas nacionales a hacer cosas que las internacionales hacen mejor. Pero de la misma forma es ineficiente para la secretaria aprender cirugía en vez de dejar esa actividad al doctor. Sí hay un costo de corto plazo (dejar de ganar el salario de secretaria tiempo completo), pero también un beneficio de largo plazo (acceder a un trabajo mejor). Lo mismo aplica con subsidiar una empresa para que aumente la complejidad económica de sus actividades: en el corto plazo hay que pagar el subsidio, pero a la larga producirá más y ayudará a subir el crecimiento general.
Los neoliberales responden a esta crítica argumentando que los subsidios hacen que las empresas se vuelvan más dependientes e ineficientes porque no hay ninguna presión para mejorar. Esto es un riesgo real, tanto como es un riesgo real que la secretaria que trabaja tiempo parcial, fuera de la competencia del mercado laboral, podría nunca aprender a ser doctora y entonces mantenerse siempre más pobre y dependiente.
Sin embargo, hay estrategias de enseñanza que puede usar la universidad para asegurar que la secretaria aprenda bien, tanto como hay estrategias que puede usar el Estado para asegurar que las empresas usen sus subsidios para aumentar su productividad. Estas estrategias incluyen poner límites de tiempo para la protección (obligando a las empresas a invertir para poder competir cuando vence el arancel). También incluyen requisitos de rendimiento (obligando a las empresas a invertir para tener productos de suficiente calidad para exportar, siendo cierto nivel de exportación necesario para mantener el subsidio). De hecho, son precisamente estas políticas pragmáticas antineoliberales las que han aplicado todos los países que han logrado el alto crecimiento a largo plazo, necesario para llegar al desarrollo, siendo los más recientes de ellos los tigres asiáticos.68
La obstaculización de este tipo de política ha sido el gran problema de la liberalización comercial neoliberal y ha tenido efectos nocivos para el crecimiento.69 La crisis del salitre chileno es solo una de una larga lista de crisis, producto de economías liberalizadas comercialmente que se volvieron casi monoexportadoras y no tuvieron la capacidad de reemplazar su actividad principal cuando esta se volvió menos rentable. Sin la diversificación promovida por políticas industriales activas, la posibilidad de una crisis aumenta (de la misma forma que una secretaria, que no ha estudiado más, es más vulnerable a perder su empleo y no encontrar otro).
La liberalización comercial con un Estado mínimo (neoliberal) tiene muchos riesgos para el crecimiento, pero con la segunda política recomendada por los neoliberales (la desregulación financiera) el récord es aún peor. Muchos economistas han analizado la manera en que la desregulación financiera genera inestabilidad macroeconómica y además es procíclica (hace más difícil que el Estado responda para neutralizar los peligros de la inestabilidad).70
Para empezar con la inestabilidad: la desregulación financiera (específicamente la apertura a los flujos transfronterizos a través de la eliminación de las regulaciones que limitan su uso) sí aumenta la cantidad de recursos nuevos para el país. Más dineros del extranjero llegan a los bancos. Entonces, tal como dicen los neoliberales, se aumenta la competencia entre los bancos y esto baja la tasa de interés doméstica, posibilitando más financiamiento para subir la producción y el empleo.
Sin embargo, la realidad es que estos recursos que llegan tienen un componente productivo y otro especulativo. El componente productivo es de los inversionistas que tienen un plan específico de invertir en un nuevo negocio, generando más producción y así más riqueza. El componente especulativo es de los inversionistas que carecen de planes para aumentar la fabricación de un nuevo producto como medio para ganar dinero. Más bien su forma de ganar dinero es comprar y revender por un precio mayor, sin generar ningún cambio en la producción.
La especulación ocurre en muchos diferentes sectores, el más notorio de ellos el inmobiliario. Ilustra bien el punto el famoso caso del boom de la venta de tierras en Florida, Estados Unidos, en los años veinte, cuando se vendía por precios siderales parcelas de pantano, algunas bajo el agua y otras infestadas de caimanes. Los compradores de esas propiedades no creían que fuera posible construir casas bajo el agua entre los caimanes; de hecho, muchos ni siquiera sabían de las condiciones de la tierra que estaban comprando. Solo sabían que los precios de la tierra floridana estaban subiendo y así comprándola y revendiéndola en unas semanas o meses, tendrían una ganancia segura.71
El problema con este tipo de burbuja especulativa es que, en algún momento, se revienta: la gente se da cuenta de que el valor subyacente de los activos que ha comprado no tiene relación con su precio. Así empiezan a vender y entonces bajan los precios (menor demanda, menor precio). Dado que los especuladores no compran para desarrollar un proyecto de inversión a largo plazo, sino solamente para ver su precio subir rápidamente, en el momento en que estos bajan ellos no esperan, entran en pánico y venden todo.
El efecto de muchas personas vendiendo al mismo tiempo es que los precios bajan aún más. Es una especie de profecía autocumplida: creen que los precios están bajando, así que venden y entonces los precios sí colapsan. De esa forma, las personas que tenían inversiones en propiedades en Florida perdieron todo. No solo quebraron los que tenían las parcelas con caimanes, sino también aquellos que contaban con buenos proyectos, porque en el clima de pánico general era muy difícil para los prestamistas distinguir entre inversiones productivas y especulativas. Entonces cayó el valor de todas las parcelas generando deudas impagables en todo el sector.
Los dineros especulativos que causan tantos problemas en el mercado inmobiliario son aún más complejos en el sector financiero relacionado con el mercado de las divisas (donde se compran y venden monedas como dólares y pesos). La desregulación financiera que propugnan los neoliberales cataliza la especulación con el valor de la moneda. Se ha estudiado cómo los mercados financieros responden a un comportamiento de manada (herd behaviour).72 Entre otras cosas este comportamiento implica que los rumores y especulaciones hacen que grupos muy grandes de inversionistas entren dineros a un país al mismo tiempo, subiendo el valor de su moneda. Después, sobre la base de rumores o pequeños cambios en la tasa de interés, estos flujos internacionales especulativos de corto plazo (hot money) salen todos al mismo tiempo, generando un colapso en el valor de la moneda (menor demanda, menor precio).
Los controles de capital y otras regulaciones financieras, que los neoliberales denostan, buscan influir en estos flujos subiendo el componente productivo de los recursos que llegan al país y reduciendo el componente especulativo.73 Un impuesto puede hacer esto porque la especulación cortoplacista depende de márgenes de ganancia más pequeños, con lo que el impuesto puede eliminar los incentivos a la especulación, pero mantener los incentivos para inversión productiva. En contraste, eliminar impuestos que son parte de un sistema de controles de capital, como hace la desregulación financiera neoliberal genera una creciente tendencia a la crisis financiera porque incentiva la especulación y hace el valor de la moneda muy volátil.
El problema con esta volatilidad es que, entre otras cosas, cuando baja el valor del peso relativo al dólar las empresas chilenas con deudas en dólares, pero ganancias en pesos (liability mismatch) se encuentran repentinamente con deudas impagables.74 Esto no solo afecta a los especuladores financieros, sino que puede quebrar el sector productivo nacional entero, como pasó en Chile en 1982. Algo bastante similar fue la raíz de la crisis asiática de 1997 y el colapso argentino de 2002. La Crisis Financiera Global de 2007 (gatillada por el sector inmobiliario en Estados Unidos) también responde a esta dinámica de desregulación financiera neoliberal y nociva.75
Ahora analicemos el problema que genera la desregulación al tener efectos procíclicos: la desregulación financiera también limita la posibilidad de los gobiernos de tomar medidas correctivas frente a esta inestabilidad que ella misma genera. Una política monetaria anticíclica es la estrategia clave dificultada por la desregulación financiera. Para ser anticíclica, la política monetaria (la tasa de interés que pone el Banco Central de un país) debe bajarse cuando hay menor demanda y menor empleo en la economía. Con una menor tasa de interés es más barato pedir un crédito de consumo (en consecuencia la gente puede comprar más productos). También es más barato pedir un crédito empresarial (por lo tanto las compañías pueden contratar a más gente y producir más, para responder a la mayor demanda por productos). De esta forma, cuando la inestabilidad financiera genera una crisis con desempleo y bajo crecimiento, el gobierno puede reactivar la economía con esta política monetaria anticíclica.
Con la desregulación financiera, los gobiernos arriesgan perder la libertad de bajar la tasa de interés en una crisis financiera. Esto ocurre porque los mismos especuladores, la salida de cuyos fondos gatilla crisis, responden a bajas tasas de interés sacando aún más fondos (profecía autocumplida) y empeorando con ello la crisis misma. Así, el gobierno no tiene opción: está obligado a subir la tasa de interés en vez de bajarla, respondiendo de forma procíclica a la inestabilidad (tal como pasó con la crisis asiática).76 Si no hay ningún control que limita la salida de dineros (la fuga de capitales), o limita la entrada cuando se trata de capitales especulativos, entonces hay más riego de crisis financiera y menos posibilidades de responder a ella.77 ¡La misma crisis financiera mundial de 2007 es una advertencia a no regular los mercados que tienden a vender tierra con caimanes!
En adición a los efectos negativos de las políticas neoliberales de la liberalización comercial y la desregulación financiera, la tercera política pública fundamental neoliberal (la privatización) también puede generar problemas. Se ha estudiado de qué modo la privatización y la desregulación no necesariamente generan empresas privadas competitivas, sino más bien monopolios privados menos eficientes que las públicas.78
Esto pasa sobre todo con la privatización en los sectores que los economistas llaman ‘monopolios naturales’. Un monopolio natural es cuando no hay competencia para una determinada empresa porque los costos para entrar en su sector son tan altos que desaniman a cualquier entrante nuevo. Por ejemplo, con la construcción de un metro, cuando una empresa ya ha invertido las sumas siderales necesarias para crear una red con túneles, rieles y estaciones, sería imposible para otra empresa crear una red nueva para competirle.
El costo marginal (el de atraer un pasajero más, con un nuevo asiento en un nuevo vagón) es muy menor en comparación con el costo fijo (el de construir la red de túneles al inicio). Así, la empresa de metro prexistente posee una ventaja insuperable, pudiendo responder al aumento de demanda de pasajeros simplemente comprando más vagones y ampliando estaciones, sin la necesidad que tiene una empresa potencialmente competidora de primero construir una nueva red entera.
La dificultad no radica solamente en la falta de espacio en una ciudad para dos infraestructuras masivas de esa índole, sino además en la ineficiencia de tener dos redes de túneles que no se conectan. Con una red de metro, todos los usuarios tienen que financiar esos túneles y estaciones, pero con dos esos mismos usuarios tendrían que financiar ambas. Así, es mucho más eficiente (mucho más barato) ampliar una sola red grande para trasladar a un mayor número de pasajeros que construir dos (lo que los economistas llaman grandes ‘economías de escala’). Por eso el metro es un ejemplo clásico de un ‘monopolio natural’ en el que la empresa propietaria no enfrenta competencia, razón por la cual no existe ninguna ciudad en el mundo donde haya dos sistemas de metro que compitan.
Si un gobierno democrático es propietario de un monopolio natural como el metro, puede regular su precio financiando el mantenimiento y la expansión del sistema, pero también asegurando un servicio con una tarifa razonable (so pena de perder popularidad y, por ende, elecciones). Sin embargo, si una empresa privada es propietaria de un monopolio natural, no enfrenta la amenaza de perder clientes en beneficio de un competidor ni de perder elecciones. En consecuencia, va a cobrar precios más altos que los que pondría el Estado, haciéndole la vida más cara a los ciudadanos con menores recursos para pagar estos costos de pasaje más alto.
El caso del metro de Santiago, cuyo aumento en el precio del pasaje gatilló el estallido social, es ilustrativo acá. En 1989 el metro se transformó en una sociedad anónima. En vez de estar bajo el control del Ministerio de Obras Públicas funciona como una empresa privada, cuyo dueño es el Estado. Las tarifas del metro no son determinadas por el gobierno sino por un “panel de expertos”, creado a través del Decreto 140 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este panel, de tres ingenieros de la Universidad Católica, fue el que decidió el alza del pasaje, en gran parte para financiar la construcción de las líneas 3 y 6.
Detrás de esta decisión está la ideología neoliberal, que aboga por un Estado mínimo y así busca que la empresa Metro autofinancie la mayor parte posible de las nuevas líneas. Como el metro es monopolio natural, su desarrollo tiene un costo inicial muy grande, lo que hace muy difícil extender el servicio sin recursos extras del Estado.79 El subsidio estatal (que en este momento cubre solo 44% de los costos del sistema) es insuficiente, porque el metro es mucho más que un servicio privado. Su llegada efectivamente crea comunidades –lo que los académicos llaman ‘economías de aglomeración’–, donde las tiendas y otros lugares de trabajo se benefician de estar todos juntos y cerca de puntos de transporte. La red de calles también tiene este efecto (a través de la circulación de autos y buses), pero el metro lo hace con menor contaminación y congestión. Así, la plusvalía de la tierra sube cuando una estación de metro está cerca y toda la comunidad se beneficia de su uso.80 La ideología del autofinanciamiento ignora esta realidad.
Puesto que hay una lista larga de beneficiados, no debe ser el pasajero el que cargue con toda la responsabilidad de financiar el metro, sino que el Estado debe participar (usando, por supuesto, los impuestos que pagan las empresas beneficiadas). Pero esto es precisamente lo que no ocurre en Chile. Los efectos nocivos de la decisión neoliberal de tratar el metro como empresa privada (casi privatizada) están a la vista.
Pero los efectos negativos de la lógica privatizadora son evidentes en muchas más esferas de la sociedad chilena, además del metro. De hecho, fueron tantas las empresas públicas vendidas a finales de la dictadura, y por precios absurdamente bajos, que el Estado de Chile terminó más pobre. Según cálculos de Mario Marcel (actual presidente del Banco Central), “todos los métodos aplicados indican la existencia de considerables pérdidas fiscales en la privatización de las empresas públicas entre 1986 y 1987 […] Se llega a una transferencia total que fluctúa entre un 27% y un 69% del valor estimado de los activos transados en ambos años”.81 En dólares de 2010 esto sería una regalía fiscal a la elite empresarial de entre US$285 millones y US$1,6 mil millones (según método usado). Marcel sugiere que el monto más fiable sería un 44% del valor total, unos US$627 millones –recursos de todos los chilenos que fueron entregados a un pequeño grupo de gerentes.
Pero la mayor pérdida de las privatizaciones chilenas no se produjo por los bajos precios al momento de la venta de empresas públicas, sino por los altos precios que cobran las empresas privadas cuando operan en sectores monopólicos. La privatización de la educación superior (ver sección 3D.1) ha resultado en un sistema en el que estudiar es muy caro (por lo tanto los trabajos mejor pagados, que exigen altas calificaciones, solo son accesibles para familias que pueden costear carreras exclusivas). La privatización de la salud ha dejado un sistema tan caro que las familias más pobres, y también aquellas de clase media, tienen mucho menos acceso a los servicios médicos, además de peores indicadores de salud.82
Sin embargo, el ejemplo más claro de cómo un sector monopolizado privado puede cobrar altos precios, perjudicando con ello a la sociedad, ocurre en el sector cuprífero. Puesto que la oferta mundial de cobre es limitada, la competencia entre empresas de cobre también lo es. Así, los propietarios de subsuelos con altas leyes de cobre reciben más dinero, independientemente de sus inversiones y esfuerzos (lo que los economistas llaman la renta ricardiana –un monto extra, por sobre la ganancia normal de una empresa competitiva). La existencia de estas rentas adicionales empujó a la nacionalización del cobre en 1971 con el apoyo de la derecha y el centro.
Sin embargo, luego del golpe militar, los neoliberales abogaban por la reprivatización del cobre, lo que lograron paulatinamente con la menor participación de la estatal en el sector y la mayor participación de la Gran Minería Privada (GMP). Hoy en día, la producción de Codelco solo explica un 31% de la producción chilena y la GMP un 57%.83 Se ha calculado que la renta de estas empresas (o sea, sus ganancias excesivas, por encima de la rentabilidad que recibirían por sus esfuerzos e inversiones en un sector competitivo) asciende a US$120 mil millones para el periodo 2005-2014. Esto “que equivale a 45% del PIB de Chile […] o un flujo anual promedio de largo plazo de US$12 [mil millones], correspondientes al 5,4% del PIB y casi un cuarto del gasto público”.84 La focalización del gasto social a los más pobres en Chile, con baja calidad de servicios sociales y gran copago privado, está íntimamente relacionada con esta merma en los ingresos potenciales del Estado.
Es importante recalcar que este dinero extra que el Estado no capturó no es un incentivo a la inversión privada, necesario para atraer a las empresas privadas a hacer proyectos de exploración y extracción de cobre. El cálculo de las rentas explícitamente contabiliza el premio para asegurar que las empresas inviertan. Este es el retorno de capital que exige el sector financiero, más un monto extra por las bajas probabilidades de éxito de los proyectos de exploración, lo que se tiene que recompensar con retorno extra en los pocos proyectos que sí son exitosos. Entonces, cuando se calcula la renta se resta de las utilidades de la GMP el retorno necesario para inversión y el monto encima de esto es la renta (ganancia excesiva) de $12 billones anual.85 Así, como observa Ramón López: “si estas empresas hubiesen sido obligadas a pagar este monto al fisco chileno […] su inversión y producción habrían sido idénticas a las que en realidad ocurrieron”.86
Sin embargo, gracias a la privatización, este dinero va directo al bolsillo del gran empresariado (aunque es propiedad del propio pueblo chileno, dueño del subsuelo según la misma constitución de Pinochet). Entonces, mientras la liberalización comercial neoliberal deja una matriz productiva poco diversificada, sin complejidad tecnológica y concentrada en sectores con rentas de recursos naturales, la privatización neoliberal entrega estas rentas a una pequeña elite. Finalmente, la desregulación financiera hace más inestable la economía, incrementando la vulnerabilidad de los más pobres (los menos protegidos frente a los vaivenes del mercado). Así, en conjunto, las tres políticas neoliberales tienden a favorecer a los más ricos y perjudicar a los más pobres, ayudando a explicar por qué el alto nivel de desigualdad que Chile históricamente ha tenido no se ha podido bajar. Cuando economistas afines al duopolio, como Briones y Landerretche, se rehúsan a hablar del ‘modelo neoliberal’ en Chile, cierran sus ojos frente a los efectos negativos de las tres políticas públicas mencionadas, y hacen más difícil que estas cambien.
Entonces, para resumir: los altos niveles de desigualdad son caldo de cultivo para el malestar y la rabia, y el aumento en la desigualdad está claramente relacionado con las políticas públicas implementadas por gobiernos neoliberales. Sin embargo, una cosa es decir que la rabia y el malestar con la desigualdad en Chile es producto del neoliberalismo. Otra cosa es señalar que el efecto político de esto fue el estallido. Se ha demostrado que el neoliberalismo genera el potencial para un estallido. Pero para entender cómo esto se hizo efectivo, hay que analizar el modo en que la desigualdad neoliberal perjudica a un grupo de actores o colectividad específica dispuesta a la protesta social.
| Concepto clave: el debate académico sobre las causas de la desigualdad antes de impuestosLa explicación que vincula la alta desigualdad chilena con los efectos negativos de las tres políticas públicas neoliberales (la liberalización, la privatización y la desregulación) responde a una temática explícitamente nacional. Sin embargo, hay un debate académico más general sobre las causas del aumento en la desigualdad que se ha visto en muchos países, sobre todo desde los años ochenta, cuando las ideas neoliberales iban ganando influencia entre los gobiernos del mundo. Es importante destacar que no hay un consenso académico acerca de las causas del aumento en la desigualdad de los años recientes. Sí se han identificado dos principales, pero hay mucha controversia acerca de cuáles son las más importantes de ellas: la globalización o el cambio tecnológico.87 Sin embargo, lo más importante acá es notar que estas dos causas están inextricablemente vinculadas con el neoliberalismo.Por ejemplo, algunos economistas que enfatizan la importancia de la globalización como causa de este aumento en la desigualdad. Según ellos, tener que competir con productos baratos fabricados en países en vías de desarrollo ha afectado negativamente al sector manufacturero de muchos países desarrollados. Con la reducción en el número de empleos industriales sindicalizados y bien remunerados, una nueva elite enriquecida por su trabajo en la cima de las expandidas corporaciones transnacionales convive con una masa cuyo estándar de vida ha empeorado.Otros economistas dicen que la desaparición de los empleos industriales no es tanto por la globalización sino por el cambio tecnológico, porque la automatización ha eliminado muchos puestos de trabajo tradicional en las fábricas. Ahora que hay maquinaria más avanzada que puede reemplazar el trabajo obrero, también hay creación de nuevos empleos para personas con altas habilidades tecnológicas, quienes mantienen y mejoran las máquinas. En otras palabras, el cambio tecnológico reduce las oportunidades laborales para personas con baja educación y capital humano y, por el contrario, las aumenta para aquellos con alta educación y capital humano. Así, este “skill-biased technical change” tiene el efecto acumulativo de aumentar la desigualdad salarial.Mientras los economistas debaten cuáles de estos factores son más importantes, es evidente que las relaciones causativas son complejas. De todas formas, las dos causas sí están directamente relacionadas con el neoliberalismo. La globalización definida como el desarrollo de ‘cadenas de producción’ globales, donde los distintos componentes de cada producto están fabricados y ensamblados en diferentes países, solo es posible gracias a la liberalización comercial indiscriminada y la desregulación. Las empresas transnacionales únicamente pueden reubicar empleos a zonas de menor costo laboral (aumentando la desigualdad) porque se han eliminado todas las barreras legales e impositivas.De la misma manera, el cambio tecnológico no es intrínsecamente un gatillante de mayor desigualdad. Lo que ha subido la desigualdad es la interacción entre el cambio tecnológico y ausencia de políticas compensatorias del Estado subsidiario. Específicamente, la presión neoliberal de reducir el tamaño del Estado ha implicado la reducción de políticas educacionales útiles para mejorar la distribución de capital humano en la población. Ya se examinó cómo la privatización de los derechos sociales como la educación ha sido una constante demanda de los neoliberales. Además, la oposición neoliberal a políticas activas en el mercado laboral (“active labour market policies”) ha reducido los programas públicos para la reubicación de trabajadores cuyo capital humano se deterioró haciendo obsoletas sus habilidades con el cambio tecnológico. Si no fuera por el debilitamiento de los sindicatos, que juegan un papel fundamental en estas políticas activas, junto con el bajo financiamiento público a la educación, se podría haber logrado que el cambio tecnológico no implicara mayor desigualdad. Lamentablemente, el neoliberalismo lo impidió. |
En la próxima sección se argumentará que las tendencias nocivas de las políticas neoliberales descritas en esta sección han dado luz a un nuevo grupo de personas: los left behind (rezagados). El acceso de este grupo a los beneficios de la modernización capitalista (para usar la terminología de Carlos Peña) ha sido insuficiente. Su malestar con esta situación hace que se debilite el apoyo de la sociedad a las políticas neoliberales. Este argumento no es limitado a Chile, sino que los cambios acá son más bien parte de una tendencia mundial. En todas las sociedades que pasaron por experimentos económicos neoliberales extremos (el Reino Unido bajo Thatcher, los Estados Unidos bajo Reagan y Chile bajo Pinochet), se ha cuajado un grupo de left behind (rezagados), quienes están desestabilizando el sistema político y económico. Entonces, terminando este capítulo se espera poner el estallido chileno en el contexto más amplio de una crisis global del neoliberalismo.