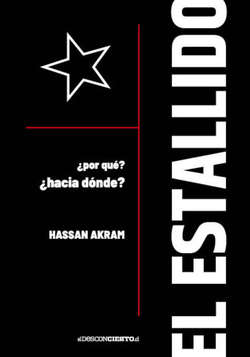Читать книгу El estallido - Hassan Akram - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo Uno
“CHILE DESPERTÓ” 1A. ¿Un estallido enigmático?
ОглавлениеEl viernes 18 de octubre 2019 es una fecha que va a quedar grabada en la memoria histórica de Chile. Solo hay un puñado de fechas que tienen tanta notoriedad que se reconocen por sí mismas. Ahora, al “dieciocho” (de septiembre de 1810) y al “once” (de septiembre de 1973), podemos añadir este nuevo dieciocho como otro momento que marca un antes y un después en la vida del pueblo chileno.
Pero ¿qué pasó en realidad ese viernes histórico? Contando los simples hechos de cómo empezó, todo parece sacado del guion de una película hollywoodiense poco realista. Un aumento de 30 pesos para el metro y 10 para la micro generaron una semana de protestas de los estudiantes secundarios. Empezaron, de forma masiva, a saltar los torniquetes del metro, pero en la tarde de ese viernes finalmente lograron alentar a los demás pasajeros a evadir el pago de la misma manera. Los carabineros respondieron con una violencia feroz, pero no pudieron detener la ola de pasajeros que se unieron a la protesta. Frente a su incapacidad de controlar la situación, las autoridades dieron la orden de no detener los trenes en las estaciones donde había estudiantes manifestándose, provocando que ningún pasajero pudiera subir o bajar.
Con esta medida solo lograron escalar el conflicto, porque incluso los pasajeros que habían pagado sus pasajes se veían perjudicados. Muchos de los que estaban atrapados en las estaciones sin poder subir a los trenes se unieron a otro tipo de protesta pacífica, sentándose en las orillas de los andenes para obligar a los trenes a detenerse. Las autoridades reaccionaron a esta escalada, que ellos mismos habían catalizado, cerrando estaciones a la fuerza y tirando lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Rápidamente terminaron cerrando por completo la red de metro. Entonces, gran parte de la población de Santiago tuvo que seguir su viaje de vuelta a casa a pie, caldo de cultivo para más demostraciones de ira.
Aunque fue la reacción violenta de la fuerza policial, frente a una protesta pacífica, la que terminó masificando las manifestaciones, ni siquiera esa provocación podría explicar la escala de ellas y la intensidad de la furia de la gente. Expulsada del metro con bombas lacrimógenas, enfrentando trayectos de muchas horas para volver a sus hogares, la gente respondió con barricadas, con fuego y con caos. Al presidente Piñera, a cargo de las autoridades que ya habían apagado el incendio con bencina, no se le ocurrió nada mejor que declarar un estado de emergencia, sacando los militares a la calle. En cuestión de horas, el último día de una semana de protestas de escolares en el metro de Santiago explotó en una rebelión nacional. Al día siguiente, sábado 19 de octubre, con las libertades de reunión y locomoción restringidas por 15 días, empezó el toque de queda.
Esta escalada, tan rápida y totalmente impensada, superó con creces su gatillo inicial. Es cierto que el metro de Santiago es el segundo más caro de América Latina. Cuesta un 70% más que el promedio de la región,1 un costo particularmente pesado para las familias de bajos ingresos –el gasto mensual en transporte en Santiago llega a 16,4% del salario mínimo.2 Sin embargo, el alza del metro fue solo la punta del iceberg. Una encuesta hecha el mismo fin de semana del comienzo del estallido reveló que solo 3,4% de las respuestas sobre las mayores preocupaciones de los chilenos mencionaron el transporte.3 Las preocupaciones más importantes señaladas fueron más bien los bajos salarios y pensiones (45% de las respuestas) y los altos precios de los servicios básicos (luz, agua, salud, educación – 19% de las respuestas).4 Casi en el mismo momento en que la protesta prendió, el motivo ya rebasaba el tema del transporte.
Piñera chocó con esta dura realidad cuando trató de desactivar el conflicto eliminando el alza del metro el día dos del estallido (que ya era la segunda semana de protestas). Las manifestaciones siguieron y de hecho aumentó su masividad e intensidad. Finalmente, después de casi tres semanas enteras con el país en llamas, el presidente tuvo que reconocer que la represión no funcionaba y que había una lista muy larga de reclamos de la población chilena. Como dijo en una entrevista televisada, “esto no es un problema por 30 pesos, sino que de 30 años y que no vamos a resolver en 30 días”.5 Hasta Piñera había aceptado la consigna del estallido, acá la gente se estaba movilizando contra todo el sistema implantado desde la transición chilena iniciada en 1989, hace exactamente 30 años.
Inicialmente se habían hecho comparaciones entre el estallido chileno y la ola de protestas en Ecuador contra el “paquetazo”del Fondo Monetario Internacional (FMI) que explotó solo dos semanas antes de su par austral. Esas manifestaciones también fueron gatilladas por un alza del transporte (se eliminó un subsidio a la bencina, aumentando en un 25% el precio de la gasolina regular y un 123% al diésel) y rápidamente pusieron en jaque al gobierno ecuatoriano. Además, había comparaciones obvias con el fenómeno de los gilets jaunes (chalecos amarillos) en Francia, también un grupo de protesta contra el alza en el costo de transporte, cuyas enormes manifestaciones hicieron tambalear al gobierno francés.
Sin embargo, la extensión e intensidad del estallido chileno rápidamente superaron los otros casos internacionales. La movilización social chilena no era simplemente contra un gobierno de turno, sino contra todo un sistema, como reconoció el mismo Piñera. Por consiguiente, solo cabían comparaciones con la autoinmolación de un vendedor ambulante en Túnez en 2010, en señal de protesta por los abusos y corrupción policial. Este evento parecía tan intrascendente como una protesta escolar contra el alza del pasaje de metro. Sin embargo, desató una lucha social amplia, encabezada por jóvenes, mujeres y trabajadores, que finalmente derrocó al sistema político de aquel país, dando luz a lo que hoy conocemos como la ‘Primavera Árabe’. El viernes 18 de octubre de 2019 empezó una ‘primavera chilena’.
Analizar la naturaleza de este estallido va a dar trabajo a muchos sociólogos y otros estudiosos de los movimientos sociales por varios años más, pero sus efectos políticos están a la vista. Inmediatamente la aprobación del presidente Piñera se vino al suelo –según Cadem bajó a solo un 13% (con 79% de desaprobación) y según Criteria a 16% (con 78% de desaprobación).6 A pesar de sus diferencias metodológicas, las dos encuestas eran coincidentes: Piñera había llegado al nivel de aprobación más bajo de un presidente, al menos desde el retorno a la democracia. Además, como contrapunto de un mandatario completamente deslegitimado, la movilización social goza de un apoyo transversal –según Cadem 79% de las personas la apoyan; según el Desoc, un 86%.7
Se ha hablado mucho de las tácticas de las protestas. Es innegable, como observaron Joignant y Basaure, que en las manifestaciones recientes “la línea divisoria que separaba formas legítimas o no violentas de la protesta y formas no legítimas o violentas ha sido mucho más borrosa que [en] otras ocasiones”.8 Aunque ha habido una condena de todos los sectores políticos a las prácticas más violentas, en la opinión pública aumentó el apoyo a formas de protesta que podrían ser constitutivas de delitos. Por ejemplo, según Cadem, 58% apoya las evasiones masivas ilegales, y según Statknows un 29% apoya las protestas violentas a secas (esta cifra sube a 41% para la gente entre 18 y 25 años).9
Estas cifras hablan de la intensidad de la rabia de la población y su sensación creciente de que sin actos de destrucción que imponen un costo económico al gobierno, no hay forma de que las demandas sean escuchadas. Este argumento es muy controvertido, pero parece que de muchos modos tiene un fondo de razón. Las protestas masivas y bastante pacíficas a favor de la educación gratuita en 2011, y en contra de las AFP en 2016, terminaron sin que se lograra cambiar el modelo educacional (con lucro) ni el modelo previsional (capitalización individual pura). Pero en este caso, después de casi un mes de movilizaciones masivas y violentas el gobierno tuvo que ceder. Se abrió a la idea de un plebiscito para crear una Asamblea Constituyente, el primer paso para la transformación del modelo político y económico de Chile.
| Concepto clave: el saqueo como acto políticoNo tenemos muchos datos sobre la población que ha estado protestando de forma violenta –hay dificultades evidentes para hacer entrevistas cualitativas o aplicar encuestas a un grupo de personas que está cometiendo delitos o faltas. Sin embargo, los saqueos e incendios que han acompañado el estallido en Chile no son un fenómeno único, sino que parte de una realidad recurrente de violencia cíclica que se expresa cuando existe un conflicto político fuerte. Puesto que esta realidad es común, hay investigaciones de las ciencias sociales que sí analizan a los saqueadores durante disturbios politizados. Probablemente el estudio más reciente y extenso es del LSE (universidad de Londres) con el periódico The Guardian, posterior a los disturbios y saqueos generalizados en Londres en 2011, también gatillados por la represión policial de manifestaciones pacíficas. Lewis et al.10 entrevistaron a 270 saqueadores identificados por una búsqueda tipo ‘bola de nieve’ de un universo total de aproximadamente 14 mil, y hay lecciones importantes que podemos sacar de ahí.Primero, el argumento de que los saqueadores son delincuentes comunes, es poco convincente. Durante los disturbios la policía británica argumentaba que los saqueos fueron provocados por pandillas criminales organizadas. Inicialmente dijeron que 28% de los detenidos eran miembros de pandillas, pero luego este número bajó a solo 13%. Siendo ya conocidos por la policía, fue más fácil encarcelar a miembros de las pandillas que a saqueadores sin antecedentes, así que es probable que 13% también sea una sobreestimación de la prevalencia de pandillas entre los manifestantes que realizan actos violentos. De hecho, durante los disturbios las pandillas se retiraron de muchos espacios para dejar que las manifestaciones pudieran consolidarse. En Chile, los múltiples rumores de la participación de narcotraficantes en los saqueos carecen de evidencia a favor o en contra, pero la experiencia comparada de los estudios de saqueadores en contextos politizados sugiere que no son un factor tan importante.Segundo, mientras solo 32% de los saqueadores mencionó la cultura del narcotráfico para explicar sus acciones, más del 85% habló del deseo de vengarse contra la brutalidad de la policía y de una rabia contra las injusticias de la pobreza. Además, solo 51% de ellos dijo que se sentía parte de la sociedad británica (el promedio de la población general es 92%). Otro dato muy llamativo es que solo 3% de los saqueadores provenía del quintil más rico, mientras que dos tercios pertenecían al quintil más pobre. Entonces, lo que se lee de las entrevistas es que tenemos un grupo grande de saqueadores que no son meros delincuentes. Más bien se trata de un grupo joven de bajos recursos, con mucho malestar y rabia por un sistema que no los incluye, sino que los reprime, dejándolos con pocas opciones salvo la violencia, como una forma de hacerse escuchar. |
Frente a esta apertura se abre una interrogante política más profunda sobre el estallido. Para poder resolver las múltiples demandas de la gente, hay que entender por qué siente tanta rabia y malestar. La gente habla específicamente de los bajos salarios y los altos precios. Pero ¿por qué es así?, ¿cuáles son las causas subyacentes de esta rabia y malestar con la situación económica?, ¿pueden ser subsanadas por políticas públicas? También se habla de la importancia de una nueva constitución (87% de la población dice que es importante cambiarla).11¿Es necesaria una nueva constitución para arreglar los problemas que aquejan a la gente? Este libro pretende dar respuestas a estas preguntas para aportar al proceso que está desplegándose en las calles del país.
Sin embargo, para poder responder a estos puntos primero hay que enfrentar una serie de respuestas prehechas que han sido ampliamente difundidas por académicos e intelectuales, muchos de ellos vinculados a los grandes empresarios, y también por los gremios empresariales mismos. Carlos Peña, columnista dominical de El Mercurio, es un ejemplo representativo de este tipo de análisis del estallido. Él no ha hecho ningún análisis de las demandas de la movilización social, negándose a debatir sobre las especificidades del modelo económico chileno, a pesar de la evidente naturaleza económica de buena parte de las consignas y demandas del estallido.
En vez de eso, Peña se ha quedado en un análisis psicoanalítico de la supuesta irracionalidad de los manifestantes. Dice que “[n]o le daría un contenido de tanta racionalidad a este movimiento”, que “es una explosión emocional muy fuerte de ciertos grupos sociales”.12 Dando por hecho que la rabia en Chile es una reacción emocional sin causa racional, Peña obvia cualquier discusión de los problemas económicos que aquejan a la gente. Además, evita hablar de soluciones políticas que han surgido de la movilización porque, según él, ella “es un movimiento pulsional. Acá no están en juego ideologías, no hay un pliego de peticiones sociales, no son derechos ciudadanos. Son pulsiones, reacciones instintivas frente a la autoridad”.
El análisis del estallido que hace Peña no es caprichoso –se desprende de una línea interpretativa del desarrollo de la sociedad chilena que viene trabajando desde hace bastante tiempo. Argumenta que lo que él llama la ‘modernización capitalista’ de Chile ha sido exitosa, aumentando las posibilidades de consumo de las crecientes capas medias, dejándoles fundamentalmente satisfechas con las oportunidades que este modelo económico y social les ha entregado. Dentro de este marco explicativo, los síntomas de malestar y rabia que surgen en la sociedad chilena son temas menores, quejas típicas de cualquier proceso de transformación social. Serían una indicación de la necesidad de hacer ajustes al modelo, pero no de cambiarlo completamente.
Los argumentos de Peña, de que los chilenos están básicamente contentos con el modelo de sociedad en que viven, y que el malestar es un tema menor, han sido bastante influyentes. Pero este andamiaje interpretativo hace que el estallido sea muy enigmático, imposible de entender sin apelar a una irracionalidad o una subjetividad confusa.
Esto es precisamente lo que también ha hecho Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa13 en las entrevistas que ha dado sobre el estallido. El representante de los grandes empresarios repite la tesis de Peña sin matices: “Sigo pensando que este proceso de modernización que ha tenido Chile es exitoso, si uno ve las cifras macro que siempre se ponen en la mesa, hemos bajado la pobreza, si bien la desigualdad es bastante porfiada, algo baja, el producto per cápita de Chile es muy alto […] Hay personas que expresan cierta satisfacción con sus vidas. Parece un poquito insensible decirlo ahora, pero un número no menor de personas dice: ‘Yo estoy contenta con mi trabajo, con mi familia’”.14
Pero con esa visión de Chile, el estallido es un enigma. No se puede decir que hay rabia y malestar con el modelo, porque es casi un artículo de fe que este ha dejado a la gente contenta. Así, según Larraín, las causas del estallido son un misterio. “Nadie anticipó lo que iba a ocurrir el 19 de octubre. Empieza la típica reacción de aquellos que desenfundan sus tesis, diciendo ‘mira, les dije que esto iba a pasar, les dije que esto era una olla a presión que algún día iba a explotar’. Yo creo que eso, al final, no agrega valor a la discusión, porque quien se arrogue el poseer la tesis del por qué sucedió esto, me parece que es bastante tendencioso”.15
No sería una sorpresa que Larraín encontrara este libro “tendencioso” porque busca explicar la rabia del estallido con la tesis de que hay un malestar en Chile con el modelo económico y social. Tal explicación simple y parsimoniosa choca con sus prejuicios, y entonces él apela a la complejidad multifactorial y a las subjetividades de las personas, todo para evitar una discusión sobre el modelo. Pero si este libro pretende entrar en una discusión acerca de las causas del malestar, para proponer cambios que podrían ayudar a la sociedad en este momento de movilización, entonces hay que enfrentar los argumentos de Peña y Larraín. Solo después de desmentir esta idea de que el malestar en Chile es un mito, y que fundamentalmente la gente está contenta, podemos iniciar una conversación seria como país sobre los problemas con el modelo.