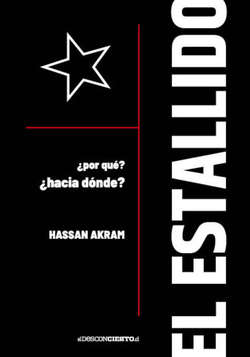Читать книгу El estallido - Hassan Akram - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
Оглавление¿Qué pasa si no sacamos la rabia? ¿Qué pasa cuando esa rabia se acumula por semanas, por meses, por años? ¿Qué le pasa a un país cuando no puede canalizar su rabia?
Esta semana nos enteramos de una nueva colusión. Esta vez son los supermercados. Antes fueron el papel de limpiar, el asfalto, las navieras, buses interurbanos, las farmacias, etc. Pero si no se hubiesen coludido, la actual concentración de muchos de estos sectores les hace posible “matar” a la competencia, maltratar a sus proveedores pequeños y no considerar a sus clientes. Da rabia.
Hace solo unos días se conoció el resultado de la PSU. El 70% de los alumnos de colegios municipales no superó los 500 puntos. Reciben una subvención un poquito superior a los 60 mil pesos mensuales. En el “otro Chile” hay chiquillos que se educan por 500 mil pesos mensuales. Ellos son los hijos de los que se coluden robándoles todos los meses a las familias que no pueden pagar otra educación. Da rabia.
Vimos hace una semana las diferencias de arancel en las carreras universitarias. ¿Qué puede justificar que una misma carrera valga el doble en una u otra universidad? ¿Cómo es que una universidad privada que lucra gasta más en publicidad de lo que gasta otro plantel completo –que no lucra– en pagar a sus profesores?¿Por qué hoy todos financiamos el lucro en la educación? Da rabia.
Hoy nos enteramos de que los parlamentarios tienen la posibilidad de créditos blandos en el mismo Congreso; ayer supimos que ocupan las millas extras de los vuelos comprados con plata fiscal en viajes personales y privados; antes, que gastan millones y millones de pesos en bencina; antes de eso, que se les paga un viático por ir a trabajar; antes, que se enviaban mails con quienes los financiaban para acordar leyes, y antes, que recibieron financiamiento trucho (no sabemos cuántos) para salir elegidos. Da rabia.
Cuando el 70% gana hasta 426 mil pesos y las pensiones en un 95% no pagan más de 150 lucas. Cuando el salario mínimo no saca a una persona de la línea de la pobreza. Cuando estos mismos que se coluden, pagan a miles de sus trabajadores ese salario mínimo. Da rabia.
El 89% de los que hoy están presos son pobres. ¿Solo los pobres cometen delitos? Claramente, con todo lo dicho, no. Sin embargo, en el Congreso se apuran por legislar una ley corta antidelincuencia para el que roba un celular en la calle, y el ladrón de “cuello y corbata”, ese “emprendedor” que se colude, paga una multa y sigue viviendo su vida sin sobresaltos. Seguimos acumulando rabia.
Y después nos preguntamos por qué luego de marchas o celebraciones llega una turba a destrozar todo lo que encuentra. O por qué no podemos detener la evasión del Transantiago. O cómo es que nadie participa de los procesos electorales. O por qué los niveles de desconfianza son de los más altos de toda América Latina. ¿Cuánta rabia hay allí? ¿Qué le pasa a un país que se llena de rabia? ¿Qué le pasa a un país que no puede canalizar esa rabia?
Esta es una columna que escribí en el diario Publimetro hace casi 4 años, fue en enero del 2016, cuando aún ejercía como periodista. Fue justo la semana en que nos enteramos de un nuevo caso de colusión. El concepto que utilicé fue la rabia, para referirme a la impotencia, la frustración, el descontento y el mal sabor que dejan las injusticias diarias. En las páginas de este libro, encontrarán un detalle de las razones que provocan esta rabia que finalmente gatilló este “estallido social”.
En Chile, no se trata de injusticias puntuales o pasajeras, se trata de injusticias sistémicas, estructurales, perpetradas por un modelo o una forma de vida. Es un modelo político, económico y cultural.
Y son varios los que dicen hoy que “no lo vieron venir”, que no sabían que había “tanta rabia acumulada”.
Más allá de las cifras y las estadísticas, quiero preguntarles por su propia vida. Quiero preguntarles por la desigualdad y cómo la viven. Quiero preguntarles por la herida abierta de este país, que ha sido una constante con el correr de los años y que nos ha separado dramáticamente. Están los chilenos de primera y de segunda. Los barrios de primera y los barrios de segunda. Las ciudades de primera y las ciudades de segunda. La educación de primera y también la de segunda. La salud para los de primera y la otra, para los de segunda. Por brutal que se escuche, en una región como la metropolitana hay sectores donde se vive con el PIB de Noruega y a 10 kilómetros, con el PIB de la República Democrática del Congo.
Y hay varios que dicen que “no lo vieron venir”.
La desigualdad en Chile es de ingresos, es territorial (no es lo mismo vivir en Santiago que en regiones), es de origen (no es lo mismo ser chileno que mapuche o aimara), es de género (no es lo mismo ser hombre, que mujer o trans), es de clase (no es lo mismo tener un determinado apellido o estudiar en un cierto colegio). Esto hace el problema aún más complejo y el estallido social aún más potente. ¿Puede entenderse entonces este estallido sin las movilizaciones estudiantiles del 2011? Creo que no. ¿Puede entenderse sin la opresión permanente del Estado al pueblo mapuche? Creo que no. ¿Puede entenderse sin la masiva marcha del 8 de marzo de este mismo 2019, cuando salimos un millón de mujeres a la calle? Creo que no.
Y hay varios que dicen que “no sabían que había tanta rabia acumulada”.
Desde hace años que los siquiatras en Chile se preguntan por qué somos el país récord de las enfermedades mentales. Tenemos el índice más alto de depresión del mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En suicidios adolescentes llevamos el segundo lugar, igual que en el caso de los adultos mayores. ¿Por qué?, se preguntaron los especialistas. ¿Por qué, si las cifras que
exhibimos son tan distintas a las del resto de América Latina? Su única explicación es por nuestra forma de vida. Bajos sueldos, alto costo de la vida, alto endeudamiento.
Miremos los salarios en Chile. La mitad de los y las chilenas obtiene un salario líquido menor o igual a 450 mil pesos, y el 80% hasta 750 mil pesos. Al mismo tiempo, solo 140 chilenos concentran el 20% de la riqueza del país (estudio de la consultora BCG). La deuda de los hogares chilenos subió el 2018 a un récord de 74%, lo que muestra que a salarios bajos, la deuda permanente es la solución para llegar a fin de mes. Investigadores del COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social) ya publicaron el 2017 un primer estudio que muestra la relación entre enfermedades mentales, estrés y depresión, con el nivel de endeudamiento. Ya podemos hacernos una idea de lo que estamos hablando.
Este estallido social no es nuevo en Chile, al parecer veníamos “estallando” hacia adentro, de manera silenciosa, en privado, afectando nuestro entorno más íntimo, desde hace mucho tiempo. “Estallamos hacia adentro” con altas tasas de depresión y de suicidio.
Y hay varios que dicen que “no lo vieron venir”.
Las mujeres en Chile obtenemos por el mismo trabajo que un hombre, en promedio, 30% menos de salario. Trabajamos en promedio tres horas más (trabajo remunerado y no remunerado). Nuestras pensiones son un 40% más bajas que las de los hombres. Somos en un 85% las encargadas exclusivas del cuidado de niños y niñas y enfermos. En cargos de poder estamos subrepresentadas y los niveles de violencia sexual y física no disminuyen. La desigualdad en este caso se expresa en diferencias de ingreso, pero también en una estructura que nos deja fuera del poder y de las decisiones. Cuando se analiza la trayectoria laboral de un hombre y una mujer como iguales –cuando no lo son– o incluso cuando a nosotras se nos suministra en el hospital menos anestesia –esto está documentado– porque existe la creencia cultural de que tenemos un umbral más alto para resistir el dolor, la angustia, el agobio y la rabia acumulados son mayores. Para nosotras, entonces, es necesario un cambio de modelo que incluya un entendimiento de nuevas relaciones sociales, culturales, laborales y económicas. La actual institucionalidad también es parte del problema. Como lo verán explicado en las páginas de este libro.
Y hay algunas que dicen que “no lo vieron venir”.
Ante este panorama, que antecede al actual estallido social, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos? No me voy a adelantar a lo que propone el autor, Hassan Akram, pero sí relataré brevemente la experiencia que me tocó encabezar de un proyecto político colectivo, que surge a propósito de este diagnóstico y que es el Frente Amplio.
El Frente Amplio nace a principios del 2017, como un proyecto político que busca representar experiencia y trabajo de movimientos sociales. Nace al alero de este diagnóstico crítico de la realidad, de los que sí veíamos venir la acumulación de rabia y descontento, y de la incapacidad política de dar soluciones. Apostamos por la vía institucional como la forma de canalizar este descontento y decidimos ir a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales ese mismo año 2017. Un vértigo.
¿Cómo se canaliza lo que pasa en la calle?, ¿cómo se representa el descontento?, ¿hay formas de representar la rabia? eran todas preguntas que nos hicimos. Para eso la estrategia fue expandir en vez de cerrar. Por un lado buscamos hacer un programa de gobierno participativo y no de “expertos”. Fue un esfuerzo gigante que involucró la participación de más de 15 mil personas involucradas de distintas maneras. Y por otro, buscamos convocar, no desde la rabia, sino desde la esperanza.
El resultado fue la entrada del FA a la institucionalidad del país a través de parlamentarios y parlamentarias. Y, además, cambiar el mapa político de Chile, que antes se debatía entre dos mitades autodefinidas como “centroderecha” y “centroizquierda”. El duopolio.
¿Cambiar el mapa político y correr el cerco en el Parlamento fue suficiente? No.
El estallido político y social nos muestra cómo, pese a abrirse espacios en la institucionalidad, esto ha sido insuficiente sin transformaciones más profundas aún. La posibilidad de cambiar “las reglas”, de establecer otras “relaciones de poder dentro del país” –que es una de las mejores definiciones que he escuchado de lo que significa una nueva Constitución– podría generar esa grieta, esa institucionalidad nueva. En este libro, Hassan Akram avanza en ese terreno, el de “las nuevas reglas”. Ahí es donde propone abordar tres puntos que considera vitales: los cabildos ciudadanos, el fin del control constitucional vigente y adentrarse en lo que significa en Chile el concepto de la propiedad privada.
En estos últimos dos meses en el país, junto con las marchas y ocupaciones, una de las formas de movilización han sido los cabildos de discusión ciudadana. Estos han reunido a vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, gremios, incluso personas anónimas, a hablar sobre el país. A partir de estos cabildos pueden perfectamente levantarse representantes independientes posibles de integrar la Convención que buscará redactar la nueva Constitución. El segundo punto apunta a terminar con el tutelaje que ha ejercido el Tribunal Constitucional en Chile, que en la práctica actúa como una tercera cámara. Cuando se avanza en derechos en el Parlamento, siempre se puede retroceder en el TC. Y el tercer punto que propone Hassan aborda uno de los aspectos jurídicos y de poder más importantes de nuestra historia: “el derecho a propiedad”. No podrá existir una nueva Carta Fundamental sin redefinir este concepto; y es allí donde se abre una ventana. ¿Qué pasa si se establece que la protección de la propiedad privada no da a los administradores de cotizaciones –por ejemplo las AFP o las Isapre– el derecho a indemnización por pérdida del privilegio de administrar dichas cotizaciones? Esto también implicaría renegociar los tratados comerciales que Chile tiene con protección de inversiones. Pero es solo así que nuestro país podrá hacer reformas sociales profundas, garantizando de una vez por todas los derechos sociales universales en pensiones y salud.
¿Queda claro, entonces, por qué es fundamental cambiar la Constitución si queremos Cambiar Chile?
Eso hoy se está escribiendo, eso hoy está por verse.
Beatriz Sánchez Muñoz 15 de noviembre de 2019