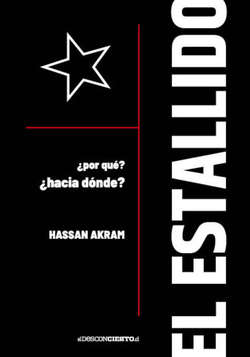Читать книгу El estallido - Hassan Akram - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1B. El ‘malestar mítico’: la falsa tesis de los empresarios
ОглавлениеA primera vista parece que la tesis de Peña es una simple extrapolación de su propia subjetividad como miembro privilegiado de la sociedad chilena, respecto de la realidad nacional. Irónicamente, acusa a los movilizados de elevar su subjetividad al estatus de una realidad incuestionable, pero más bien es su experiencia personal de ascenso social la que ciega todo su análisis de personas que no experimentaron lo mismo. En el caso de Larraín, es uno de los herederos de la fortuna de la familia Matte y director de la empresa Colbún, por lo tanto el mundo de bajos salarios y altos precios para servicios básicos le es totalmente ajeno. Entonces uno podría argumentar que la idea del malestar mítico no merece mayor análisis. Sin embargo, esta noción fue influyente porque estuvo basada en varias investigaciones de ciencias sociales y había datos duros detrás. Para poder mejorar la conversación nacional es importante deshacernos de esta tesis con un análisis más profundo.
Los datos detrás de los argumentos de Peña y Larraín vienen de una serie de informes del Centro de Estudios Públicos (CEP). El CEP fue clave en difundir la idea de que en Chile no había ni malestar ni rabia. Fue Harald Beyer (exministro de Educación de Piñera y entonces director del CEP) quien se encargó de publicitar esta tesis. Se identificó al gobierno de la Nueva Mayoría con el diagnóstico de “que en nuestro país había un malestar ciudadano bastante transversal”.16 Así se argumentó que la derrota en las urnas de dicha coalición demostró que “los votantes rechazaron el diagnóstico oficialista del malestar y la agenda de cambios radicales que trajo consigo”.17 Según Beyer este diagnóstico “relativamente lúgubre sobre el estado de la sociedad chilena no cuadraba con los elevados niveles de satisfacción que exhibía la población [y] tampoco con el progreso material que exhibe Chile en diversos frentes”.18
Esta visión del CEP, cuyos datos fueron citados directamente por Carlos Peña, tiene una explicación muy particular del malestar que supuestamente animó las reformas de la Nueva Mayoría. Según el CEP, “la satisfacción con la vida de los chilenos […] es muy alta y ha crecido durante décadas recientes” (desde 62% declarándose ‘satisfechos’ o ‘muy satisfechos’ con sus vidas en 1995 a 82% en 2015).19 Entonces el malestar “se trata más bien de la percepción de que el resto de las personas del país no están satisfechas con su vida… Se sitúa en el mundo [del] resto de los chilenos, al cual solo es posible acceder de manera mediada”.20
Así, se argumenta que los orígenes del malestar no están en las condiciones de vida de la gente (que supuestamente han mejorado tanto), sino en la información errónea que llega a las personas sobre la mala situación de los demás. En esto “los medios de comunicación masivos juegan un rol crucial dada su tendencia a reportar lo conflictivo y lo controversial […] genera[ndo] imágenes negativas sobre el desempeño de las instituciones”.21 En otras palabras, para el CEP hay una versión derechista del tan criticado concepto marxista de ‘consciencia falsa’. La gente se siente con malestar no porque sus condiciones objetivas sean malas, sino porque una ideología falsa distorsiona su percepción subjetiva de la realidad de los demás.
Hay por lo menos tres problemas graves con esta explicación pseudomarxista del CEP. Primero, la imagen de los medios de comunicación que tiene contradice el análisis académico. Segundo, las cifras de bienestar subjetivo de los individuos que ocupan son cuestionables y, tercero, sus argumentos sobre la mejora en las condiciones objetivas de la sociedad no reflejan la realidad chilena.
Para empezar, la idea de los medios como agentes que exageran sistemáticamente la percepción del malestar, creando una distorsionada impresión de instituciones que no funcionan y personas descontentas con ellas, no se condice con su funcionamiento real. El análisis sistemático de contenidos sugiere precisamente lo contrario: que “las prácticas periodísticas […] excluyen voces de los menos poderosos [y] las presiones comerciales directas e indirectas hacia los medios tienden a promover la invisibilización de la protesta social”.22
En 2005 Lagos, Matus y Vera ya reportaban la mínima presencia que lograban en los medios de comunicación chilenos las agrupaciones sociales que formulaban críticas de la sociedad chilena sintomáticas del malestar.23 Hasta 2010 había claros ejemplos de esta invisibilización. Fue el caso de la huelga de las Farmacias Ahumada y la huelga de hambre de los comuneros mapuches de aquel año, “de gran importancia para el debate público nacional que no fueron mostradas en los grandes medios […] No aparecieron pese a las estrategias de ambos grupos de huelguistas dirigidas a potenciar la cobertura mediática”.24 De hecho fue recién en 2011 que “gracias a su masividad desbordante, las manifestaciones estudiantiles sí llegaron a las pantallas de la televisión chilena y las primeras planas de los diarios”.25
La explicación por la renuencia de los medios a cubrir las protestas y otras indicaciones del malestar se encuentra en las limitaciones a la libertad de prensa. Específicamente, los “índices de restricciones percibidas por los periodistas en su trabajo diario” demuestran que los niveles de autocensura “son considerablemente más altos en Chile que en el mundo”.26 Según el sentir mayoritario de los mismos periodistas chilenos, hay “restricciones por el mercado y la publicidad” y “restricciones por agentes internos (superiores y dueños del medio)” que hacen difícil reportar temas conflictivos.27 De hecho, los datos recopilados de Sapiezynska, Lagos y Cabalin indican que el 42% de los periodistas experimenta altos niveles de restricción, y un porcentaje mucho menor (27,5%) experimenta niveles moderados.28 Durante el estallido mismo, el sindicato número 3 del diario La Tercera hizo una denuncia pública sobre la intervención editorial en las noticias, tergiversando su contenido para manipular información relacionada con las protestas.29
Esta situación no debe sorprendernos. Como observan Gumucio y Parrini, solo dos empresas controlan un 95% de los diarios en el país y ambas se autoidentifican con la derecha política, mientras el periodismo televisivo tiende a seguir las pautas establecidas por ellos también.30 Entonces, los medios prefieren ignorar los síntomas de malestar, enfocándose más bien en la agenda política de la derecha, como reconoce hasta la embajada de Estados Unidos. Fue nada menos que el embajador estadounidense en Chile, Craig Kelly, quien en 2006 caracterizó a los medios chilenos como “autocensurados, no inclinados al periodismo investigativo, conservadores, dominados por dos cadenas y marcados por el pinochetismo”.31 Con esta descripción de un embajador nombrado por George W. Bush y posterior gerente de ExxonMobil, más las cifras de los mismos periodistas sobre la autocensura frente a conflictos sociales, se podría decir “a confesión de partes, relevo de pruebas”.
En este contexto la interpretación del CEP de un malestar construido por los medios parece absurda. Si este fuera en gran parte un invento de los medios de comunicación, ¿por qué empezó a hacerse visible con tanta fuerza solo después de las protestas sociales masivas de 2011?, ¿no fueron los medios de comunicación igualmente sensacionalistas antes de 2011? ¿Cuál sería la explicación del cambio en la voluntad y capacidad de los medios de crear la impresión de malestar de esa forma repentina? No hubo un cambio de dueño en ninguno de los medios dominantes en esta época y tampoco hubo un cambio masivo en los periodistas empleados por ellos. Entonces, ¿no sería más razonable asumir que las protestas de 2011 reflejan un cambio en la sociedad que los medios (a regañadientes) tuvieron que reportar, más que una creación de los mismos medios?
Esta última interrogante nos lleva al segundo problema con la interpretación CEP del malestar inventado. Según sus analistas, más allá de una difusa idea, propiciada por los medios, de que la sociedad anda mal, los chilenos tienen una alta satisfacción con sus vidas y por lo tanto no existe un real malestar con la sociedad. El problema con esto es que las cifras que hablan de bienestar subjetivo son notoriamente volátiles, y sacar conclusiones sobre políticas públicas en base a ellas, es poco sensato. Es cierto, como dice Beyer, que ha mejorado de forma muy notoria el nivel de satisfacción con la vida reportado por los chilenos, pero la interpretación de estos datos es algo complejo.
En el último Informe sobre la Felicidad Mundial (2017), Chile aparece como uno de los países donde más subió la satisfacción con la vida. El aumento en felicidad entre el trienio 2005-7 y el 2014-6 lo puso en el lugar 10 de 126 países.32 Sin embargo, entre los países que han visto mejoras más grandes que Chile en este mismo periodo están Rusia y Sierra Leona, ¡país, este último, que vivió la crisis de ébola en el mismo 2014! Son pocos los analistas que usarían las cifras de felicidad de Sierra Leona para negar la profundidad e importancia del malestar durante la crisis de ébola. Pero el CEP usa los mismos datos para sacar conclusiones sobre Chile con la crisis de la desigualdad y malestar.33
Es curioso notar que, usando las mismas cifras de felicidad, en el Informe de 2015 se observa que ¡Chile sería menos feliz que Venezuela! Nuestro país reporta un nivel de felicidad de 6,67 (lugar 27) y Venezuela, de 6,81 (lugar 23).34 Estas cifras son de la época de plena crisis política y económica en el país caribeño. De hecho, desde 2014, cuando una ola de protestas violentas aquejaba a Venezuela, la derecha chilena denunciaba la crisis del país. Entonces sería inconcebible imaginar a los analistas del CEP argumentado que no había malestar profundo en Venezuela porque su ciudadanía se autorreportaba más feliz que incluso la tan contenta población chilena. Los ejemplos de Sierra Leona y Venezuela sirven para ilustrar los malabares intelectuales que tendría que hacer el CEP para defender consistentemente su tesis de malestar inventado.
Siempre es necesario contextualizar las cifras sobre la satisfacción con la vida personal: la gente puede hacer una evaluación positiva de sus propias vidas pensando en facetas de su existencia que poco tienen que ver con las políticas públicas. En otras palabras, la gente puede decir que está feliz a pesar de sentirse frustrada y disconforme con muchos elementos de la sociedad que el gobierno debería tratar de cambiar. En el caso de Chile, abunda evidencia de esta sensación de malestar con la desigualdad, más allá de las cifras de supuesta felicidad.
El último informe del PNUD (2017) detalla varios elementos de este malestar creciente. Para empezar, la sociedad chilena tiene una mayor conciencia de la desigualdad. En 2000 solo 42% de la población decía que estaba ‘muy de acuerdo’ con la afirmación “las diferencias de ingresos en el país son muy grandes”, pero en 2015 esto había subido a 52%. Dos años después, un 90% de la población decía que estaba ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ con esa frase.35
Junto a este aumento en la extensión y la intensidad del reconocimiento de la desigualdad, había un mayor rechazo hacia ella. En 2000, solo un 52% de la población rechazó la idea de que “es justo que aquellos que puedan pagar más tengan acceso a una mejor salud para sus hijos”; pero en 2016 ese rechazo aumentó a 68%.36 No solo había aumentado el rechazo a la desigualdad en salud, también lo hizo a la desigualdad en educación. El porcentaje de rechazo a la afirmación “es justo que aquellos que puedan pagar más tengan acceso a una mejor educación para sus hijos” aumentó de 52% en 2000 a 64% en 2016.37 Como comenta el PNUD, “el rechazo es un signo de que los juicios sobre la desigualdad han cambiado”.
Sin embargo, usando las cuestionables cifras de felicidad, los analistas del CEP mantienen su peculiar negacionismo frente a la realidad del malestar que existe con la desigualdad en Chile. Esto nos lleva al tercer y más importante problema con la tesis del malestar como ‘conciencia falsa’ de Beyer y de González. Hemos observado de qué modo los medios chilenos quieren minimizar el malestar. Además, hemos visto que las cifras de bienestar subjetivo que usa el CEP para decir que el malestar es exagerado son poco fiables. Pero lo esencial para entender que no se trata de un mero invento es constatar que, independientemente de la construcción subjetiva, las condiciones objetivas de malestar en Chile siguen en pie.
Según el CEP, “los chilenos perciben […] que la desigualdad de ingresos no ha cambiado o ha subido, cuando en realidad ha caído lentamente”.38 Es frente a esta distorsión de la realidad que los analistas del CEP se remiten a un análisis de la construcción de percepciones y subjetividad. Toda su convicción acerca de los medios de comunicación como creadores de la sensación exagerada del malestar viene de esta idea de las mejoras objetivas en la vida chilena que los ciudadanos se niegan a reconocer. Sin embargo, no es el malestar sino estas supuestas mejoras las que corresponden a un invento.
Es cierto que, según los datos de la encuesta Casen recopilados por el PNUD, la desigualdad ha bajado en años recientes desde un Gini de 54,9 en 2000 a 47,6 en 2015.39 Sin embargo, como reconoce el mismo organismo en el informe en el que da cuenta de esta supuesta leve mejora, “un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Es una dimensión que no mide la encuesta Casen, puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más acomodada”.40 Sin embargo, las cifras de impuestos internos sí nos indican lo que pasa con esta parte de la distribución. Con estos datos se puede medir la desigualdad por la participación de 1% en los ingresos totales y “la serie contradice la evidencia basada en las encuestas”.41 De hecho, “la concentración de ingresos aumenta de forma considerable después del año 2000”.42
Entonces, toda la reflexión del CEP sobre la distorsión de percepciones es notoriamente equivocada, porque la percepción no está en contradicción con la realidad objetiva. Aun si la leve mejora de la que habla el CEP fuera verdad, el nivel absoluto de desigualdad sigue siendo aberrantemente alto. De hecho, Chile es el país más desigual de la OCDE.43 Se podría argumentar que la comparación es injusta porque es un club de países ricos (los cuales tienen menores niveles de desigualdad por su mayor desarrollo).44 Entonces, se dice, la situación chilena solo se vería mal frente a este grupo de países más prósperos. Sin embargo, en una comparación global (que incluye países de ingresos similares y más pobres que Chile) los resultados son igualmente malos.
De hecho, a nivel global Chile aparece como el noveno más desigual según el índice Gini y el sexto más desigual según la proporción del ingreso capturado por el 10% más rico (cifras del Banco Mundial).45 Como señala Branko Milanovic, “el 5% más pobre de Chile tiene un nivel de ingresos similar al 5% más pobre de Mongolia, mientras que el 2% más rico tiene un nivel de ingresos similar al 2% más rico de Alemania”.46 Además, si volvemos a las cifras del 1%, que es una mejor forma de medir la desigualdad que estos otros indicadores, se descubre que Chile es el más desigual del mundo.47 Hay otros datos que confirman este diagnóstico –por ejemplo, Chile es el país donde la participación de sus billonarios, como porcentaje del PIB, es también la más alta del mundo.48
En los años setenta se argumentaba que estos altos niveles de desigualdad eran un costo que se tenía que pagar para lograr mayor eficiencia económica y un crecimiento más rápido. Hoy en día, hasta investigadores del Fondo Monetario Internacional (no precisamente una institución antineoliberal) reconocen que mayor desigualdad genera menos crecimiento, haciendo la situación chilena altamente indeseable.49
El diagnóstico autocomplaciente del CEP, de una sociedad de progreso y bienestar sin mayores problemas, ignora todo lo anterior, mientras que la tesis de malestar, que habla de una sociedad aquejada por altos y excepcionales niveles de desigualdad refleja mejor esta realidad. El estallido que empezó en octubre de 2019 no deja ninguna duda acerca de cuál tesis es la correcta. El gran novelista estadounidense Upton Sinclair decía que “es difícil conseguir que una persona entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda”. Se espera que, con este estallido social, por lo menos una parte del gran empresariado chileno abandone la tesis del malestar mítico. Podría ser de un optimismo que roza con la ingenuidad, pero se espera que algunos de estos empresarios empiecen a escuchar en serio la tesis, para nada tendenciosa, de que la desigualdad en Chile es socialmente (y económicamente) insostenible.