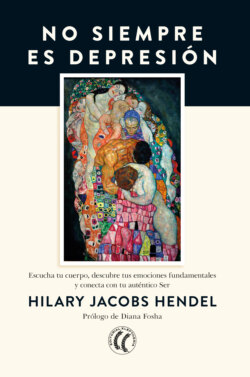Читать книгу No siempre es depresión - Hilary Jacobs Hendel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMi historia
Nací en una familia de freudianos y en una cultura cuyo mantra era «la mente por encima de la materia». Mi madre había sido orientadora académica y mi padre era psiquiatra. Creían que yo podía y debía controlar mis sentimientos con mi parte racional. Raramente se hablaba de las emociones en casa, y si se hablaba de ellas, el objetivo era dominarlas o «arreglarlas».
Mis recuerdos nítidos empiezan alrededor de mi cuarto curso, cuando empezaba a sentirme cohibida. Mi madre siempre me decía que era bonita y lista, pero yo no me sentía así. Me sentía estúpida y fea. Cuando me miraba al espejo, sentía que no llegaba al nivel. No sufría acoso y tenía amigos populares, pero siempre me sentía aislada e insegura. Ya de adulta, comprendí que lo que sentía entonces era ansiedad y vergüenza.
En secundaria, sobresalía académicamente. Con cada buena calificación o cada mención de una sociedad honorífica, mi confianza crecía. Desarrollé la creencia de que si trabajaba duro, triunfaría y sería reconocida. Con cada éxito y cada reconocimiento, mi inseguridad se calmaba.
Más o menos en aquella época, mi profesora de inglés de séptimo curso nos hizo leer a Freud y me obsesioné con el psicoanálisis. Visto en retrospectiva, seguramente me ayudaba a comprenderme de un modo que me permitía sentirme bajo control. Mi pasión por el psicoanálisis siguió creciendo durante la universidad, hasta el punto de que mis amigos me rogaban que dejara a analizar a todo el mundo. Así pues, reprimí mi hobby de psicoanalizar a los demás gratuitamente (y sin que me lo pidieran) y, en lugar de eso, empecé a leer vorazmente sobre el tema.
En esa época, había decidido que sería médico como mi padre. Me encantaba y se me daba bien la ciencia, y recibí una gran cantidad de atención positiva por haber tomado esa decisión. Hasta mi penúltimo año en la universidad no cuestioné nunca mi camino, pero tampoco había considerado nunca cómo era el día a día de un médico.
En la universidad, me inscribí en un curso llamado «Psicoanálisis Contemporáneo». Muy a mi pesar, me di cuenta de que en realidad era un curso antifreudiano sobre feminismo. Pasé la primera mitad del semestre debidamente sentada en la pequeña sala del seminario, yo contra diez feministas radicales. Férrea en mi postura, argumentaba fervientemente sobre por qué Freud era brillante y sus teorías válidas. Al cabo de cinco clases, me di cuenta de que mis argumentos estaban cayendo en saco roto. En realidad, mis compañeras de clase habían aportado contraargumentos e investigaciones que me parecían realmente convincentes. Se me ocurrió entonces que quizás podría aprender algo si dejaba de estar tan ocupada argumentando.
Al final de curso, había empezado a cuestionarlo todo, incluyendo los valores y las creencias de mis padres, de mi sociedad y de mi cultura. Empecé a considerar por qué había decidido ser médico. Por muy incómodo que fuera para mí admitirlo entonces, me di cuenta de que mi fantasía de ser médico estaba relacionada con lograr un determinado estilo de vida, y no tenía nada que ver con tratar la enfermedad física. Cuando me imaginaba tratando a personas muy enfermas y teniendo que dar terribles diagnósticos a sus allegados, me pareció un panorama demasiado difícil, demasiado angustiante. Esa responsabilidad me ponía los pelos de punta. No quería tener que tratar a diario con cuestiones tan duras como la pérdida y la muerte, temas que siempre habíamos evitado en mi familia.
Tenía demasiado miedo de abandonar la vía médica y necesitaba un plan inmediato si no quería encontrarme perdida, sin control.
EL TRIÁNGULO DE HILARY
En ese momento, mis defensas seguían funcionando bien, en el sentido de que no tenía síntomas de ansiedad ni de depresión. Pero no era consciente de mis emociones subyacentes o no estaba en contacto con ellas.
Desde mi infancia hasta ese momento, me había movido el deseo de reducir mi ansiedad. Tomaba decisiones, grandes y pequeñas, con el objetivo de tener un plan de vida a largo plazo para asegurarme de que sería feliz. Tenía muchos miedos enconados bajo la superficie que creía que podía evitar simplemente manteniéndome centrada en lograr una buena carrera y encontrar a un buen marido. Así que decidí ser dentista.
En la Facultad de Odontología, conocí a mi primer marido y pensaba que todo iba a la perfección. Tenía una pareja increíble, estaba preparada para empezar una familia y mi lucrativa carrera iba por buen camino. Después, poco a poco, todo se derrumbó. Me convertí en dentista, pero lo odiaba, y dejé de ejercer un año después de licenciarme. Mi decisión de abandonar la odontología enfadó a mi marido, a mi familia política y a mi padre terriblemente; perdí su aprobación y su estima. Tras seis años de matrimonio, mi marido y yo éramos incapaces de gestionar los conflictos que habían surgido entre nosotros. Estaba perdida, sola y asustada. La terapia de pareja no ayudó. No había forma de resolver nuestros problemas y nuestro matrimonio terminó.
Volvía a estar soltera, con dos niños pequeños y sin carrera. Todo lo que pensé que sabía y en lo que confiaba me salió mal. Quería a mis hijos, pero me sentía perdida y sin rumbo. Por primera vez en mi vida, había descarrilado y no tenía ningún plan.
Para sobrevivir, fui haciendo varios trabajos insatisfactorios. Subí por la escalera corporativa hasta una posición directiva en Maybelline Cosmetics, trabajé en el Distrito de la Moda de Nueva York, empecé un negocio desde casa vendiendo vitaminas y fui responsable de ventas para una nueva compañía de software médico. Nada me parecía bien; nada parecía ser para mí.
En ese momento, me sentía orgullosa y satisfecha con mi estoicismo, mi determinación, mi actitud de «la mente por encima de la materia». Cuando las cosas no iban bien, yo hacía cambios. Pensaba que controlaba lo que quería sentir. Con orgullo, dejaba a un lado miedos, deseos y cualquier otra emoción que considerara inútil o contraproducente. Entonces, mi exmarido me comunicó que volvía a casarse. Aunque me alegraba por él, tuve una reacción emocional que me cegó. Caí en una depresión. Mi vida me sobrepasaba. Su boda de repente simbolizó y selló mi más profunda soledad en este mundo. Tenía miedo y también vergüenza de tener miedo. El miedo dio lugar a la vergüenza, a la ansiedad y, a su vez, a la depresión.
Nunca se me había ocurrido que exigirme tanto, sacarme una carrera, tener hijos y buscar a una nueva pareja acabaría quebrándome y quemándome. Pensaba que estaría bien, al fin y al cabo, siempre lo había estado. Pero mi mente emocional tenía otros planes. Estaba desbordada y quedé fuera de servicio. Mi letargo fue creciendo hasta no poder salir de la cama. Encontré refugio bajo mis sábanas, permaneciendo a oscuras, escondida de la gente y de las exigencias diarias de mi vida. Era el único lugar en el que me sentía segura.
Mi hermana Amanda me sugirió visitar a un psiquiatra para tratar mi depresión. Estaba tan desconectada de mí misma que no se me había ocurrido que pudiera estar sufriendo una depresión, pero en cuanto ella lo sugirió supe que tenía razón.
Mi psiquiatra me sugirió tomar Prozac. Me diagnosticó una depresión nerviosa, una depresión con mucha ansiedad. Me explicó que el estrés hacía que fuera más difícil para mi cuerpo fabricar una sustancia química cerebral llamada serotonina. Cuando los niveles de serotonina caen demasiado, aparece la depresión. Cuando se reduce el estrés, la producción de serotonina aumenta a sus niveles originales y la depresión se va.
Sólo podía decir «¡Gracias a Dios que tenemos Prozac!». Al cabo de cuatro semanas, ya estaba haciendo vida normal, funcionando como antes, pero esta experiencia me cambió para siempre. Por primera vez, apreciaba y respetaba mis emociones por su poder. Aprendí que tenía que prestar atención a mis sentimientos, escuchar atentamente lo que me estaban diciendo y actuar de acuerdo con lo que estaba sintiendo. Todavía no estaba exactamente segura de cómo cuidar mis sentimientos, de cómo actuar con ellos adecuadamente ni de cómo comprenderlos. Empecé una psicoterapia psicoanalítica y pude dejar de tomar Prozac al cabo de seis meses.14 Tener un lugar donde poder hablar de mí y de mi vida fue de gran ayuda.
Decidí cambiar mis prioridades. En lugar de elegir mi trabajo en función del salario, me centraría en una carrera profesional basada en mis intereses, y mis intereses siempre me habían llevado hacia la psicología. Me saqué un máster en Trabajo Social y luego me inscribí en un curso de posgrado de cuatro años en formación psicoanalítica.
CON LA SUERTE DE MI LADO
Poco antes de empezar mi formación analítica, una amiga me sugirió ir a un congreso para escuchar hablar a una psicóloga cuyo trabajo se basaba en las emociones. La doctora Diana Fosha había desarrollado un nuevo método llamado psicoterapia dinámica experiencial acelerada.15 (AEDP por sus siglas en inglés). La AEDP se enfoca hacia la sanación, en lugar de hacia la percepción. Las terapias orientadas hacia la percepción, como el psicoanálisis o la terapia conductual cognitiva (TCC), generalmente trabajan con los pensamientos de las personas con la esperanza de que, al mejorar la percepción los síntomas, las personas mejoren a la larga. El enfoque orientado a la sanación de la AEDP significa que la terapia busca modificar el cerebro y los síntomas específicos a nivel de las emociones y del cuerpo, de manera que, en lugar de gestionar los síntomas, éstos desaparecen. La AEDP, según aprendí, era mucho más directiva que el psicoanálisis; su metodología es específica y los resultados son predeciblemente positivos.
La palabra «sanación» en relación con la psicoterapia me chirriaba. Sonaba como una idea de la nueva era de la que mis padres se habrían burlado. Sin embargo, me dediqué a la psicoterapia porque quería marcar una diferencia en la vida de las personas lo más rápidamente posible. La gente estaba sufriendo y yo no me lo tomaba a la ligera. La AEDP me atrajo porque está basada en la neurociencia más reciente y en las teorías clínicas sobre cómo la gente se transforma y se cura de la depresión, de la ansiedad y de los traumas, entre otras cosas.
A medida que avanzaba en mi formación psicoanalítica, fui profundizando en los principios y en las teorías de la emoción, la neuroplasticidad, el trauma, el apego y la transformación. Éste era un camino hacia el cambio que no me exigía desconectarme y dejar de sentir; herramientas que yo pensaba que necesitaba para ser una buena analista. Con la AEDP, tenía un abanico mucho más amplio de maneras de ayudar a aliviar el sufrimiento.
La AEDP me dio permiso para ser auténtica y explícitamente afectuosa, y no centrarme sólo en lo que los pacientes estaban haciendo mal (o lo que les pasara de malo), sino también en lo que estaban haciendo bien. Éste era un mundo totalmente diferente, un mundo que incluía una conexión, una sanación y una transformación verdaderas. Era una metodología en la que las emociones —ya fueran emociones asociadas con dificultades o emociones asociadas con la sanación (el fuerte de la AEDP)— eran centrales e importantes. Cuanto más estudiaba, más aprendía que la práctica orientada a las emociones no es una rara moda del momento. De hecho, sus innovadores fundamentos científicos me hicieron pensar que era la ola de la práctica psicoterapéutica del futuro.
Al terminar ese congreso, me comprendía a mí misma de una manera nueva. La teoría basada en las emociones me ayudó a comprender por qué me angustio y me deprimo, y el triángulo del cambio me proporcionó maneras concretas para superar esos estados de angustia y de sufrimiento. No sólo estaba extremadamente entusiasmada por lo que aprendí, sino que sabía que quería ponerlo en práctica inmediatamente. Quería que mis pacientes tuvieran acceso a esa simple herramienta que cambia la vida.