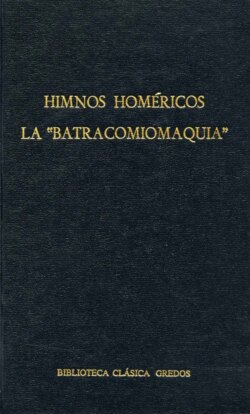Читать книгу Himnos homéricos. La "Batracomiomaquia" - Homero - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHIMNO I
A DIONISO
(FRAGMENTOS)
INTRODUCCIÓN
1. Dioniso
Dioniso es en su origen una divinidad tracia. Por ello se ha tratado de reconstruir a partir del tracio la etimología de su nombre, dato éste que en muchas ocasiones resulta un punto de partida revelador para el estudio del origen de las divinidades. La palabra Dioniso derivaría del genitivo tracio del nombre del cielo (de la misma raíz indoeuropea que da lugar al nombre griego de Zeus) y de una palabra, también tracia, que significa ‘hijo’ relacionada con el nombre griego de algunas ninfas, Nŷsai. Por tanto, el significado de su nombre sería el de ‘hijo del dios del cielo’, y como tal pasó al panteón helénico, enfrentándose con otro hijo de Zeus, Apolo, en una polaridad típica del pensamiento religioso griego.
Durante mucho tiempo se pensó que su introducción en Grecia había sido reciente, debido a las escasas alusiones al dios que aparecen en los poemas homéricos, pero su mención en las tablillas micénicas (di-wo-nu-so-jo) desmintió tal hipótesis. La razón del silencio homérico hay que buscarla en el carácter popular de Dioniso, que lo apartó de los intereses de la aristocrática clase guerrera a la que los poemas homéricos iban dirigidos.
Su madre es Sémele, nombre que se corresponde con exactitud al de la diosa frigia de la tierra, Zemelo. Cuenta la leyenda que Sémele no pudo soportar la aparición de Zeus en toda su magnificencia, y quedó fulminada, por lo que Zeus tuvo que acabar de gestar al nonato en su propio muslo.
Como hijo de la tierra, Dioniso se origina, pues, en el ámbito de las divinidades ctónicas, y se caracteriza por un cierto carácter cíclico, como los dioses de la vegetación, que mueren y resucitan, característicos de la religiosidad mediterránea, pero ajenos a la religiosidad griega. Se le representa generalmente como un dios niño, acompañado de nodrizas, y hay abundantes leyendas en las que aparece perseguido por diversos antagonistas sobre los que acaba triunfando siempre 1 . Tales leyendas se han interpretado, bien como reflejo de una oposición histórica a la entrada de la nueva religión en la Hélade, ya como explicación de aspectos rituales de su culto, de los que las leyendas serían un aítion. Hay que señalar, con todo, que la aceptación de lo dionisíaco en Grecia se produjo canalizada bajo la esfera de Apolo, y es esta la razón de que desde muy pronto Dioniso recibiera culto en Delfos, el centro apolíneo por excelencia.
El culto de Dioniso se caracteriza por una serie de rasgos muy particulares. El fundamental es un intenso esfuerzo físico, desarrollado en danzas violentas y carreras agotadoras, al son de la música de determinados instrumentos como los crótalos, flauta, címbalos, etcétera, y en ritos acompañados por el vino, todo lo cual provocaba en los celebrantes un estado anormal de exaltación física que los llevaba a la comunión final con el dios, un enthousiasmós por el que se sentían llenos del dios. La comunión con la divinidad se buscaba también mediante la omofagia, al devorar sus fieles la carne sangrante de un animal despedazado vivo, generalmente un toro o un cabrito. El animal, símbolo de fecundidad, se identificaba con el dios, y al devorarlo el celebrante asimilaba de algún modo su fuerza sobrenatural.
Es curioso señalar asimismo que Dioniso ejerce su esfera de influencia sobre las zonas más marginadas de la sociedad: las mujeres, los esclavos o los extranjeros. Las personas cuya incorporación a la pólis era del todo insuficiente, ven en Dioniso su liberador (Lýsios es uno de sus epítetos). Divinidad fundamental en las fiestas populares, comparte con Deméter, su correlato femenino de fecundidad, una serie de cultos y fiestas. Asimismo en su círculo aparecen otra serie de dioses o semidioses de la naturaleza como son los Sátiros, los Silenos y las Ninfas. Por último, hay que señalar que es en su esfera en la que se desarrolla una de las manifestaciones capitales de la cultura griega: el teatro.
2. El «Himno I»
El himno primero de la colección no se nos ha conservado completo. Nos ha quedado, de una parte, el final, dado que al códice que contenía los himnos se le perdieron las primeras páginas, y de otra, tres fragmentos, procedentes de citas de autores diversos. El 1 , de Diodoro Sículo 2 , el 2, de Ateneo 3 y el 3 , del Suda 4 , aunque no es totalmente seguro que todos pertenezcan al mismo himno. Dado que aparece a la cabeza de la serie, entre los himnos extensos, es de suponer que fuera largo también, pues si hubiera sido breve lo habrían colocado posteriormente, entre los de menos extensión. En cuanto a otro fragmento de un himno a Dioniso, aparecido en un papiro 5 , es poco verosímil que perteneciera a éste.
El fragmento 1 que debía hallarse probablemente al comienzo del himno alude al nacimiento del dios, elemento siempre muy importante en los himnos. Adopta la forma literaria de un Priamel , proemio estilístico típico de la épica arcaica, que consiste en la enunciación de una proposición principal precedida de otras secundarias a las que se contrapone.
Si el fragmento 2 pertenece al himno, éste aludiría probablemente a la historia de la creación milagrosa de la viña, que crece y madura en un solo día, conmemorada en los ritos estacionales. El fr. 3 alude probablemente a celebrantes báquicos, ignoramos con qué pretexto. Por último, el 4 , el final del poema, pone en boca de Zeus la explicación de la etiología de la trieterís , fiestas trienales (en realidad celebradas cada dos años, pero los griegos contaban el año de la fiesta precedente, el año intermedio y el año de la fiesta sucesiva), al parecer explicada por los tres nacimientos de Dioniso: uno de su madre, otro del muslo de Zeus y un tercero, cuando los Titanes lo despedazaron y resucitó de nuevo, mito que sería, por tanto, aludido en el himno 6 . La escena majestuosa del asentimiento de Zeus es formularia: se trata de una réplica exacta de Ilíada I 528-530. El poema se cierra con una larga fórmula de súplica, probablemente originada en la acumulación de dos variantes anteriores alternativas, y otra fórmula de saludo al dios y a su madre que tiene asimismo el aspecto de recoger dos anteriores.
3. Fecha de composición
La fecha de composición del Himno I resulta, como en la mayoría de los casos, difícil de determinar, más aún, por haberse perdido el texto en su mayor parte. No obstante, nada hay en él que lo señale como reciente. No creemos suficientemente fundada la hipótesis de Barigazzi 7 , según el cual el himno debió de componerse en el ambiente de Onomácrito, basándose en la afirmación de Pausanias 8 de que fue Onomácrito el que introdujo por primera vez el tema de los Titanes en el mito de Dioniso. Por su parte Càssola 9 se fija en el final del fr. 1 lejos de Fenicia, cerca de las corrientes del Egipto , que implica de un lado el conocimiento de Arabia y de otro, una idea muy vaga de su situación, para fijar la fecha de su composición entre mediados del VII a. C. y mediados del VI a. C.
A DIONISO
1
...pues unos dicen que en Drácano, otros que en la borrascosa Ícaro, otros, que en Naxos, y otros que junto al Alfeo 10 , el vorticoso río, a ti, divino vástago, Taurino 11 , te parió Sémele, que estaba embarazada, para Zeus, el que se goza con el rayo.
[5] Otros dicen que tú, Señor, naciste en Tebas. Mienten. A ti te engendró el padre de hombres y dioses, muy lejos de los humanos, a escondidas de Hera de níveos brazos.
Existe una cierta Nisa 12 , una montaña muy alta, exuberante de bosques, lejos de Fenicia, cerca de las corrientes del Egipto...
2
Crates cita en el segundo libro de su Dialecto Ático , diciendo que aparece staphýle en lugar de bótrys 13 :
... con la cabeza adornada con los propios racimos negros.
3
Homero:
... lanzando estrepitosos bramidos.
4
«... y a ella le erigirán muchas estatuas votivas en los templos. Y así como fueron tres, a buen seguro que por siempre en las trienales los hombres te ofrecerán hecatombes perfectas».
Dijo el Cronión, y asintió con sus sombrías cejas. Naturalmente ondearon los divinos cabellos del soberano [5] sobre su cabeza inmortal e hizo estremecerse al grande Olimpo. [Tras hablar así, asintió con la cabeza el prudente Zeus 14 .]
Sénos propicio, Taurino, que enloqueces a las mujeres. Nosotros, los aedos, te cantaremos al principio y al final, que no es posible en modo alguno concebir un [10] canto sacro olvidándose de ti. Así que alégrate, Dioniso, Taurino, con tu madre Sémele, a la que también llaman Tione 15 .