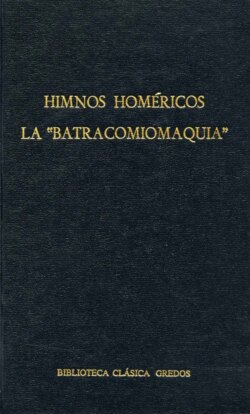Читать книгу Himnos homéricos. La "Batracomiomaquia" - Homero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Naturaleza de los «Himnos homéricos»
ОглавлениеLas composiciones que nos ocupan reciben en varias ocasiones el nombre de hýmnoi y el poeta define con el verbo hymneîn la realización de los mismos 1 , Se ha intentado esclarecer el término hýmnos desde el punto de vista etimológico de varias formas, pero parece que en su origen significaba ‘tejido’ o ‘ligazón’ 2 . Es, pues, un nombre genérico que no compromete ni con una determinada forma métrica ni con una determinada función, ni siquiera define el carácter épico o lírico de la composición. Así que debían especificarse como «rapsódicos» para referirse a los escritos en hexámetros, o como «mélicos» para referirse a los líricos.
Los griegos conservaron una serie de nombres de cultivadores del género de los himnos rapsódicos, como Olén, un licio que compuso uno en honor de Ilitía y Hera, y otro sobre los hiperbóreos de Delos; Panfo, más joven que Olén (considerados ambos, eso sí, como anteriores a Homero); el propio Homero, al que se atribuyeron originalmente los poemas de nuestra colección; Orfeo y Museo, y estos dos últimos a modo de cajones de sastre en los que la tradición posterior introdujo toda una serie de composiciones místico-religioso-didácticas arcaicas. Como «órficos» se conservan varios himnos, la mayoría de los cuales se datan verosímilmente en los primeros siglos de la era cristiana. Las diferencias entre los himnos órficos y los homéricos fueron puestas de manifiesto por Pausanias 3 : mientras los órficos son míticos, breves y sin pretensiones literarias, sino más bien con intención de excitar el fervor, los homéricos son más largos, más descriptivos y menos aptos para propiciar la devoción. Luego, al aparecer otros géneros nuevos, el himno rapsódico se va sustituyendo por el mélico y queda relegado, con la excepción de un tardío florecimiento a manos de Proclo, a ritos privados, misterios, y al servicio público en centros de culto 4 .
Todo lo dicho pone de relieve lo que se considera «himno» en época posterior, y sus diferencias con los homéricos; pero subsiste el problema de penetrar en la naturaleza originaria de las composiciones contenidas en nuestra colección.
Ya en el siglo XVIII , Wolf 5 aventuró que se trataba de «proemios» o «preludios» a la recitación de rapsodias, y concretamente cantados en competiciones de recitadores profesionales. Los argumentos en que se basaba son fundamentalmente dos: el primero es la utilización de la palabra prooímion refiriéndose a poemas de esta índole, por autores antiguos como Píndaro y Tucídides 6 ; el segundo, los finales de los poemas de la colección en los que se habla de «pasar a otro canto», especialmente en los Himnos XXXI y XXXII en los que se explicita el tema de ese «otro canto», concretamente las gestas heroicas.
Esta opinión, aceptada por varios autores, se ha visto también contestada 7 : en primer lugar, prooímion es un término ambiguo. Etimológicamente es lo que precede a la oímē , ‘canto’ y se aplica primeramente a un poema independiente recitado antes o al principio de otro, así como a la primera parte de un poema, e incluso a la primera parte de una obra en prosa. Luego se convierte en una designación genérica de una composición poética independiente, como pasa posteriormente con el término «preludio» que se especializa en la designación de un tipo de obras musicales. En segundo lugar, las fórmulas finales del tipo «me acordaré de otro canto y de ti» pueden referirse a ocasiones futuras y no específicamente al poema que sigue. En tercer lugar, algunos de los himnos de la colección (como el II, III, IV, V) parecen demasiado largos para servir de proemio, por lo cual habría que admitir que, junto a los proemios, tenemos también en la colección poemas largos independientes en honor de un dios con motivo de certámenes, cultos o festivales. No obstante, hay que decir que nos pueden parecer demasiado largos a nosotros, pero la capacidad de resistencia de los oyentes de los aedos era mucho mayor que la nuestra. Un poema de quinientos versos no es largo para iniciar una competición que presumiblemente duraba varias horas y se extendía por varios días. En cuarto lugar, hay himnos como el XIX , el XXVI y el XXIX , que parecen haber servido para festivales religiosos. En suma, si bien en algunos casos es claro que se trata de proemios, no lo es tanto que lo que vale para un himno valga para todos los demás en una colección tan claramente heterogénea como esta. Incluso es posible, como apunta Adrados 8 , que se haya utilizado un mismo himno para diferentes finalidades.
Hay aún algunos problemas pendientes al respecto. El primero es que ha quedado claro que al menos alguno de los himnos servía de preludio, pero ¿a qué? Aquí también las opiniones se dividen. Koller 9 piensa que lo originario es que precedieran a la intervención de un coro; pero es evidente que en himnos como el V, IX, XVIII el aedo dice «pasaré a otro himno», lo que implica que sigue otra composición del propio aedo, y en los Himnos XXXI y XXXII se menciona una temática como contenido de lo que va a seguir bien conocida como épica. Incluso conservamos la noticia de que en la edición de la Ilíada de Apelicón de Teos (s. I a. C.) se conservaba un proemio que la precedía y que comenzaba por el verso Canto a las Musas y a Apolo, glorioso por su arco. No hay que descartar aún 10 que precedieran a una danza cultual, o que sirvieran para finalidades diversas.
Un segundo problema lo presentan las relaciones entre los himnos «largos» y los «cortos» de la colección, desde un punto de vista genético. La teoría más extendida es que estas composiciones eran originariamente breves y que los «largos» se crearon a partir de estas estructuras elementales mediante la introducción de elementos narrativos de carácter épico. Pero algunos autores, como West 11 , sustentan la opinión contraria; que los himnos cortos son un mero resumen de los largos. Esta es al menos la impresión que producen el Himno XVIII respecto al Himno IV y el XIII respecto al II . En realidad ambos procedimientos, la reducción y la ampliación de un mismo tema, son característicos de la técnica de composición de la poesía épica, y pueden haberse usado verosímilmente los dos. Como en otras ocasiones, no debemos caer en la tentación de medir todas las composiciones de esta colección por el mismo rasero. Es posible incluso que en el Himno XII , en el que falta la usual fórmula de saludo, tengamos sólo la primera parte de un himno mayor y que en el Himno XXI , en el que lo que no aparece es la fórmula inicial, tengamos sólo el final de otro 12 .
Un tercer problema lo suscita la existencia de fórmulas como la del Himno I , 17-19: nosotros, los aedos, te cantaremos al principio y al final , o la del Himno XXI , 4: a tí también... te canta siempre el aedo de dulce verbo el primero y el último , que hacen suponer a Gemoll que fuera costumbre cerrar los agones rapsódicos con otra breve composición a modo de epílogo. Càssola 13 señala que, aunque se encuentran en la poesía griega frases semejantes a éstas, usadas como meras fórmulas de cortesía, y aunque no tenemos testimonio explícito de esta costumbre, la hipótesis no puede darse por desechada.