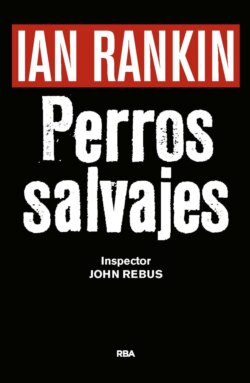Читать книгу Perros salvajes - Ian Rankin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление—¿Ahora es cuando me preguntas por el favor que supuestamente le he hecho a Darryl Christie? —dijo Rebus a Fox.
Iban en el Saab, con Rebus al volante. Fox agarraba el cinturón de seguridad con una mano y la maneta de la puerta con la otra.
—Ya no trabajo en Asuntos Internos.
—Pero eso no significa que no meterías entre rejas a un poli corrupto, ¿no?
—Tal como insistes en recordarme, ya no eres policía. ¿Vamos al Gimlet?
Rebus negó con la cabeza.
—Lo olvidaba: una vez te llevé allí a ver a Darryl. Pero ya no frecuenta sitios como ese. Tiene un par de discotecas en el centro de la ciudad, además de un casino y un hotel boutique, que no sé qué significa.
—Normalmente significa que es caro.
—Pues estamos a punto de averiguarlo.
—¿Qué te hace creer que lo encontraremos allí?
Rebus miró a su pasajero.
—La gente me cuenta cosas.
—¿Aunque te has retirado de la policía?
—Aun así.
El coche había descendido desde Queen Street hasta el corazón de la Ciudad Nueva. Justo antes de llegar a Royal Circus, Rebus aparcó encima de la acera. Puso el freno de mano, pero el coche siguió avanzando.
—Siempre se me olvida que le pasa eso —dijo, y puso primera antes de apagar el motor.
—¿Alguna vez te has planteado dar el salto al siglo XXI?
Fox estaba peleándose con el cinturón de seguridad. Finalmente consiguió desabrochárselo y se apeó, mientras Rebus acariciaba el techo del Saab y le decía que no escuchara a ese hombre malvado.
El hotel formaba parte de una típica casa georgiana y los letreros eran discretos. Dentro había un vestíbulo en el que no se encontraba un mostrador de recepción obvio. Rebus giró hacia la izquierda y entró en una lujosa coctelería. Un esbelto asiático con un chaleco rojo brillante los esperaba con una sonrisa.
—¿Vienen a registrarse, caballeros? Siéntense y les atenderá alguien en un instante.
—Hemos venido a ver a Darryl —precisó Rebus.
—¿Darryl...?
Su sonrisa se endureció.
—Darryl Christie, hijo —le espetó Rebus—. Sé que no le gustan las visitas, pero hará una excepción. Dígale que ha venido a verle Rebus.
—¿Rebus?
Este asintió y se apoltronó en un mullido sofá de velvetón negro. Fox permaneció de pie, estudiando la decoración. Gruesas cortinas de terciopelo atadas con cuerdas trenzadas de color dorado. Espejos de formas extrañas. Gominolas y galletas de arroz en cuencos pequeños sobre unas mesas de cristal. Rebus estaba sirviéndose un puñado de cada.
El camarero había desaparecido en la parte trasera y estaba hablando por teléfono en voz baja. Sonaba música, pero no apabullaba. Era algo electrónico.
—Le va bien, entonces —comentó Fox.
—Y, como dijo Cafferty, a simple vista todo parece legítimo.
—Pero ¿aun así tiene las manos sucias?
—Por supuesto.
—¿Y por qué no hemos hecho nada?
Fox se sentó delante de Rebus.
—Porque ha tenido suerte. Porque es inteligente. Porque quizá tiene amigos en los lugares adecuados.
—¿Tú qué crees?
Rebus tragó el último bocado de aperitivo y empezó a sacarse restos de comida de entre los dientes con una uña.
—A veces existen los criminales responsables.
—Explícate.
Fox se inclinó hacia delante, dispuesto a aprender.
—Bueno, siempre existirá el crimen organizado. Eso lo sabemos. En todo el mundo, la sociedad ha intentado hacer oídos sordos, pero no funciona. Mientras haya cosas que consideremos ilegales y gente que las quiera, aparecerá alguien que las proporcione. En un lugar del tamaño de Edimburgo, una ciudad pequeña donde el delito no es un gran problema para la mayoría de sus habitantes, puede haber sitio para un especulador de una envergadura aceptable. Y, mientras ese especulador no se vuelva demasiado avaricioso, demasiado arrogante o demasiado violento...
—¿Es probable que se les tolere? ¿Porque mantienen parte del orden público por nosotros?
—Es una cuestión de control, Malcolm. Eso y actuar con responsabilidad.
—¿Cómo era Cafferty cuando este era su territorio?
Rebus se tomó unos momentos para elaborar su respuesta.
—Era el matón del colegio. Era todo músculo y le importaban un comino las consecuencias.
—¿Y Christie?
—Darryl es un negociador. Si se hubiera dedicado a la bolsa o a vender Bentleys a banqueros, habría amasado una fortuna. Pero eligió esto.
El camarero había vuelto a aparecer. Intentó sonreír de nuevo, pero no lo consiguió.
—El señor Christie dice que estará con ustedes en breve. También me ha dicho que pidan algo de beber mientras esperan.
—Muy amable por su parte —dijo Rebus—. ¿Quiere algo, inspector Fox?
—¿Un Appletiser, quizá?
—Pues un Appletiser para mi compañero y un Laphroaig para mí. —Rebus señaló con la cabeza la estantería de whisky de malta—. Que sea doble, mejor.
—¿Recuerdas el máximo de alcohol permitido para conducir? —advirtió Fox.
—Lo llevo tatuado en el antebrazo.
—¿Quiere agua o hielo, señor? —preguntó el camarero.
—¿La pregunta es para mí o para él? —respondió Rebus.
El camarero captó la indirecta y se puso a trabajar.
Sus bebidas acababan de llegar a la mesa cuando apareció Darryl Christie en el umbral. Con un gesto, indicó al camarero que se fuera y se sentó en el sofá al lado de Fox y delante de Rebus. Este lo conocía desde que era adolescente, pero ahora tenía algo más de veinte años y todos los rastros de acné y juventud habían desaparecido. Su rostro se había endurecido, y lucía un corte de pelo profesional. El traje no parecía barato y los zapatos tampoco. Llevaba una camisa con el primer botón desabrochado y unos llamativos gemelos en ambos puños. A simple vista, el reloj valía más que el coche de Rebus, incluso restándole unos cuantos miles de kilómetros al marcador.
—¿Qué tal va el negocio? —preguntó Rebus.
—Mejorando. Han sido unos años difíciles para todo el mundo.
—Sin duda te ha envejecido, Darryl. ¿Eso que tienes en las sienes son canas?
—Dijo el hombre que había entrado en su ocaso.
—¿Te han dicho que he dejado el cuerpo?
—¿No viste los fuegos artificiales? Aquí montamos una buena fiesta, créeme. —Christie apoyó los brazos en el respaldo del sofá y señaló a Fox—. ¿Estás entrenando a tu sustituto? Ya nos conocemos, ¿verdad?
—De pasada —contestó Fox.
—Creo recordar que te felicité por tus modales —dijo Christie asintiendo.
—Estamos aquí por lo que le ocurrió a Big Ger Cafferty ayer por la noche —terció Rebus.
—¿Es decir...?
—Alguien disparó una bala a través de la ventana de su comedor.
—¿Está bien?
—El tirador falló.
—Madre mía.
—Quizá deliberadamente, ¿quién sabe?
Rebus dejó el vaso vacío encima de la mesa de cristal.
—¿Cafferty os ha dicho que fui yo?
—Ya sabes cómo es.
—Sé que me odia. Por eso está hablando con los Stark.
—¿Joe Stark? —preguntó Rebus, fingiendo sorpresa.
—Vino a la ciudad hace un par de días. Se instaló en una pensión y el propietario pensó que podría interesarme.
—¿Estás seguro de que Joe ha venido para ver a Cafferty?
—No tanto Joe como Dennis. Cafferty quiere que lo pongan al mando.
—¿De qué? —preguntó Fox, que no comprendía.
—¡De esto! —Christie se puso en pie con los brazos en cruz—. La ciudad, mi ciudad.
—¿Seguro que no has visto demasiadas veces El precio del poder? —preguntó Rebus.
Christie volvió a sentarse, pero la agitación que había estado ocultando ahora resultaba evidente en su postura. Movía una rodilla al hablar.
—Es la historia de siempre: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A Cafferty no le quedarán más de dos años. Lo último que quiere es estar en su lecho de muerte y saber que yo sigo aquí. Dennis Stark es la elección perfecta. Para empezar, está loco. Si le piden que acabe conmigo, se asegurará de que sea un trabajo sucio. ¿Y quién más hay? Cafferty no conoce los nuevos regímenes de Aberdeen y Dundee. Pero conoce a Joe Stark. Son como dos caras del mismo papel de váter.
—Creo que estás malinterpretando la situación —dijo Fox.
—Además —intervino Rebus—, si Cafferty se está haciendo amigo de los Stark, te está dando aún más motivos para advertirle con una bala.
—Contrariamente a lo que pueda parecer, he descubierto que una bala es un objeto bastante contundente —dijo Christie—. Reconocedme un poco más de sutileza. —Estaba recobrando la compostura—. Y si hay pistoleros de por medio, yo apostaría siempre a que los Stark están implicados. Es posible que quieran cerciorarse de que Cafferty obedece y de que sepa que no puede jugar con ellos. En su mundo, esa es su manera de hacer negocios.
—¿Te has reunido con ellos? —preguntó Fox—. ¿Habéis hablado?
—Todavía no.
—Cafferty cree que están paseando a Dennis por todo el país para que conozca a todas aquellas personas a quienes debe conocer, personas como tú.
—No tengo nada anotado en la agenda, si es eso lo que está preguntando.
—Un consejo, Darryl —dijo Rebus—. Sabes muy bien que son de la vieja escuela. Tú mismo lo has dicho. La sutileza no te servirá de mucho con ellos.
—Lo tendré en cuenta.
—A lo mejor Fox y un par de compañeros suyos podrían hablar con ellos y hacerles saber que no son bienvenidos.
—El inspector Fox no parece muy convencido.
—No... es solo que... quizá...
—Da igual —dijo Christie, que se dio una palmada en las rodillas y se puso en pie—. Gracias por venir. Ambos sabemos que ha sido una pérdida de tiempo. Cafferty con sus juegos de siempre. Pero, de todos modos...
—Ojalá hubiera podido menguar un poco más tus beneficios. —Rebus señaló el vaso de whisky vacío—. Y recuerda lo que he dicho sobre los Stark. Puede que Dennis sea el perro rabioso, pero es Joe quien controla la correa.
Christie asintió lentamente y los acompañó al vestíbulo, subiendo los escalones de dos en dos.
—Un joven con prisa —comentó Fox cuando salían del edificio.
—Pero le está pasando factura —dijo Rebus pensativamente—. No me gustan los gánsteres acelerados. —Se encendió un cigarrillo. Fox se disponía a montarse en el coche, pero Rebus no se movió—. ¿A qué te referías cuando le has dicho que estaba malinterpretando la situación?
—A nada.
—Me estás ocultando algo. ¿Cómo supiste que los Stark estaban en la ciudad y que habían hecho paradas en Aberdeen y Dundee? Dudo que tengas soplones que merezcan ese nombre.
—Alguien lo mencionó en St. Leonard’s.
—Pero ¿por qué? Los Stark probablemente hayan ido allí una docena de veces este último año y nadie ha dado la voz de alarma. Y Christie tenía razón sobre tu mirada cuando dije que el DIC podía advertir a los Stark. ¿Por qué no es buena idea, Malcolm?
—No estoy autorizado a decírtelo.
—¿Por qué no?
—Así son las cosas.
—Esto no es una canción de Bruce Hornsby.1 ¿Quieres que te ayude pero no puedes contarme nada? Pues muchas gracias, colega, pero no creas que volveré a darte mi último Sugus.
Dicho lo cual, Rebus tiró la mitad del cigarrillo que le quedaba a los pies de Fox y echó a andar hacia el coche a paso ligero.
Cafferty estaba sentado a la mesa de la cocina. Había cerrado las contraventanas de madera para que nadie pudiera verlo. Había telefoneado a un conocido —un exmilitar que gestionaba a la mitad de los porteros de discoteca de la ciudad— y ahora había dos hombres de constitución fuerte en un coche aparcado en el camino, justo al otro lado de la verja. El coche estaba encarado a la acera, de modo que cualquiera que pasara por allí pudiera verlos. Y, cada diez minutos, uno de ellos recorría la propiedad y miraba por encima del muro trasero para asegurarse de que no había nadie en el jardín vecino. No era gran cosa, pero era algo. En el pasado, Cafferty tenía un guardaespaldas, que dormía en una habitación situada encima del garaje, pero aquello se había convertido en un lujo. Años antes tenía media docena de hombres a su alrededor a todas horas, lo cual sacaba de quicio a su mujer de entonces. Se levantaba de noche para ir al baño y encontraba a uno observándola desde las escaleras. Y cuando iba de compras o quedaba con amigas, allí estaba el consabido chófer, que tenía órdenes de no perderla nunca de vista.
Ahora era distinto, o eso pensaba Cafferty.
Se había pasado la última hora y media realizando llamadas. El problema era que mucha gente a la que conocía había quedado reducida a cenizas o se había mudado a la otra punta del mundo. Aun así, había hecho correr la voz de que estaba dispuesto a pagar una ingente suma por información fresca sobre los Stark, padre e hijo, además de sus asociados, cercanos o de cualquier índole. Ya sabía que habían visitado ciertas empresas en Aberdeen y Dundee la semana anterior, lo cual respaldaba su teoría de que Dennis estaba conociendo a gente antes de recoger el testigo de su padre. El teléfono estaba encima de la mesa, cargado y aguardando noticias. A su lado se encontraba la bala aplastada. Cafferty la empujó con la yema del dedo. En su día habría tenido a alguien en el bolsillo, un miembro del DIC o del laboratorio forense. La habría entregado y averiguado todo lo que pudiera. Ahora no sabía por dónde empezar, aunque, una vez más, había mencionado su interés a algunas de las personas que había llamado. Tal vez alguien conocía a alguien.
Estaba Rebus, por supuesto. Pero ¿por qué iba a llevarla a escondidas al laboratorio en lugar de entregársela al DIC?
Y, en todo caso, ¿qué importaba? Tenían que ser los Stark o Darryl Christie: los Stark porque sí, y Darryl Christie para darles la bienvenida a la ciudad y mostrarles el nuevo orden jerárquico.
Fuera lo que fuera, lo averiguaría. Y pagarían por ello.
Siobhan Clarke no podía hacer otra cosa que esperar. The Scotsman publicaría la noticia en su edición digital vespertina y la compartiría en su cuenta de Twitter. Probablemente no sucedería hasta las nueve o las diez para que cuando apareciera la edición matinal contara todavía con la exclusiva impresa. Smith le había enviado un mensaje asegurando que iría en primera plana, a menos que un miembro de la familia real muriera o fuese captado por una cámara esnifando una raya de coca.
—Dios me libre —murmuró Clarke para sus adentros.
Esson y Ogilvie estaban ocupados. Habían recopilado una lista de las muertes producidas a causa de robos durante los últimos cinco años no solo en viviendas privadas, sino también en lugares de trabajo: guardias de seguridad golpeados con barras de hierro y parejas de ancianos amenazadas con ser torturadas si no revelaban dónde guardaban sus objetos de valor. Alrededor de tres cuartas partes de los casos habían sido resueltos.
—O al menos alguien fue a la cárcel —dijo Esson medio en broma.
Encontró uno del año anterior, una mujer que había sido atacada en su dormitorio en Edimburgo. El sospechoso era su marido, pero nunca hallaron pruebas lo bastante satisfactorias para el fiscal como para llegar a un veredicto de culpabilidad. Otro caso despertó la curiosidad de Clark, uno que se había producido en Linlithgow quince días antes. Era un asistente social jubilado al que tres años antes le había tocado un millón de libras en la lo-tería. Se gastó la mitad del dinero en una gran casa con vistas a Linlithgow Palace. El hombre vivía solo, ya que su mujer había fallecido. Lo habían encontrado en el vestíbulo de la planta baja con el cráneo hundido a causa de un golpe asestado desde atrás. El caso seguía abierto. Clarke pidió a Esson y Ogilvie su opinión.
—¿Valdría la pena comparar notas? —preguntó Esson.
—En su día fue noticia —añadió Ogilvie—. Lo de la lotería, quiero decir.
—¿Qué? ¿Alguien sabe que tiene algo de pasta y entra pensando que estará amontonada encima de la mesita?
Pero Clarke les pidió que indagaran de todos modos. Luego se dirigió al depósito de cadáveres de la ciudad, donde, al entrar por la puerta de personal, sorprendió a uno de los asistentes quitándose la bata en el pasillo, que estaba desierto.
—He venido a ver a la profesora Quant —dijo.
—Está arriba.
Clarke sonrió como disculpándose al pasar junto a él.
—Bonitos tatuajes, por cierto —dijo, y vio que el joven empezaba a ruborizarse.
Deborah Quant se encontraba en su despacho, bien iluminado y ordenado. Detrás de una de las puertas había una mampara de ducha y Clarke podía oler el gel y el champú.
—¿Molesto?
—Adelante, Siobhan. Siéntate. —Quant se había recogido la melena pelirroja con una goma—. Acabo de terminar —explicó—. Pero tengo que asistir a un acto esta noche, así que...
Clarke había visto el vestido colgado de una percha.
—Es precioso —comentó.
—Más de lo que merecen la mayoría de los invitados: académicos y doctores.
—¿Llevarás acompañante?
—¿Se te ocurre alguien?
—Me han dicho que has salido un par de veces con un hombre que se ha retirado hace poco.
Quant sonrió.
—Solo a cenar y tomar unas copas. Pero ¿realmente te imaginas a John soportando un acto de gala con un montón de cirujanos y profesores vejestorios?
—¿Se lo has preguntado?
—Pues la verdad es que sí. Declinó la oferta.
—Con elegancia, estoy segura de ello.
—Apenas soltó tacos. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti, Siobhan?
—Es por la investigación del caso Minton. Tú practicaste la autopsia.
—Sí.
—He consultado el informe y me preguntaba si se te había ocurrido algo más.
—¿Sobre qué?
—Lord Minton había recibido una carta con amenazas. Bueno, en realidad era solo una nota. —Clarke le entregó otra fotocopia—. Quería saber si eso te hace cambiar de parecer en algún sentido.
—El hombre murió por una combinación de traumatismos y estrangulamiento. Seguramente lo uno o lo otro habría bastado. Le atacaron desde delante o desde un lado, aunque yo me decantaría por lo primero. La víctima iba camino de la puerta de su estudio porque oyó un ruido, y el atacante entró y le golpeó con el mismo martillo que había utilizado para romper la ventana de la despensa. Las marcas que encontramos en el cuello nos dicen que el atacante tenía las manos grandes y que probablemente era un varón. —Quant se encogió de hombros—. La nota no cambia nada. ¿La encontraron en el cajón?
—En su cartera. ¿Por qué lo preguntas?
—En las fotos de la escena del crimen, el cajón de la mesa estaba abierto unos cinco centímetros. Pensé que los primeros agentes que llegaron allí...
—Nunca se les hubiera ocurrido tocar nada. —Clarke entrecerró los ojos, tratando de recordar el escenario del crimen. Cuando ella llegó, el cajón estaba cerrado. No había nada de raro en ello—. Por casualidad no harías la autopsia a ese ganador de la lotería hace un par de semanas...
—¿El de Linlithgow? —Quant sacudió la cabeza—. También fue un traumatismo, ¿verdad? Durante un robo. Pero, si mal no recuerdo, no había signos de estrangulamiento.
—No me importaría ver el informe.
—Eso tiene fácil solución. Pero, por supuesto, tendrá que haber un quid pro quo.
—¿A qué te refieres?
Quant movió la cabeza en dirección al vestido.
—Tienes que hacerte pasar por mí esta noche. A mí solo me apetece irme a la cama.
—Te diré lo que puedo hacer —propuso Clarke—. Puedo llamar a tu móvil cuando lleves una hora allí. Hay una situación complicada y te necesitan urgentemente...
—¿Tienes mi número? —preguntó Quant con una sonrisa.
—Dámelo —respondió Clarke.