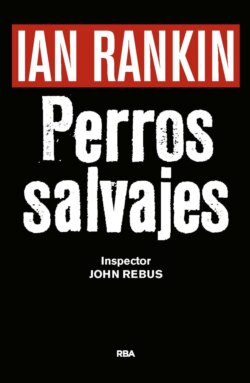Читать книгу Perros salvajes - Ian Rankin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеMalcolm Fox despertó de otra de sus pesadillas.
Creía saber por qué había empezado a tenerlas: la incertidumbre por su trabajo. No estaba del todo seguro de seguir queriéndolo y temía que, en cualquier caso, estuviera ocupando una plaza que sobraba. El día anterior le habían dicho que debía viajar a Dundee para cubrir una vacante durante un par de turnos. Cuando preguntó cuál era el motivo, le respondieron que al agente al que iba a sustituir le habían ordenado que cubriera a otra persona en Glasgow.
—¿Y no sería más fácil que me mandaran a Glasgow? —propuso Fox.
—Puede preguntar, supongo.
Así que cogió el teléfono e hizo justamente eso, pero descubrió que el agente de Glasgow iba a Edimburgo a ocupar una plaza temporal, así que tiró la toalla y se dirigió a Dundee. ¿Y hoy? A saber. Su jefe en St. Leonard’s no parecía saber qué hacer con él. Era un inspector de sobra.
—Son los oportunistas —había dicho el inspector jefe Doug Maxtone a modo de disculpa—. Están obstruyendo el sistema. Hace falta que se jubilen unos cuantos ...
—Entendido —había respondido Fox.
Tampoco es que él fuera precisamente un joven idealista. Dentro de tres años podría jubilarse con una buena pensión y mucha vida por delante.
Barajó sus opciones en la ducha. El bungaló de Oxgangs en el que vivía podía alcanzar un buen precio, el suficiente para poder trasladarse. Pero debía tener en cuenta a su padre. Fox no podía irse muy lejos mientras a Mitch le quedara oxígeno en el cuerpo. Y luego estaba Siobhan. No eran amantes, pero últimamente habían pasado más tiempo juntos. Si uno de los dos se aburría, sabía que siempre podía llamar al otro. Iban al cine o a algún restaurante, o comían aperitivos viendo un DVD. Siobhan le había regalado media docena de películas por Navidad y habían visto tres antes de que terminara el año. Pensó en ella mientras se vestía. A ella le gustaba más el trabajo que a él. Siempre que quedaban, Siobhan estaba lista para contarle cualquier novedad o cotilleo. Luego le preguntaba a él, que se limitaba a encogerse de hombros y a soltar de vez en cuando cuatro datos. Ella los recibía como una auténtica exquisitez, cuando para él no dejaba de ser información de lo más corriente. Ella trabajaba en Gayfield Square, bajo las órdenes de James Page. La estructura allí parecía mejor que la de St. Leonard’s. Fox se había planteado solicitar un traslado, pero sabía que no se lo concederían jamás; supondría para ellos el mismo problema: un inspector de más.
Cuarenta minutos después de terminar su desayuno estaba aparcando en St. Leonard’s. Se quedó sentado en el coche unos instantes, recomponiéndose y pasando las manos por el volante. Era en momentos como aquel cuando le apetecía un cigarrillo, algo con lo que ocupar el tiempo, algo con lo que olvidarse de sí mismo. En lugar de fumar, se puso un chicle encima de la lengua y cerró la boca. Un agente uniformado había salido al aparcamiento por la puerta trasera de la comisaría y estaba abriendo un paquete de tabaco. Cruzaron miradas cuando Fox se dirigió hacia él, y el agente asintió levemente. El hombre sabía que Fox había trabajado en Asuntos Internos; toda la comisaría lo sabía. A algunos no parecía importarles; otros dejaban entrever su disgusto sin tapujos. Fruncían el ceño, contestaban a regañadientes y, en lugar de sujetar la puerta, dejaban que se le cerrara en las narices.
—Eres un buen policía —le había dicho Siobhan en más de una ocasión—. Ojalá te dieras cuenta.
Cuando llegó a la sala del DIC, Fox vio que ocurría algo. Estaban moviendo sillas y material de un lado a otro. Su mirada se cruzó con la de un estruendoso Doug Maxtone.
—Tenemos que hacer sitio a un equipo nuevo —explicó Maxtone.
—¿Un equipo nuevo?
—De Gartcosh, lo cual significa que casi todos serán de Glasgow, y ya sabe lo que opino de ellos.
—¿A qué se debe?
—Nadie ha dicho nada.
Fox siguió mascando chicle. Gartcosh, una antigua planta siderúrgica, albergaba ahora el Campus de la Justicia Escocesa. Funcionaba desde el verano anterior, y Fox nunca había tenido ocasión de cruzar el umbral. El lugar era una amalgama de policías, fiscales, forenses y agentes de aduanas, y su jurisdicción abarcaba el crimen organizado y las operaciones antiterroristas.
—¿A cuántos tendremos que dar la bienvenida?
Maxtone le dedicó una mirada fulminante.
—Francamente, Malcolm, dudo que vaya a darle la bienvenida a nadie, pero necesitamos mesas y sillas para media docena.
—¿Y ordenadores y teléfonos?
—Traerán los suyos. Pero sí que piden... —Maxtone sacó un papel del bolsillo y lo consultó con gran teatralidad—: ayuda complementaria, con derecho a veto.
—¿Son órdenes de arriba?
—Del mismísimo jefe de policía. —Maxtone arrugó la hoja y la lanzó sin mirar en dirección a una papelera—. Llegarán en una hora más o menos.
—¿Limpio un poco el polvo?
—No estaría mal. Igualmente no tendrá donde sentarse...
—¿Voy a perder mi silla?
—Y su mesa. —Maxtone inhaló y exhaló ruidosamente—. Así que si hay algo en los cajones que no quiere que vea nadie... —Esbozó una sonrisa sombría—. Habría preferido quedarse en la cama, ¿eh?
—Peor aún, señor. Empiezo a pensar que habría sido mejor quedarme en Dundee.
Siobhan Clarke había aparcado en una zona de estacionamiento prohibido en St. Bernard’s Crescent. Era la calle más lujosa que podía encontrarse en la Ciudad Nueva de Edimburgo, llena de fachadas con columnas y ventanas de suelo a techo. Había dos terrazas georgianas en forma de arco a ambos lados de un pequeño jardín privado con árboles y bancos. Raeburn Place, con sus grandes tiendas y restaurantes, estaba a dos minutos a pie, al igual que el Water of Leith. Siobhan había llevado un par de veces a Malcolm al mercado de comida de los sábados y bromeaba con que debería cambiar su bungaló por un piso colonial en Stockbridge.
En ese momento sonó el teléfono. Hablando del rey de Roma... Clarke atendió la llamada.
—¿Has vuelto al norte?
—De momento no —dijo él—. Pero aquí se están produciendo cambios drásticos.
—Yo también tengo noticias. Me han transferido a la investigación de Minton.
—¿Cuándo?
—Hoy a primera hora. Iba a contártelo a la hora del almuerzo. Han puesto al mando a James y me quería en el equipo.
—Es lógico.
Siobhan cerró el coche y se dirigió hacia una puerta negra con un reluciente picaporte de cobre y buzón, donde montaba guardia una agente uniformada, que inclinó levemente la cabeza, cosa que Clarke recompensó con una sonrisa.
—¿Queda sitio para alguien que ocupa poco espacio? —preguntó Fox. Intentaba que sonara a broma, pero Siobhan se dio cuenta de que hablaba en serio.
—Tengo que dejarte, Malcolm. Hablamos luego.
Clarke colgó y esperó a que la agente abriera la puerta. Los medios de comunicación ya se habían ido. Alguien, probablemente un vecino, había dejado un par de ramos de flores en el escalón. Junto a la columna situada a la derecha de la puerta había un tirador antiguo y encima una placa en la que se leía la palabra MINTON, así, en mayúsculas.
Cuando se abrió la puerta, Clarke dio las gracias a la agente y entró. En el suelo de parquet había correo. Lo cogió y vio que en una mesa auxiliar había más cartas que alguien había abierto, probablemente el equipo de Incidentes Graves. También había los folletos habituales, incluido uno de un restaurante hindú que conocía en la parte sur de la ciudad. No se imaginaba a lord Minton pidiendo comida para llevar, pero nunca se sabe. La unidad científica había buscado huellas en el vestíbulo. Lord Minton —de nombre completo David Menzies Minton— había sido asesinado dos noches antes. En el barrio nadie se había percatado del allanamiento ni del ataque. Quienquiera que fuese el autor, había escalado dos muros en la oscuridad para llegar hasta la pequeña ventana de la despensa, situada a la altura del jardín y adyacente a la puerta trasera, que estaba cerrada con llave y pestillo. Había roto la ventana para entrar. Minton estaba en su estudio de la planta baja. Según el examen post mortem, le habían golpeado en la cabeza, lo habían estrangulado y después habían seguido golpeando su cuerpo sin vida.
Clarke permaneció en el silencioso vestíbulo tratando de orientarse. Después sacó una carpeta del bolso y releyó el contenido. La víctima tenía setenta y ocho años, no se había casado nunca y llevaba treinta y cinco años viviendo allí. Había estudiado en la George Heriot’s School y en las universidades de St. Andrews y Edimburgo. Había ascendido en las pululantes filas de abogados de la ciudad hasta lograr el cargo de abogado de Su Majestad, lo cual le había servido para ejercer de fiscal en algunos de los juicios criminales más destacados de Escocia. ¿Enemigos? Debió de ganarse muchos en sus momentos de gloria, pero en los últimos años había vivido apartado de los focos. Hacía algún que otro viaje a Londres para sentarse en la Cámara de los Lores. Visitaba casi todos los días su club de Princes Street para leer la prensa y hacer tantos crucigramas como encontrara.
—Un robo que se ha complicado —había afirmado el inspector jefe James Page, el superior de Clarke—. El autor no espera encontrar a nadie en casa. Le entra el pánico. Fin de la historia.
—Pero ¿por qué estrangular y pegar otra vez a la víctima cuando ya estaba muerta?
—Como le decía, le entró el pánico. Eso explica por qué el atacante huyó sin llevarse nada. Probablemente iba colocado y necesitaba dinero para meterse algo más. Buscaba lo típico: teléfonos e iPad, que son fáciles de vender. Pero el aristocrático lord no tenía ese tipo de cosas. Quizá eso molestó a nuestro hombre y descargó su frustración allí mismo.
—Tiene lógica.
—¿Le gustaría verlo por sí misma? —asintió Page lentamente—. Allá vamos, entonces.
Salón, comedor formal y cocina en la planta baja, estancias para el servicio en desuso y despensa en el sótano. Habían tapado con tablones el marco de la ventana de la despensa y habían retirado los fragmentos de cristal para que los examinaran los de la científica. Clarke abrió la puerta trasera y estudió el pequeño y cuidado jardín privado. Lord Minton tenía jardinero, pero en invierno solo iba un día al mes. Lo habían interrogado y había expresado su tristeza, amén de su preocupación porque no había cobrado el mes anterior.
Al subir la silenciosa escalera de piedra hasta el primer piso, Clarke se dio cuenta de que, aparte de un baño, solo había otra habitación. El estudio estaba oscuro y las gruesas cortinas de terciopelo rojo corridas. Por las fotografías que llevaba en la carpeta, pudo ver que el cuerpo de lord Minton había sido hallado delante de su mesa, sobre una alfombra persa que también se habían llevado para examinar. Cabello, saliva, fibras: todo el mundo dejaba algún rastro. La conclusión era que la víctima estaba sentada a la mesa extendiendo cheques para pagar las facturas de gas y electricidad. Había oído un ruido y se había levantado a inspeccionar. No había llegado muy lejos cuando irrumpió el atacante y le golpeó en la cabeza con alguna herramienta. Por el momento no habían descubierto ningún arma, pero el patólogo suponía que se había utilizado un martillo.
La chequera estaba abierta sobre la mesa antigua junto a una pluma aparentemente cara. Había fotos familiares —en blanco y negro, tal vez los padres de la víctima— en marcos de plata. Eran pequeños y un ladrón habría podido echárselos al bolsillo, pero seguían allí. Clarke sabía que habían encontrado la cartera de lord Minton en una chaqueta colgada en el respaldo de la silla, y el dinero y las tarjetas de crédito estaban intactos. También llevaba puesto el reloj de oro.
—No estabas tan desesperado, ¿eh? —murmuró Clarke.
Dos veces por semana iba a limpiar la casa una mujer llamada Jean Marischal. Tenía llave y había encontrado el cuerpo a la mañana siguiente. En su declaración manifestó que el lugar no requería demasiadas atenciones; creía que a «su señoría» le gustaba tener compañía.
En el piso de arriba había demasiadas habitaciones. Una sala de estar y un comedor que no parecían haber recibido nunca una visita; cuatro dormitorios, aunque solo se necesitaba uno. La señora Marischal no recordaba un solo invitado que hubiera pasado la noche allí, ni tampoco una cena u otro tipo de reunión. Clarke no se entretuvo en el cuarto de baño, así que bajó de nuevo al vestíbulo y se quedó allí de brazos cruzados. No habían encontrado huellas, aparte de las de la víctima y la limpiadora. Nadie había visto a gente merodeando ni se sabía de visitas inusuales.
Nada.
Habían convencido a la señora Marischal para que visitara de nuevo la escena aquel mismo día. Si alguien se había llevado algo, ella era su máxima esperanza. Entre tanto, el equipo tendría que parecer ocupado. Se esperaba que lo estuviera. El actual abogado de Su Majestad y el primer ministro querían información de última hora dos veces al día. Habría sesiones para la prensa a las doce y a las cuatro de la tarde, en las que el inspector James Page debería tener algo que anunciar.
El problema era qué.
Cuando se iba, Clarke dijo a la agente apostada fuera que mantuviera los ojos bien abiertos.
—Eso de que el culpable siempre vuelve no es cierto, pero a lo mejor esta vez estamos de suerte...
De camino a Fettes, se detuvo en una tienda y compró dos periódicos. En el mostrador comprobó que contuvieran necrológicas del difunto de un tamaño decente. Dudaba que fuese a averiguar nada que no hubiera encontrado ya rastreando en Internet durante media hora, pero engrosarían la carpeta.
Puesto que lord Minton era quien era, habían decidido instalar al equipo de Incidentes Graves en Fettes en lugar de en Gayfield Square. Fettes —también conocida como «la Casa Grande»— había sido el cuartel general de la policía de Lothian y Borders hasta el 1 de abril de 2013, cuando las ocho regiones policiales del país desaparecieron y fueron sustituidas por una única organización conocida como la Policía de Escocia. En lugar de un jefe de policía, Edimburgo tenía ahora un comisario llamado Jack Scoular, que era solo unos años mayor que Clarke. Fettes era dominio de Scoular, un lugar en el que la administración tenía prioridad y en el que se celebraban reuniones. No había agentes del DIC allí, pero sí contaba con medio pasillo de despachos vacíos, que habían ofrecido a James Page. Dos agentes, Christine Esson y Ronnie Ogilvie, estaban ocupados colgando fotos y mapas en una pared por lo demás desnuda.
—Pensamos que te gustaría la mesa al lado de la ventana —dijo Esson—. Al menos tiene vistas.
Sí, vistas a dos escuelas muy distintas: Fettes College y Broughton High. Clarke echó un vistazo durante tres segundos, colgó el abrigo en el respaldo de la silla y se sentó. Dejó los periódicos encima de la mesa y se concentró en el informe sobre la muerte de lord Minton. Contenía parte de su historial y varias fotografías desempolvadas de los archivos: casos en los que había participado, fiestas en los jardines reales, su primera aparición vestido de armiño.
—Un soltero empedernido —dijo Esson mientras clavaba otra chincheta.
—De lo cual no podemos deducir nada —advirtió Clarke—. Y esa foto está torcida.
—Si haces esto, no.
Esson inclinó la cabeza veinte grados y luego colocó bien la foto. En ella se veía el cuerpo in situ, desplomado sobre la alfombra como si se hubiera quedado dormido a causa de una borrachera.
—¿Dónde está el jefe? —preguntó Clarke.
—En Howden Hall —respondió Ogilvie.
—¿Ah, sí?
En Howden Hall se encontraba el laboratorio forense de la ciudad.
—Dijo que si no volvía a tiempo, la rueda de prensa era toda tuya.
Clarke consultó el reloj: disponía de una hora.
—Su habitual gesto de generosidad —farfulló, y miró la primera necrológica.
Había terminado de leerlas y estaba ofreciéndoselas a Esson para que las colgara en la pared cuando llegó Page, que iba acompañado de un subinspector llamado Charlie Sykes. Normalmente, Sykes trabajaba en el DIC de Leith. Le faltaba un año para jubilarse y más o menos lo mismo para sufrir un infarto, y lo primero trascendía prácticamente en todas las conversaciones que Clarke había mantenido con él.
—Una puesta al día rápida —comenzó Page, jadeando mientras reunía a su brigada—. Las visitas casa por casa continúan, y tenemos a un par de agentes comprobando los circuitos cerrados de televisión de la zona. En algún lugar, alguien está trabajando con un ordenador para comprobar si hay otros casos, en la ciudad o fuera, que encajen con este. Tendremos que seguir entrevistando al círculo de amigos y conocidos del difunto, y alguien tendrá que ir al sótano a repasar la vida profesional de lord Minton con detalle... —Clarke miró en dirección a Sykes. Este le guiñó un ojo, lo cual significaba que algo había ocurrido en Howden Hall. Por supuesto que algo había ocurrido en Howden Hall—. También tenemos que poner la casa y su contenido bajo el microscopio —prosiguió Page.
Clarke se aclaró la garganta ruidosamente y Page dejó de hablar.
—Cualquier novedad que quiera comunicarnos, señor —dijo con sorna—; porque estoy segura de que ya no cree que se trate de un ladrón al que le entró el pánico.
Page agitó el dedo índice en un gesto de advertencia.
—No podemos permitirnos descartar esa posibilidad. Pero, por otro lado, ahora también tenemos esto. —Page sacó una hoja del bolsillo interior de la americana. Era una fotocopia. Clarke, Esson y Ogilvie se acercaron a él para verla mejor—. Estaba doblada dentro de la cartera de la víctima, detrás de una tarjeta de crédito. Una lástima que no la vieran antes, pero igualmente...
La fotocopia era de una nota escrita en letras mayúsculas en un trozo de papel de unos doce centímetros por ocho.
TE MATARÉ POR LO QUE HICISTE.
Se oyó a alguien tomar aire y luego se impuso el silencio absoluto, que rompió un eructo de Charlie Sykes.
—De momento no diremos nada de esto —anunció Page a los allí presentes—. Si se entera algún periodista, rodarán cabezas. ¿Entendido?
—Pero esto lo cambia todo —intervino Ronnie Ogilvie.
—Esto lo cambia todo —reconoció Page asintiendo varias veces.