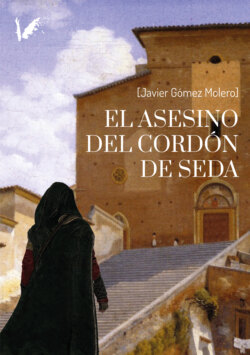Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 Roma, 25 de agosto del año del Señor de 1492
ОглавлениеStéfano, el labriego caído en un agujero, es detenido cuando intenta salir de Roma
Las providencias habían sido lo suficientemente explícitas y tajantes, como para que los guardias que custodiaban las puertas de acceso a la ciudad las cumpliesen a rajatabla. El nuevo capitán que, desde que Alejandro VI se hubiera sentado en la silla de Pedro, los mandaba, no se andaba con minucias a la hora de exigir el acatamiento de las mismas. En la semana escasa que llevaba al frente de las fuerzas de seguridad de Roma había dejado traslucir un rigor, que derivaba en crueldad al ir a tomar medidas contra aquellos que las infringían.
Michelotto había impartido órdenes de que patrullaran día y noche por los barrios más inseguros de la ciudad, se detuviera sin la menor consideración a cuantos presentaran una actitud sospechosa y se vigilara el paso por las puertas que, a través de las murallas, enlazaban la sede de los Estados Pontificios con el exterior. Inserta en la tarea encomendada iba el registro concienzudo de carros, carruajes y cabalgaduras, que hasta entonces habían entrado y salido como si nada y aprovechado para traficar con armas, oro o dinero, que en no pocas ocasiones se desviaban con la voluntad de financiar revueltas.
Porta San Paolo recibía a una ola de campesinos que, procedentes de los predios que prolongaban la ciudad, traían sus productos extraídos de la tierra o arrancados a los árboles para venderlos o intercambiarlos por otros productos en el mercado, que al romper la mañana se abría en Campo dei Fiori. Por más que la férrea vigilancia de los centinelas y los registros a la entrada los incomodasen y retardasen el arranque de su actividad, aquellos hombres del campo no ocultaban su contento porque, merced a estas medidas, se estaba ganando en seguridad, lo que traía aparejado un incremento de las ventas. Eran medidas penosas, pero eficaces.
De ahí que no comulgaran con la postura de aquel individuo mal encarado y desabrido que, cuando la tarde ya moría, se manifestaba reacio a que le registraran el carro unos pasos antes de salir por Porta San Paolo que, junto a Porta San Sebastiano, ponía en comunicación la ciudad con las tierras del sur. Como tampoco entendieran el revuelo que, instantes después de que uno de los vigilantes se introdujera en el interior del vehículo, se formó alrededor y concitó la atención de sus compañeros del puesto de guardia. Que se habían tropezado con algo que no esperaban se palpaba en el ambiente. Y la presencia al cabo de un rato de Michelotto, el hombre al que ya empezaban a respetar y llamar su excelencia, vino a corroborar tal suposición.
—Tú y yo tenemos que hablar —fueron las primeras palabras que escaparon de los labios de su excelencia. Su mandíbula se tensó y sus ojos taladraron los de aquel pobre diablo, que no sabía con quién se la estaba jugando.
—Yo no he hecho nada malo —el propietario del carro que acababan de registrar no quitaba ojo de la cicatriz que cruzaba la cara de Michelotto.
—¿Y lo que mis guardias han descubierto debajo de la manta? —Michelotto se empinó sobre las punteras de sus botas de cuero—.
—El primer sorprendido he sido yo. Alguien lo ha colocado en el interior del carro cuando yo no estaba —el hombre del carro puso cara de no haber roto un plato en su vida.
—Ya. Suena muy convincente. Empecemos por el principio. ¿Qué hacías en Roma? —mientras Michelotto lo interrogaba, los guardias se apuraban en agilizar la salida de cabalgaduras y carros, cuyos dueños volvían la cabeza para examinar al recortado capitán de veintitantos años, que se apoyaba en el muro a la izquierda de la puerta.
—Vender mis melones, mis sandías, mis melocotones. Labro unas tierras que pertenecen a su eminencia el cardenal Riario y conforme a la temporada traigo unos productos u otros. De aquí a nada le tocará a la uva y a continuación a la aceituna.
—Por lo que me estás contando, eres un hombre rico. Empiezo a comprender por qué nos querías ocultar el cofre — Michelotto escoró la mirada hacia el carro.
—¿Rico? Si tomáis por rico a quien trabaja de sol a sol, vive en una casucha de muros de adobe y techo de paja, duerme en la misma pieza que los animales y, cuando la cosecha se viene abajo, no puede hacer frente al pago del arrendamiento y pasa hambre, soy ciertamente rico.
Michelotto, a quien las reivindicaciones del individuo del carro le importaban poco, no estaba por apresurarse, tiempo le sobraba. Y le divertía observar la manera en que la seguridad y el aplomo que al inicio del interrogatorio delataban todos, iba debilitándose a medida que avanzaba y les apretaba lo justo.
—¿Y la manta? ¿En agosto?
—Hay jornadas en que se me echa la noche encima y, como a esas horas las puertas de la muralla ya están cerradas, no me queda otra que dormir en el carro. Y de madrugada el relente aprieta —el labriego se guardó de apuntalar su respuesta, con el detalle de que si pernoctaba en Roma era por mor de las cogorzas que agarraba.
—Hay dos cosas de las que no me has hecho mención y que mi curiosidad me impulsa a preguntar: ¿cómo te llamas y por qué andas renqueante? —los ojos verdes de Michelotto viajaron por la pierna derecha del campesino.
—Vos no me lo habíais preguntado, excelencia. Mi nombre es Stéfano y si ando medio cojo es porque tropecé con una piedra, caí al suelo y a consecuencia del porrazo me destrocé la pierna. Espero recuperarme de aquí a poco y volver a andar con normalidad. Malamente un tullido podría cumplir con las labores que el campo requiere —replicó el que decía llamarse Stéfano.
—Ya vamos avanzando —ironizó Michelotto, que si había propuesto interrogantes tan simples era para que el tal Stéfano se confiase.
La bofetada que le propinó en la mejilla derecha por poco si le vuelve la cara. En décimas de segundos, a la bofetada siguió un puñetazo en la mandíbula, que más parecía la coz de una mula.
—Hasta aquí hemos llegado. Bastante paciencia estoy teniendo contigo. Te lo preguntaré otra vez. ¿Dónde has encontrado el cofre? O, te lo diré de otra forma, ¿a quién has desvalijado? —los ojos de Michelotto echaban fuego y la morenez de su rostro había dado paso al color de las amapolas.
—Si lo supiera, os lo diría. Os repito que quienquiera que fuese lo escondió debajo de la manta en mi ausencia, cuando dejé el carro con el mulo atado al abrevadero de Campo dei Fiori —Stéfano continuaba más entero de lo que cabía esperar, después de los dos sopapos que Michelotto le había endilgado.
Un rodillazo en los testículos que lo forzó a replegarse sobre sí mismo, fue la evidencia palmaria de que Michelotto estaba lejos de creer a Stéfano, se le habían hinchado las narices y estaba rumiando tomar medidas de más largo alcance. Esperó unos segundos a que se recuperase del rodillazo y volvió a insistir, no sin antes obsequiarlo con otro puñetazo, esta vez en la nariz, que empezó a sangrar.
—¿De dónde has sacado el cofre? —los brazos de Michelotto se cruzaron delante de su pecho y la puntera de su pie izquierdo se puso a tamborilear sobre el suelo.
—Por más golpes que me deis, no voy a faltar a la verdad. Alguien lo ocultó debajo de la manta —Stéfano sacó un pañuelo y con él presionó la nariz, que no dejaba de sangrar.
Michelotto hurgó por debajo de su camisa a la altura del cuello y extrajo un cordón de seda, lo tensó cuanto daba de sí y lo puso ante los ojos del sorprendido Stéfano.
—¿Sabes lo que es? —el acre aliento de Michelotto se expandió por la cara de Stéfano.
—Un cordón —lo que Stéfano no sabía era que el cordón encarnaba el arma favorita de Michelotto que, con su descomunal fuerza, lo empleaba para triturar la tráquea de cuantos lo incordiaban.
Michelotto anduvo unos pasos, se plantó a la espalda de Stéfano, le enlazó el cuello con el cordón y apretó hasta que notó cómo su cuerpo entero temblaba y de su garganta salían estertores que presagiaban un desenlace más rápido del que cabía esperar. Lo aflojó y, sin desprenderlo del cuello, volvió a preguntar acerca de la procedencia del cofre.
—Si lo supiera, os lo diría —articuló con dificultad Stéfano, al tiempo que, sin dejar de toser, se llevaba las manos al cuello.
Ante la capacidad de aguante de Stéfano y su contumacia en la respuesta, a Michelotto se le planteó la eventualidad de que no estuviera mintiendo. Alguien, con la evidente voluntad de recuperarlo más adelante, había ocultado bajo la manta el cofre, al objeto de que fuese Stéfano y no él quien corriera el riesgo de pasarlo por delante del puesto de centinelas. No obstante sus sospechas, el capitán de la guardia resolvió intentarlo por última vez, recurriendo a un procedimiento más sutil y retorcido.
—Cuando me han hecho venir para interrogarte, estaba a la orilla del Tíber, en Torre di Nona, adonde me desplacé con idea de conocer de primera mano la prisión en que encierran a delincuentes y herejes. Nada más ser recibido por su carcelero, indagué si había algún desgraciado en su interior y para mi regocijo me respondió que sí, que había una bruja a la que se la había condenado por haberse entregado a demonios y a íncubos y, con sus hechizos y encantamientos, haber provocado la muerte de un niño que estaba todavía en el útero materno. Había atormentado asimismo a hombres y mujeres con terribles dolores, y mediante conjuros había impedido a varones realizar el acto sexual y a mujeres concebir. A la bruja la había denunciado otra bruja, con quien había intimado en frecuentes aquelarres, que no había aguantado la tortura y había acabado por confesar. Personados en la casa de la bruja ahora encerrada, los guardias se habían tropezado en un armario del sótano con pruebas que la incriminaban y daban la razón a la que se había ido de la lengua: desde cordones de nudos para la venganza, cráneos, costillas, dientes, ojos y pelo de cadáveres, hasta suelas de zapatos y tiras de ropa desenterradas de las tumbas.
Stéfano estaba empezando a barajar si, más allá de violento, su excelencia no andaría mal de la cabeza. No entendía a qué venía sacar ahora a colación Torre di Nona, al carcelero y a la bruja que habían encerrado en las mazmorras por el chivatazo de otra bruja. Por lo demás, estaba encantado de que la conversación entre ambos —si es que la paliza que había recibido cabía catalogarse de esa manera— hubiera tomado otra deriva, en vista de que al menos gozaría de un rato de calma, que falta le venía haciendo.
—Ordené al carcelero que me condujera cuanto antes donde estaba la bruja, no por el capricho de admirar su continente ni someterla a un interrogatorio, sino para tener ocasión de examinar los instrumentos con los que la habrían torturado y sopesar la conveniencia de reemplazarlos por otros o mandar adquirir alguno del que estuvieran necesitados para llevar a cabo su encomiable labor. Junto a la bruja, y con el ánimo de que confesara sus crímenes y se arrepintiera de ellos, aun cuando al final iba a acabar de todas maneras en la hoguera, se hallaba un monje que al enterarse de quién era yo se me acercó y me suplicó medio llorando que mandara a mis hombres salir tras la pista de un hermano suyo del convento, que con él compartía las tareas espirituales de la cárcel y proporcionaba consuelo a los condenados, y que había desaparecido misteriosamente. Y me recalcó, a fin de facilitar la búsqueda, que el tal monje era gordo, sonrosado y bien parecido.
Que a Torre di Nona, al carcelero y a la bruja, su excelencia viniese a agregar ahora a un monje que andaba angustiado por la desaparición de otro monje, con el que seguro mantenía una relación pecaminosa, ratificó a Stéfano en la tesis de que el tal Michelotto estaba loco de atar. Y siguió rezando para que persistiera en ese camino y no reparara en las partes de su cuerpo, que aún no se había dignado marcar con sus golpes.
—Los instrumentos de tortura que el carcelero me fue mostrando, y que ya había sufrido en carne propia la bruja, los juzgué sencillamente insuperables, dignos de una cárcel de tal renombre y muy bien cuidados, halago este último que caló hondo en el ánimo de aquel hombre, que me lo agradeció con unos lagrimones y pasó a pormenorizar su funcionamiento y los efectos que sobre los delincuentes y herejes ejercían.
La calma que durante un rato se había reflejado en el semblante de Stéfano fue poco a poco desvaneciéndose, hasta degenerar en un destello de desasosiego que a Michelotto le provocó una sonrisilla de ida y vuelta. Las cosas pintaban mal, de un momento a otro fijo que el capitán se descolgaba con la descripción de los instrumentos de tortura. Y el labriego no erró en su suposición.
—Entre las dos planchas de hierro de la empulguera pones los dedos y esperas a que el torturador, dando vueltas a una manivela, los vaya apretando y apretando hasta que termina por aplastarte las uñas, las falanges y los nudillos; la pera veneciana, de metal y revestida de púas, te la introducen por el ano y girando un tornillo la van ensanchando y ensanchando, hasta que te desgarra por dentro; en la bota española, te colocan las dos piernas entre dos tablones de madera que golpean con un martillo, y a cada martillazo te van destrozando el hueso de la espinilla, hasta que se desgajan fragmentos que van a parar a la piel que hace de bolsa para contenerlos; el potro y la rueda te serán de sobra conocidos como para que malgaste mi tiempo y mi saliva en describírtelos, y otro tanto sucede con el tormento del embudo y el agua.
Stéfano se había puesto blanco como la cal, el labio de abajo le temblaba y un río de lágrimas corría mejillas abajo, hasta desembocar en los labios.
—Así que, como ya te supongo bien informado de lo que te espera, cuando lo estimes oportuno, amigo Stéfano, salimos para Torre di Nona, donde el verdugo se muere de ganas de empezar contigo.