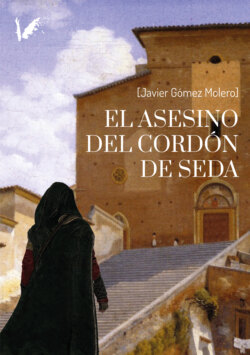Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Roma, 5 de agosto del año del Señor de 1492.
ОглавлениеÁngelo visita a su protegida Alessandra y ambos se hacen cábalas acerca de la elección del nuevo papa.
Fue el mismo criado de la vez anterior, un individuo de semblante amable y complacido de su suerte, quien lo acogió con una reverencia y le rogó que tuviera la bondad de seguirlo, que madonna Alessandra lo recibiría en sus aposentos. Mientras ascendía los peldaños de la escalera de mármol y alcanzaba el primer rellano, desde donde arrancaba el tramo que giraba a la derecha, Ángelo descolgó sus ojos del color de las castañas a la planta de abajo y los centró en el cortile de estructura cuadrada, ornado con esculturas de la mitología griega, al que ceñían columnas que soportaban los pisos superiores y le traían al recuerdo los patios de la Roma clásica. Luego de unos instantes llegaba a la primera planta, a cuatro pasos de la puerta que daba entrada a la sala en la que se figuraba a la señora de la casa. El criado la abrió sin llamar y, con otra reverencia, rubricada por una sonrisa sin doblez y el ademán de la mano, lo instó a acceder a su interior.
Alessandra estaba de espaldas, sentada al extremo de la mesa más próximo a la puerta, y ni se inmutó. Aguardó a que Ángelo avanzase a su altura, le besase la mano y articulase unas corteses palabras a modo de saludo. Su mirada lo recorrió de arriba abajo, sus labios compusieron un mohín que venía a testimoniar su aprobación por la resplandeciente gorguera, las calzas acuchilladas de tejido beige y el jubón del mismo tono, y lo invitó a que tomase asiento enfrente de ella. Al segundo se llevó la mano derecha a la frente como si se hubiera olvidado de algo, se levantó sin dar tiempo a que Ángelo le retirase el sillón con respaldo de terciopelo rojo, y se apresuró hacia la puerta de salida.
—Vuelvo enseguida —se disculpó a la vez que la abría y derretía a Ángelo con el fuego de sus ojos negros.
El banquero dio por hecho que a Alessandra le acuciaba una urgencia que no admitía demora y se empleó en fijar su atención en la pieza en que se había quedado en soledad y a la que, de resultas de los nervios y de un cierto envaramiento, no había echado cuentas en su anterior cita. La decoración, el mobiliario, la configuración de una mesa, cualquier detalle en suma, lo entendía, además de interesante, de lo más revelador, porque formaban parte de la personalidad de su propietario, en cierto modo venían a proporcionar o sugerir indicios sobre su manera de ser.
Tapices de Arras, cortinas y guadamecíes revestían las paredes y creaban un mundo de confort que estimulaba a las confidencias. El suelo lo ocultaban mullidas alfombras, que al pisar sobre ellas daban la impresión de estar recubiertas de pluma de ganso, y del techo, en el centro del mismo, colgaba una araña de plata y cristal, cuyos cirios fabricados a molde, que se encajaban en modernas virolas, aún no habían sido prendidos por el fuego y puede que no se encendieran hasta bien entrada la noche, por cuanto los días estaban siendo largos y luminosos y los postigos de las ventanas los habían abierto de par en par.
A su derecha, pegada a la pared, una vitrina dorada, de cuidada talla de madera de roble, exhibía vasos y copas de plata, de alabastro y de pórfido, así como lozas de Urbino y vidrio de Murano. A la izquierda, sobre patas torneadas y tallas en relieve, se apoyaban dos arcones que Ángelo supuso con ropa de casa en su interior, encima de los cuales se apilaban tres o cuatro joyeros abiertos, con oros y piedras preciosas. Y uno de los rincones lo acaparaba una mesita baja cuya superficie de mármol se la repartían un laúd, una viola, un cuaderno de música y libros lujosamente encuadernados y dejados caer a la buena de Dios, en un desorden estudiado hasta el último detalle.
—Ángelo, como habréis observado, la mesa ya está puesta, de manera que nadie nos va a importunar, mientras tengáis a bien hacerme el honor de acompañarme —Alessandra portaba una bandeja de plata y esparcía su mirada sobre el mantel de lino blanco, que presentaba una vajilla de porcelana y copas y jarras de vidrio con motivos florales—. Espero hayáis perdonado mi momentánea ausencia, pero las muy estúpidas de las criadas habían olvidado servir estos exquisitos mazapanes, que a buen seguro os traerán recuerdos de vuestros años en Siena. Los elabora un confitero, compatriota vuestro, que goza en Roma de un reconocido prestigio. Si preferís dulces de miel, de almendra, de nueces, o pasteles de hojaldre con carne de ciervo y de liebre, tomad cuantos gustéis.
—Vos siempre tan atenta. No teníais que haberos molestado.
Los ojos de Ángelo se fueron detrás del rumboso escote que culminaba el vestido azul cielo de seda, con mangas transparentes y estrechas, ajustadas a los puños con cenefas de perlas de Alessandra, quien, al volcarse sobre la mesa para posar la bandeja con los mazapanes, dejó ver algo más que el inicio de unos pechos bien formados y de justas proporciones, entre los que hacía equilibrios un ángel de oro tallado en un rubí que colgaba de un collar de perlas, obsequio suyo al poco de conocerse.
—Satisfaceros constituye para mí el más dulce de los placeres. Decidme de cuál de los vinos que he elegido para abrir boca os sirvo —a Alessandra, que humedecía la punta de los dedos en el aguamanil y tomaba una servilleta para secarse, no le había pasado inadvertida la fijación de Ángelo en sus pechos y, lejos de violentarse, se sintió halagada.
—Si no os importa, para mí un Lacryma Christi —Ángelo había trasladado la mirada al rojo de sus labios, que unido al mismo tono en las mejillas hacía resaltar más aún su tez de porcelana, en contraste con las sombras que se había dado en los párpados inferiores y el mentón. Su pelo negro lo recogía una corona de cabellos postizos entrelazados con cadenas de oro y perlas preciosas, y un velo de color marfil envolvía sus orejas.
—Yo tomaré un moscatel de Asti —dijo mientras sus manos de nieve y uñas coloreadas escanciaban el vino en la copa de Ángelo —. ¿Qué me contáis de la ya no tan pequeña Margherita? ¿Cómo le van sus lecciones en casa del cardenal Borgia?
—Sus progresos me tienen admirado. Y sus ansias de aprender, todavía más —cada vez que su protegida preguntaba por su hija, a Ángelo le asaltaba la duda de si lo hacía porque realmente le iba algo en ello o por quedar bien ante él.
—¿Qué tal se os ha dado el día? —para Alessandra era una forma como otra cualquiera de reclamar a Ángelo que la pusiera al tanto de lo que se cocía en la ciudad.
—Me ha visitado Johann Burchard, o, para ser más ajustado a la verdad, lo he invitado a comer yo a mi casa. De entrada, me mandó recado declinando mi invitación, pero luego se lo pensó mejor y se presentó cuando ya no lo esperaba. Mañana es el gran día, no se le va de la cara la tensión que tendrá que soportar y habrá juzgado que un rato de esparcimiento, libre de preocupaciones, no le vendría mal. Aunque a los postres, ya más expansivo por el vino, hemos acabado conversando de lo mismo de lo que conversa Roma entera y media cristiandad. En el fondo, Burchard es un enamorado de su quehacer, un vocacional, y a partir de mañana va a estar en su salsa.
—Por nada del mundo me gustaría estar en su piel. No debe de ser fácil manejar a más de veinte cardenales, cada uno con su desbordado ego, habituados a ser ordeno y mando, a imponer sus condiciones —la esperanza de Alessandra se cifraba en que un día Ángelo se presentara en su casa trayendo del brazo al maestro de ceremonias del Vaticano, el hombre que dominaba los entresijos de la Santa Sede y el encargado de velar por el perfecto desarrollo de los cónclaves en los que se elegía al papa. No estaría de más departir con él y tirarle de la lengua.
—De Burchard admiro su sangre fría, su disciplina y su minuciosidad. Y, más que nada, la experiencia. En la elección de Inocencio VIII ya estuvo al frente de la organización del cónclave, así que seguro que no se le pasa un detalle. Y cuenta con el apoyo inestimable de un diario en el que, desde el día que tomó posesión de su cargo, va anotando cuantas cosas atañen al Vaticano, por fútiles que parezcan.
—Ese diario vale su peso en oro. Daría la más costosa de las joyas que me habéis obsequiado, por tenerlo un ratito en mis manos y ojearlo. A saber la de secretos que guardará. Lo mismo hasta nos desvela los remedios que, al objeto de alargarle la vida, los médicos aplicaron al papa en su agonía —Alessandra mojó los labios en su copa y chasqueó la lengua con coquetería.
Entre la población de Roma había cundido el rumor de que, ante la insuficiencia renal que padecía y habiéndosele practicado sangrías sin resultado, a Inocencio VIII se le realizó una «transfusión» por vía oral de la sangre extraída a tres niños que acabaron por morir y a cuyos padres se les compensó con un ducado de oro. A este rumor vino a seguir el de que a lo largo de los últimos meses de su vida el único alimento que el pontífice ingirió había sido la leche que mamaba de una mujer.
—Nunca Burchard revelaría un asunto de tal trascendencia. Todo lo que atañe a la intimidad del pontífice lo guarda tal que fuese un secreto de confesión —dijo Ángelo.
—Eso le honra. Pero, con unas copas de más en el cuerpo, lo mismo os ha dejado caer al oído algo, si no interesante, al menos curioso —Alessandra no se daba por vencida.
—Durante el almuerzo me ha hecho partícipe de las exigencias de los cardenales, algunas de ellas de lo más extravagante, para que en el interior de sus celdas se encuentren como en sus propios palacios y no echen a faltar nada —Ángelo esperaba que su cortesana se diese por satisfecha con las minucias que iba a referirle.
—Siempre me he preguntado cómo será por dentro una de esas celdas, en las que duermen hasta haber elegido al santo padre — Alessandra escoltó sus palabras con un suspiro.
El banquero vio el cielo abierto.
—Lo que voy a revelaros me lo ha leído de su propio diario hace unas horas. Una mesa, una silla, un escabel. Un asiento para descargar el vientre. Dos orinales, dos servilletas, cuatro toallas de mano. Dos trapos para secar las copas. Una alfombra. Un arcón para la ropa, camisas, roquetes, toallas para la cara y un pañuelo. Cuatro cajas de dulces, un vaso de piñones con azúcar, mazapán, azúcar de caña, bizcochos y un pan de azúcar. Una jarra de agua. Un salero. Cuchillos, cucharas y tenedores. Una balanza pequeña, un martillo, llaves, un asador, un alfiletero. Un juego de escritorio con cortaplumas, pluma, pinzas, junquillos y portaplumas. Una mano de papel para escribir. Cera roja…
—Desde luego sus eminencias no se privan de ningún capricho. Son como niños —Alessandra estaba tan admirada por las exigencias de los cardenales, como por la buena memoria de Ángelo. Y le sugirió—: Si está en vuestras manos, un día de estos lo invitamos a cenar y probamos a sonsacarle sobre asuntos de más calado.
A Ángelo la insaciable curiosidad de Alessandra lo tenía poco menos que anonadado, y estaba persuadido de que, si le trajese a Johann Burchard, ganaría enteros en la elevada cotización de la que a sus ojos ya gozaba.
—¿Haríais eso por mí? —la cortesana parpadeó de forma teatral y se propuso aprovechar el momento—. ¿Y podría saberse quién es el cardenal que cuenta con más posibilidades para ocupar la silla de Pedro?
—Puede que sea su eminencia Giuliano della Rovere, toda vez que con el último papa ya gobernó de facto, amontona años de servicio y goza de un gran predicamento entre la mayor parte de los cardenales. Tampoco está mal situado su eminencia Ascanio Sforza, hermano de Ludovico el Moro, príncipe de Milán. De cualquier modo, Burchard es del parecer que aquel que entra al cónclave como papa sale como cardenal, o lo que viene a ser lo mismo, que el favorito acaba derrotado y el que menos se espera se alza con el triunfo. Ya acaeció con la elección del cardenal Cibo, Inocencio VIII, en opinión de mi amigo un papa nefasto, a quien más que otra cosa ha preocupado amasar riquezas y colmar de prebendas a los suyos.
Alessandra acordó incidir sobre la brecha que Ángelo había abierto.
—¿Creéis que en la elección del nuevo papa primarán los intereses económicos sobre el interés puramente espiritual?
Ángelo, que acababa de saborear un mazapán de Siena, cuya calidad ponderó como si antes no hubiera probado otro igual, tomó una servilleta con la que se limpió los labios y no sin cierta parsimonia se aprestó a responder.
—Mi admirada Alessandra, ojalá poseyese dotes de adivino. A modo de ejemplo podría haceros partícipe del comportamiento que, para salir elegido, protagonizó el anterior pontífice. En el cónclave no se avergonzaba de garantizar a varios cardenales, a fin de que lo votasen, cuantas peticiones le hacían por descabelladas que fueran, hasta el punto de que las eminencias que estaban por meterse en la cama y no habían sido informados de nada, en cuanto se percataron de lo que se estaba tramando a sus espaldas, abandonaron sus celdas y corrieron a medio vestir, a efectuar también sus demandas a cambio de su voto.
Alessandra diseñó una mueca de desconcierto, que hizo especular a Ángelo que lo que le había revelado no entraba en sus cálculos. Los cardenales, en paños menores, corriendo de madrugada por la capilla del Vaticano a la caza de canonjías a cambio de su voto resultaba de lo más cómico, pero era una realidad que no admitía discusión.
—Y lo más admirable de esta historia es que a la larga Inocencio VIII no cumplió ninguna de sus promesas —remachó Ángelo, crecido por el impacto que sus palabras estaban suscitando en Alessandra—. Sea como sea, en los tiempos actuales no sería concebible un poder exclusivamente espiritual del papa. Si se pretende estar en igualdad de condiciones con los demás Estados de Italia y de la cristiandad, ha de verse refrendado por otro económico y militar.
—Si os pusieran una daga al cuello y os vieseis obligados a dar el nombre del cardenal que a vuestro juicio va a ocupar la vacante de Inocencio VIII, ¿por quién os inclinaríais? —Alessandra pasó un trozo de pastel de carne a Ángelo y al constatar cómo al roce de su mano la piel del banquero se erizaba, amagó una sonrisa con ribetes de picardía.
—Difícil me lo ponéis, madonna, pero haré un esfuerzo por complaceros —Ángelo le cogió la mano y sus dedos acariciaron los de ella—. La situación ha cambiado en el Vaticano, hasta no hace mucho eran las espadas de quienes apoyaban a uno u otro candidato las que decidían el nombramiento. Hoy por hoy gozan de más influencia el soborno y el oro.
—Si no he comprendido mal, estáis dando a entender que saldrá elegido pontífice aquel que más riquezas posea. No deseo que me malinterpretéis ni os sintáis ofendido por ello, pero me parece un planteamiento de lo más simplista —lo último que a Alessandra le convenía era menospreciar a su banquero, de ahí que se cuidara de quitar hierro a sus palabras, con una sonrisa de oreja a oreja.
—Mi querida Alessandra, he de reconoceros el mérito de ir siempre un paso por delante de mí. Os asiste toda la razón. El candidato ha de hacer acopio de unos dones con los que poner a la Santa Sede donde le corresponde y recobrar la imagen de la Iglesia que Inocencio VIII echó por tierra. Ha de ser una persona de recio carácter, que gobierne el Estado Pontificio con mano dura y no se deje amilanar por nadie, la antítesis del anterior papa, una marioneta en manos del cardenal Della Rovere, quien, en vista de que le había sido imposible que lo eligieran a él, intrigó más que ningún otro para secundar el ascenso al trono de Pedro de aquel hombre sin personalidad y se creyó luego en el derecho de gobernar en su nombre.
—Supongo que vuestro candidato ha de estar adornado de una formación y cultura envidiables para lidiar con los cardenales, con los jefes de Estado italianos y de fuera de Italia, o con los embajadores de los cuerpos diplomáticos destacados en el Vaticano —interrumpió Alessandra, quien a medida que iba progresando la conversación se notaba más a gusto. Si hubiera nacido hombre…
—Mi querida amiga, tal y como gustan de decir los franceses, il va de soi, se presupone. Y así debiera ser. Pero ha habido de todo. A Calixto III, representante de Cristo en la tierra entre los años 1455 y 1458, como quiera que por vez primera contemplase el ingente número de volúmenes que integraban la Biblioteca Vaticana, no se le pasó por su augusta cabeza, sino comentar que la Iglesia bien podía haberse gastado el dinero en algo de más provecho. Y no porque no fuera un hombre culto, que lo era y en grado sumo.
—Y del último papa, ¿qué opináis? ¿Suscribís el parecer de vuestro amigo Johann Burchard? ¿Ha sido tan nefasto como os ha confesado? —Alessandra le medió de Lacryma Christi la copa, que estaba en las últimas, y le dio a probar un dulce relleno de miel, que ella hallaba particularmente delicioso.
—Mi impresión no obedece a un capricho ni es la secuela de una inquina personal, sino que nace de la reflexión a raíz de unos hechos de sobra probados y condenados por cualquier persona de principios. Inocencio VIII, por encima de desentenderse de los asuntos de gobierno, ideó cargos en el seno de la Iglesia con el ánimo de cobrar elevadas sumas de los que optaban a ellos, incrementó el número de otros ya existentes y tal que un mercader sacó a la venta bulas y perdones. Y a su hijo Franceschetto no hubo capricho que no le consintiera. Las multas que los fieles hacían efectivas por los delitos que cometían, y que estuvieran por encima de los ciento cincuenta ducados, Franceschetto se las quedaba en su integridad, y solo las de menor cuantía iban a engrosar el Tesoro papal, salvo un montante concreto de las mismas, que acababa en la bolsa del vicecanciller. Y a un cardenal, que en una partida de cartas le había ganado al impresentable Franceschetto cuarenta mil ducados, le obligó a devolvérselos con la pueril excusa de que había hecho trampas.
—Se ve que vuestro amigo os tiene informado al dedillo de cuanto acontece en la Curia Apostólica. Pero no habéis contestado a mi pregunta inicial. ¿A quién votaríais vos? —Alessandra lanzó sus ojos a los de Ángelo y los fijó con más intensidad cuando el banquero carraspeó y comenzó a hablar.
—Sin duda alguna al español Rodrigo Borgia, para mí el más capacitado para revertir el statu quo. Dueño de un temperamento arrollador, es astuto, flexible, hábil negociador, no se deja influenciar por nadie y, como el más sibilino de los diplomáticos, domina el arte de esconder sus intereses y sacar a la luz los ajenos. Y como quiera que comenzara en calidad de cardenal y vicecanciller con su tío Sixto III hace la friolera de treinta y seis años, cuando era un jovenzuelo imberbe, lo avala una larguísima experiencia.
—De no haber sido por su tío, el también español Sixto III, puede que Rodrigo Borgia no hubiera llegado tan alto. ¿No opináis lo mismo? —Alessandra no tenía nada contra el cardenal español, anhelaba en cambio poner a prueba la capacidad de argumentación de Ángelo. Debatir para ella era lo más similar a una partida de ajedrez o un duelo a esgrima. Le apasionaba la confrontación, la dialéctica. La destreza para salir airoso de una discusión era un mérito que admiraba sobremanera en un hombre, después de, por descontado, una bolsa bien repleta.
—Únicamente Dios lo sabe. De lo que sí sé que estoy del todo convencido es de que, si no lo ornasen ciertas prendas, no habría estado tanto tiempo en primera línea de fuego. Me parece de lo más revelador que, a la muerte de su tío, y cuando se persiguió y masacró a los españoles que se habían favorecido en tanto duró su mandato, a él se le respetara y se le dejara en paz. Si todo lo anterior lo sazonamos con que es rico hasta la exageración y ha cumplido los sesenta, la edad de la plenitud, me reafirmo en que resulta el candidato ideal.
—No habéis hecho mención a la fama de inmoral y corrupto que le precede. Le fascinan las piedras preciosas, los vestidos bordados en oro, la plata y las perlas en las gualdrapas de sus monturas, y si ha llegado a ser inmensamente rico ha sido porque ha acumulado un sinfín de cargos eclesiásticos que conllevan sustanciosas rentas y porque solo su cargo de vicecanciller le deja al año ocho mil ducados —a Alessandra le alentó el convencimiento de que con tales argumentos por una vez había dejado touché a su banquero.
Ángelo, que no veía el momento de llevarse a su cortesana a la cama y estaba empezando a cansarse de tanta palabrería, le contestó de modo lapidario:
—El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.