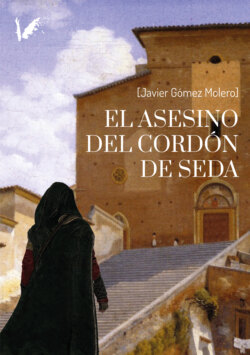Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12 Roma, mediados de diciembre del año del Señor de 1494
ОглавлениеDetallado informe de Michelotto a su santidad sobre el ejército francés, que al mando de Carlos VIII se ha apoderado de Florencia y amenaza con invadir Roma
Se había habituado a la vida de Roma y cuanto significara una alteración de su rutina le hacía sentir mal. Los días que había permanecido en Florencia le habían servido, entre otras cosas, para constatar que como en la ciudad de los papas no se vivía en ninguna parte, así como para confesarse a sí mismo que, a no ser por una causa de fuerza mayor, no iba a consentir abandonarla. No obstante ese sentimiento de arraigo, daba por bien empleado el viaje, en la medida en que cuanto se le había encomendado entendía haberlo llevado a cabo a plena satisfacción, aun cuando, hasta tanto su santidad no diese el visto bueno a su informe, no iba a echar las campanas al vuelo.
Había partido rumbo a la ciudad de los banqueros en compañía de Diego García de Paredes, un hombre de su edad, alto y fornido, con quien desde el primer minuto había congeniado y cuya presencia obedecía al deseo expreso de Alejandro VI. Diego era de ascendencia extremeña y, lo mismo que tantos, se había asentado en Roma en busca de fortuna. Con otros españoles se ganaba de mala manera la vida en duelos nocturnos, asaltos y emboscadas, bien por su cuenta, bien a sueldo de nobles romanos. Hasta que una tarde en que mataba el tiempo mediante la práctica del juego de la barra en la explanada de delante del Vaticano fue observado desde una ventana por su santidad, en el momento en que tanto él como sus compañeros eran importunados por unos italianos armados de espada y con ganas de bronca. Con la barra en la mano, Diego se las ingenió para mandar al otro mundo a cinco, herir a diez y obligar a huir despavoridos a los demás, lo que indujo a Alejandro VI a ofrecerle el puesto de jefe de la guardia papal de Castel de Sant’Angelo.
Y ahora los dos se estaban adentrando en el despacho privado del papa, a cuyo lado estaba, encajado en un jubón de terciopelo negro, Johann Burchard, el maestro de ceremonias.
—No es menester que pongamos en vuestro conocimiento que Carlos VIII, el rey de Francia, creyéndose en el derecho a heredar el trono de Nápoles con el peregrino pretexto de que en tiempos pretéritos había pertenecido a la Casa de Anjou, ha invadido Italia. A sus brazos ha corrido el cardenal Giuliano della Rovere, cuyos objetivos se dirigen a conseguir del invasor que se convoque un concilio, Nos seamos depuestos del trono de Pedro y lo eleven a él al pontificado. De otra parte, todas las ciudades por las que su ejército ha ido pasando han recibido al rey francés poco menos que como un libertador y se han puesto de su lado. Y de aquí a nada caerá sobre Roma. Decidnos, amigos, ¿qué habéis visto en Florencia? ¿Son las huestes francesas tan numerosas y formidables como pregonan los rumores? ¿Consideráis que disponemos de alguna posibilidad frente a ellas? —al papa se le veía cansado, los manchurrones morados que se extendían por debajo de sus ojos delataban que le costaba conciliar el sueño.
—Con vuestra aquiescencia, santidad —tomó la palabra Michelotto—. En mi vida he contemplado un ejército tan compacto y bien equipado como el francés. Su infantería, su caballería y su artillería están dotadas de todos los detalles habidos y por haber, alrededor de cincuenta mil hombres en su totalidad. Disponen de mercenarios suizos y alemanes provistos de alabardas que manejan a dos manos, de especialistas en rematar a cuchillo a los que caen heridos en la batalla, de arcabuceros con horquillas en las que apoyan las armas al disparar y de ballesteros de procedencia gascona. La impresión más profunda me la llevé cuando por delante de mis ojos desfilaron cañones y bombardas que, al rodar sobre la tierra, hacían tal ruido que me obligaron a taparme los oídos. De cañones conté unos doscientos y de bombardas yo juraría que otras tantas. La caballería la integran monturas y soldados pertrechados de arneses, gualdrapas, armaduras y estribos de oro y plata. Al menos cinco mil jinetes van armados de picas, arcos de madera y mazas descomunales.
—¿Y el rey? ¿Os dio lugar a observarlo? —el rostro del santo padre se ensombreció. Poco podían hacer sus magras fuerzas contra un ejército tan poderoso.
—Con vuestra venia, santidad —la voz de García de Paredes se evidenció temblorosa. Se juzgaba un hombre de acción, lo suyo era pelear, no construir un discurso. Y la atractiva y majestuosa figura del papa lo había sobrecogido—. Carlos VIII es la otra cara del ejército que manda. Su imagen mueve más a la risa que al respeto o al miedo. Es pequeño, me atrevería a decir que enano, sus miembros se aprecian desproporcionados, más parece un monstruo que un hombre. Sus ojos son grandes e incoloros, su nariz es varias veces más abultada de lo normal y de sus labios entreabiertos escapan hilos de saliva. Y lo que más me llamó la atención, sus manos sufren de persistentes espasmos. Con la debida deferencia a su condición de monarca, santo padre, podría pasar por todo menos por un hombre inteligente.
La mirada de Johann Burchard solicitó a Alejandro VI su beneplácito para interpelar a los dos hombres que habían sido comisionados para espiar en Florencia y evacuar el correspondiente informe.
—Nos han llegado referencias de que el mes pasado estalló en Florencia una rebelión, que se saldó con la expulsión de los Médici del gobierno y el nombramiento de una legación encabezada por el dominico Girolamo Savonarola, quien fue al encuentro del monarca francés, al que proclamó como el nuevo Ciro y el enviado por el Altísimo para deponer al santo padre y acometer la reforma de la Iglesia. Desde entonces andamos faltos de noticias fiables, tan solo rumores. ¿De qué manera calificaríais la situación en la ciudad? —al maestro de ceremonias del papa le interesaba conocer el parecer de Michelotto.
—A mi modesto entender, y en esto creo coincidir con Diego García de Paredes, en Florencia se ha perdido la alegría de vivir. La ciudad se me representa una sombra de lo que fue. Savonarola y otros dominicos la controlan mediante soflamas, les puede la obsesión de reprimir cualquier tipo de libertad y tienen atemorizada a la población. De persistir las medidas que están tomando, no me extrañaría que en breve echen en falta a los Médici.
—Un día Savonarola pagará caro su proceder y sus invectivas sin fundamento —sentenció Alejandro VI, cuya opinión sobre el prior de San Marco no resultaba precisamente halagüeña. Si no mudaba de actitud y se mostraba más contenido en sus manifestaciones, habría de tomar medidas contra él. Y bastantes preocupaciones lo tenían ahora absorbido, como para emplearse en frenar al lenguaraz dominico.
—Así que Florencia se ha pasado también al enemigo — comentó Burchard sin dirigirse a nadie en particular—. Aunque, a decir verdad, ninguna ciudad a la que el francés ha asomado la oreja se ha atrevido a hacerle frente.
—La única esperanza a la que podemos aferrarnos es confiar en que el rey francés se dé por satisfecho con su ataque a Nápoles y pase de puntillas sobre Roma —los ojos de su santidad descendieron al solideo que sus manos apretaban.
—Es lo que se desprende del mensaje que os ha hecho llegar, santidad: «Solicitamos del muy santo padre en Cristo, Alejandro VI, papa por la providencia de Dios, concedernos el paso franco por vuestros territorios y proveernos de las vituallas necesarias a nuestras expensas».
—Amigo Burchard, ¿quién nos garantiza que el rey va a cumplir lo que ha garabateado en un papel? ¿Quién está en situación de asegurar que no saqueará la ciudad? O peor aún, ¿que no acabará por pasarla a sangre y fuego? Sea como sea, y por muy en desventaja que estemos, no vamos a abandonar Roma. Nos encerraremos tras los muros de Castel de Sant’Angelo, a su interior trasladaremos las provisiones, armas y oro que podamos reunir. Allí resistiremos todo el tiempo que sea menester. Y a vosotros, Diego y Michelotto, os encomendamos que toméis las medidas pertinentes para la salvaguardia de la ciudad. En vosotros confiamos para que nuestra amada Roma, símbolo de la cristiandad, sufra el menor perjuicio posible. Si ha aguantado indemne a lo largo de más de veinte siglos, si ha soportado el embate de belicosos pueblos, no vamos a tolerar que ahora caiga en manos del monarca francés. Somos nosotros los que tenemos la obligación de conservarla para las generaciones venideras.
De nuevo, Johann Burchard se permitió apelar a Alejandro VI para que le concediera exponer su punto de vista.
—Santo padre, tal vez nos estemos precipitando al ponderar que solo las armas gozan de predicamento para combatir a un enemigo como el francés. Vos sois versado en el uso de la palabra, poseéis la admirable cualidad de convencer con vuestros argumentos. Hemos de hallar la manera de dilucidar el conflicto que se avecina por medio de la negociación, de la diplomacia. Y en ese terreno, santidad, no hay quien os supere. Y menos que nadie el rey francés, a quien el señor García de Paredes ha catalogado de persona poco avispada. Si a ello asociamos que es un joven sin experiencia, la batalla dialéctica está ganada.
—Muy optimista os habéis vuelto, amigo Burchard. Parecéis olvidar que los franceses no son de fiar. Para vuestro conocimiento, os revelaremos que ya han dado sobrada muestra de sus intenciones.
La cara de asombro que puso Burchard no pasó inadvertida para Alejandro VI, que continuó:
—Hace unos días, nuestra muy amada hija Lucrecia, en compañía de nuestra prima Adriana y la bella Giulia Farnese, solicitó de Nos autorización para abandonar el palacio de Santa Maria in Portico de Roma y emprender camino a Pesaro, donde la aguardaba su marido, Sforzino, con quien hacía tiempo que no se veía. Mientras nuestra hija se quedaba junto a él, madonna Adriana y la bella Giulia determinaron regresar a Roma, o, para no faltar a la verdad, obedecieron nuestras órdenes de retornar cuanto antes, pues las echábamos de menos, si bien no tanto como ellas a Nos. Pues bien, en las proximidades de Viterbo, el carruaje que las traía fue a cruzarse en su camino con una avanzadilla de los franceses que amenazan con caer sobre nuestra ciudad. Tanto una como otra se apuraron en hacer partícipe de su identidad al capitán al mando de la patrulla, que, lejos de dejarlas continuar, las hizo apresar y conducir a la fortaleza de Montefiascone. Justo ayer nos llegó una misiva de los franceses, en la que se nos conmina a entregar la suma de tres mil ducados para hacer frente al pago del rescate.
La indignación se había enraizado en los rostros de Michelotto y García de Paredes, al tiempo que Johann Burchard exhibía su habitual frialdad. Si de los dos españoles hubiera dependido, habrían partido a uña de caballo en dirección a Montefiascone, habrían rescatado sin pararse en mientes a la prima y a la protegida del santo padre y las habrían trasladado a su presencia.
—¿Hay algo más humillante para Nos que hayan apresado en nuestro propio territorio a dos damas a las que amamos de corazón y que encima nos veamos obligados a realizar un desembolso económico si queremos volver a verlas con vida? Si los franceses se han comportado de una manera tan ruin con quienes forman parte de la familia papal, ¿cómo no se comportarán con el resto de la ciudadanía? Amigo Burchard, se aproximan tiempos revueltos.
—Santidad, ¿a quién vais a despachar a Montefiascone para que haga efectivo el pago del rescate y traiga de vuelta a madonna Adriana y a la bella Giulia Farnese? —preguntó, sin perder la calma, Johann Burchard.
—Los tenéis delante —los ojos de Alejandro VI se asentaron primero en Michelotto y acto seguido en Diego García de Paredes—. Irán en una carroza con asientos de terciopelo y el escudo de los Borgia en los laterales, y los seguirá una escolta de medio centenar de hombres.