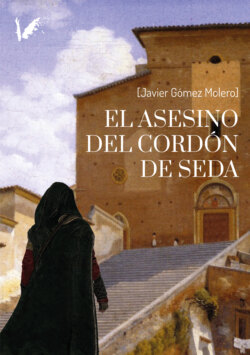Читать книгу El asesino del cordón de seda - Javier Gómez Molero - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13 Roma, finales de diciembre del año del Señor de 1494
ОглавлениеAcompañado de dos expertos en arte antiguo, Johann Burchard, maestro de ceremonias del papa, recibe en su palacio a Michelotto, quien porta un misterioso cofre, cuyo contenido pretende que examinen
Dos años no habían supuesto un espacio de tiempo tan dilatado, como para que a Michelotto le cupiera la certeza de que la medida que había adoptado era la correcta. A unas etapas en que había estado tentado de llevarlo a presencia de alguien que gozara de una autoridad por encima de la suya, y entregárselo para que hiciera lo que estimase conveniente, habían sucedido otras en las que había juzgado que lo más provechoso era quedárselo en su poder y no dar cuenta a nadie de su existencia. Por los guardias que habían detenido a Stéfano cuando pretendía pasarlo en su carro por delante de Porta San Paolo, y conocían en qué manos había acabado, no tenía que preocuparse. Estaban al cabo de cómo se las gastaba y no se atreverían a delatarlo por su apropiación.
El mismo día en que se lo hubo arrebatado al labriego, que por mor de su maldad fue a poner fin a sus días enterrado en el mismo sitio donde se lo había encontrado, no bien se hubo visto al abrigo de las cuatro paredes de su casa, empleó la tarde y la noche en examinar su contenido y, por más que se confesase profano en la materia, le dio el pálpito de que lo que había en el interior del cofre constituía un tesoro. Y eso que gran parte de las piezas estaban cubiertas por una pátina de polvo y tan deformadas, que no se dejaban ver en todo su esplendor. Echar mano de un trapo y ponerse a limpiarlas le infundía respeto y cierta turbación, no fuese que, después de tanto tiempo en tan calamitoso estado, acabaran por deteriorarse más de lo que estaban o se cayeran a pedazos.
La carroza que solía emplear en sus desplazamientos por Roma siempre que quería pasar inadvertido, lo había dejado a mitad de Vía del Sudario, una calle corta y estrecha, que se abría entre Vía del Monte della Farina y Largo di Torre Argentina, delante de la fachada de un fastuoso palacio de piedra, de cuatro pisos agujereados por ventanas con vidrieras. Aun cuando hubiese sido construido hacía relativamente poco, aquel palacio le trajo a la memoria otros de la ciudad, de estilo gótico, edificados tiempo atrás y que ya estaban pasados de moda.
La puerta entreabierta —el señor había dado el día libre al servicio— lo trasladó a un amplio jardín sembrado de estatuas de emperadores romanos, por entre las que correteaban un par de avestruces y una piara de pavos reales, a cuya derecha arrancaba una escalera de mármol que llevaba al primer piso. Una vez hubo superado los peldaños, tan brillantes como afilados en sus bordes, cruzó por un salón en el que encima de una tarima se levantaba una cama cubierta por un edredón, que posiblemente estuviera relleno de plumas, y coronada por un dosel del que colgaban cortinas con flecos que arrastraban por el suelo. A través de la puerta entornada del fondo del dormitorio se abría paso una fragancia a leña quemada y a hierbas aromáticas, puede que de tomillo y romero, y un reconfortante calor que a buen seguro provenía de la llama de una chimenea. Del murmullo de voces que de su interior emergía, coligió que a la persona con la que se había citado le hacían compañía al menos otras dos.
—Sed bienvenido, amigo Michelotto —antes de que dispusiera de tiempo para inquirir la identidad de los dos hombres que estaban sentados delante de una mesa, colmada de libros cuyos títulos en latín y griego revelaban su dominio de tales lenguas, Johann Burchard se aprontó a dar satisfacción a su curiosidad.
El que vestía un ropón largo de tonos oscuros, que medio recubría una capa corta ribeteada de piel, le fue presentado como Spannolius de Mallorca, y el que llevaba unas calzas de un tejido que no supo identificar y un jubón estampado de mangas rasgadas respondía al nombre de Paulus Pompilius.
—Os serviré yo mismo —Burchard alcanzó de una mesita baja una botella de moscatel y cuatro copas en cristal tallado que se aprestó a llenar—. Os preguntaréis por qué Spannolius y Pompilius se hallan presentes. Cuando me hicisteis referencia a vuestro deseo de que examinase las piezas que obran en vuestro poder, me disteis a entender que lo mismo respondían a vestigios de nuestra vieja y añorada civilización y, aun cuando presumo de reunir cierto conocimiento al respecto, he juzgado de provecho dejarme asesorar por peritos en la materia. Pompilius es un humanista muy reputado en los círculos intelectuales de Roma y se ha especializado en métrica y en lengua latina. Por su parte, Spannolius pertenece a la Academia de Iulius Pomponius Laetus y se tiene por una autoridad en la Antigüedad y en especial en piezas de la época clásica.
—Ni a Pompilius ni a mí nos guía en nuestra actividad otro interés que el de esclarecer la verdad, rendir homenaje a nuestros ancestros y preservar el patrimonio que se nos ha legado. En los tiempos que corren hay infinidad de desaprensivos que persiguen su lucro personal y se aprovechan de quienes a toda costa ambicionan alimentar su ego, pasar por hombres cultos e inundar sus palacios y villas con nuestras reliquias. Igual les procuran piezas auténticas a un precio desorbitado, que trafican con otras falsificadas. Y todo porque se ha puesto de moda soltar sin venir a cuento expresiones en latín y alardear de manuscritos que son incapaces de leer o de objetos que están lejos de identificar —Spannolius desbordaba un entusiasmo en modo alguno fingido y se apreciaba dolido por la injerencia de tanto advenedizo.
—Si no os importa, Michelotto, mostradnos esas joyas que guardáis en el cofre. Pero antes me vais a permitir que despeje la mesa —Burchard se levantó y en menos que se tarda en rezar un avemaría trasladaba los papeles de la mesa a lo alto de un arcón de mármol, que imitaba un sarcófago paleocristiano.
Las miradas de los tres especialistas confluyeron en Michelotto, que daba la impresión de hallarse en desventaja y no sentirse a gusto ante aquellos intelectuales. Como un relámpago le cruzó la sospecha de que los tres se habían confabulado con ánimo de estafarlo, mediante una tasación de las piezas que iba a poner ante sus ojos muy por debajo de la real. Enseguida rechazaba tal suposición, por cuanto, si por algo destacaba Burchard, era por su escrupulosidad y una honestidad más que probada. Y el alto concepto en que lo tenía su santidad Alejandro VI lo avalaba. Con todo, su intención no pasaba por ponerlas a la venta, no mientras no le fuese preciso para vivir. Y aun así, lo que el cuerpo le pedía era ofrecérselas al santo padre, en pago a todo lo que había hecho por él y por la Iglesia. Él sabría darles el destino adecuado.
Michelotto posó el cofre sobre la mesa, abrió la tapa y se aplicó en ir sacando poco a poco piezas y más piezas, que en parte se revelaban deformadas, rayadas o con manchas de polvo. El silencio, que a breves intervalos quebraba el crepitar del fuego de la chimenea, se iba espesando a medida que las distintas piezas iban invadiendo el tapete de cuero que se extendía sobre la mesa del despacho de Burchard. Los tres intelectuales se intercambiaban miradas más elocuentes que las palabras. Les costaba lo indecible contenerse. Lo que vislumbraban por entre el polvo los tenía al borde del pasmo.
—Decidme Michelotto, ¿cómo ha llegado a vuestras manos? —Pompilius ensanchó su pregunta, con la aseveración de que ese dato iba a ser de utilidad para facilitar la identificación de los objetos que aguardaban su dictamen y el de sus dos amigos.
—Dos de mis hombres, que montaban guardia en Porta San Paolo, estaban registrando el carro de un labriego que se encaminaba hacia las tierras del sur, cuando, al ir a levantar una manta, tropezaron con el cofre. Al cabo de unas horas de interrogatorio, sin que llegaran a sacarle nada en claro referente a su procedencia, mandaron a otro compañero a la prisión de Torre di Nona, donde yo estaba de inspección, para solicitarme que acudiera sin pérdida de tiempo, que un asunto grave me reclamaba. El hombre no tenía media bofetada, por lo que intuí que a poco que le apretara iba a cantar sin mayor dilación. Pero no hacía sino dar rodeos, inventar excusas, cualquier cosa antes que revelarme la procedencia del cofre. En vista de que no atendía a razones y continuaba cerrado en banda empecé por golpearlo con suavidad, luego con cierta violencia y en uno de los arreones fue a caer al suelo con tan mala fortuna que se golpeó con una piedra la nuca y de resultas del golpe me quedé in saecula saeculorum sin su confesión. Mala suerte.
—Identificar las piezas va a llevar su tiempo. Habrá que limpiarlas a conciencia con productos especiales de los que aquí y ahora no disponemos. ¿No opináis como yo? —la pregunta de Pompilius iba para Spannolius y Burchard.
—Las que están limpias lo mismo sí podéis identificarlas —se cruzó Michelotto, cuyo interés se concretaba en hacerse una idea del valor de las piezas.
—Veamos —Burchard fue apartando las piezas que presentaban un aspecto aceptable. Daba por seguro que entre el académico, el humanista y él iban a arrojar luz acerca de las monedas, camafeos, anillos, brazaletes, coronas, tablillas de oro y demás objetos que había aislado del resto.
—Comencemos por las monedas. Son las que con más fiabilidad nos van a ayudar a poner fecha a todas las piezas. Me da la impresión de que forman parte de un mismo tesoro y puede que de una misma época —de las diez o doce monedas que Pompilius había cogido, pasó tres a Burchard y tres a Spannolius.
—Aquí tenéis una lupa para cada uno —Burchard, que las guardaba para descifrar manuscritos medio ilegibles, las había sacado de uno de los cajones de debajo de la mesa.
Conforme pasaban los minutos en el examen del anverso y el reverso de las monedas de oro, la sonrisa iba ganando terreno en los rostros de los tres y contagiaba a Michelotto, que por fin comenzaba a atisbar la claridad. Si no fueran gentes de fiar, no exteriorizarían una alegría que presagiaba una elevada cotización. El humanista y el académico habían venido para prestar su colaboración desinteresada.
—Apostaría a que las dos imágenes que de perfil aparecen en este áureo corresponden a Agripina y su hijo Nerón y, puesto que la madre fue asesinada en el año 59, habría que datarla con anterioridad a esta fecha —Spannolius era autor de una «Vida de Séneca», quien se desempeñó como tutor del emperador en su juventud. De ahí que el académico dominara como pocos ese periodo de la historia de Roma.
—Estas tres coinciden en representar a Nerón bajo la figura de Apolo, con quien ambicionaba que se le identificase, después de haberse liberado de las trabas que su madre le puso para consagrarse al arte. Acabo de acordarme de un pasaje del historiador Dión Casio, en el que da al emperador el nombre del dios de la poesía y de las artes. Sin duda alguna, este áureo fue acuñado después del año 59, puede que en el 60 o 61 —calculó Pompilius.
—Esta otra no ofrece duda. En torno a un rostro de mujer, se distingue la inscripción diva Poppaea Augusta, que hace referencia a la segunda esposa de Nerón, quien, después de muerta, aparecería en inscripciones como diosa. Si la memoria no me juega una mala pasada, Popea falleció sobre el año 65, así que la moneda es de fecha posterior —a los labios de Burchard asomó un ramalazo de orgullo, por hallarse a la altura de los dos especialistas.
—Prestad atención a la inscripción que rodea la imagen del templo de Jano con la puerta cerrada en este áureo: Pace terra marique porta Ianum clusit, o lo que es lo mismo, «cuando la paz romana se impuso por tierra y mar, cerró la puerta de Jano».
Tras devolver la moneda a la mesa, Spannolius brindó una fugaz sonrisa a Michelotto, cuyo rostro llevaba escrito que no se enteraba de nada.
—El templo de Jano se cerraba en épocas de paz, circunstancia que en raras ocasiones se daba en Roma. La moneda de la inscripción conmemoraba el primer decenio de Nerón en el poder, allá por el año 64 —Spannolius se dirigía evidentemente a Michelotto.
—Dejemos para más adelante las monedas que quedan y centrémonos en lo demás —propuso Burchard.
—Este es el anillo con el que quienquiera que lo llevase sellaba los documentos. La esmeralda con que se adorna no contribuye sobremanera a su identificación. Que pertenezca a la misma época que las monedas, solo los dioses lo saben —apuntó Spannolius.
—Soy de la misma opinión respecto de esta cajita de oro, que posiblemente contuviera la primera barba de un joven. De tratarse de Nerón habría que fecharla más o menos en el año 55 —Burchard repartió la mirada entre el humanista y el académico. Y se sintió pagado al comprobar su gesto, con el que venían a refrendar que le asistía la razón.
—En este camafeo, cuya mitad inferior lo ocupa un águila, quien aparece sin duda alguna es Nerón, con la cabeza de perfil mirando hacia la derecha y ceñida con una corona de laurel. Sus rasgos son los que estamos habituados a ver en las esculturas que de él se nos han transmitido. Yo fijaría la fecha de su composición sobre el año 60 —con la manga rasgada de su jubón, Pompilius estaba sacando brillo al camafeo para contemplarlo en toda su pompa.
—Terminemos con este brazalete de oro en el que está engastada la piel de una serpiente. Confieso que se me oculta a quién pudo pertenecer —Burchard pasó el brazalete a los dos especialistas.
—Es tan transparente como el agua. Perteneció a Nerón. Y tiene su historia —Spannolius se hizo el interesante—. Me documenté debidamente antes de ponerme a escribir sobre Séneca, su preceptor. Unos asesinos a sueldo irrumpieron en el dormitorio de Nerón con la orden de eliminarlo, cuando una serpiente que salió de debajo de la almohada los puso en fuga. Como muestra de gratitud, su madre mandó confeccionarle con su piel este brazalete que lo protegería de futuros atentados. Por aquel entonces el futuro emperador no alcanzaba los cuatro años, así que no sería descabellado fechar el brazalete sobre el 39 o 40.
—Señores, de todo corazón os agradezco que me hayáis puesto al día acerca de estas piezas. De cuanto habéis expuesto extraigo la conclusión de que nos hallamos ante objetos en su mayoría de oro y de época antigua. ¿Estáis en condiciones de adelantarme su valor aproximado? Y tal como avancé a su excelencia —el mentón de Michelotto se torció hacia Johann Burchard—, sabed que no me mueve interés alguno, solo la curiosidad. Es más, estoy calibrando si obsequiárselos al santo padre, quien como todo el mundo conoce es un apasionado de nuestra cultura antigua.
—Así de pronto corremos el riesgo de errar en nuestra valoración. Pero ni que decir tiene que su cotización en el mercado de antigüedades es elevada. Yo abogaría por que nos concedierais una semana o dos de plazo, al objeto de que recuperemos las piezas sucias o deterioradas y examinemos con más detenimiento las que aquí hemos comentado —apreció Spannolius, que ofrecía la imagen de no haber oído la referencia de Michelotto a su santidad como destinatario de las joyas o no le interesaba hacer un juicio de valor en ese sentido.
—Me va a resultar de todo punto imposible volver otro día con el cofre encima, ya que los franceses amenazan a las puertas de Roma y el trabajo se me va a acumular. La organización de la defensa de la ciudad me tendrá ocupado. El santo padre me ha hecho especial hincapié en mantener el orden, redoblar la vigilancia y cuidar de que no se desaten actos de pillaje —Michelotto enderezó la mirada a Burchard, que hacía gestos de asentimiento. También él compartía su preocupación por lo que se avecinaba.
—Espero no pecar de atrevido ni violentaros si os sugiero que dejéis el cofre aquí, en casa de nuestro amigo Burchard. No se me figura un sitio tan seguro. Nadie se atreverá a importunar al maestro de ceremonias de su santidad. Spannolius y yo vendremos a diario a examinar las piezas —propuso Pompilius.
—Está de más decir que os firmaría un recibo —Burchard tomó pluma y papel por si había que escribir.
—Confío plenamente en vos. Y un problema menos para mí. Con el tesoro en mi casa, y yo pendiente de la invasión, poco podría hacer por protegerlo —a Michelotto esperar un par de semanas no le parecía una idea desacertada.