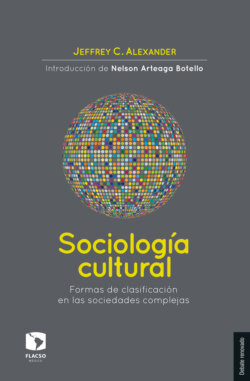Читать книгу Sociología cultural - Jeffrey C. Alexander - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. ¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Hacia un programa fuerte
ОглавлениеA lo largo de la última década, la “cultura” ha ido abandonando irremediablemente un lugar destacado en el estudio y en el debate sociológico y existe de todo menos consenso entre los sociólogos especializados en esta área sobre lo que significa ese concepto y, por tanto, qué relación tiene con nuestra disciplina tal y como se la ha interpretado tradicionalmente.
Un modo de enfocar este problema es plantear un debate en el que la cuestión a dirimir sea si este marco de reflexión (relativo a la cultura) debería llamarse “sociología de la cultura” o “sociología cultural”. Yo abogaré por esta última opción.
La sociología debe disponer siempre de una dimensión cultural. Cualquier acción instrumental y reflexiva vertida sobre sus entornos externos, se encarna en un horizonte de significado (un entorno interno) con relación al cual no puede ser ni instrumental ni reflexiva. Toda institución, independientemente de su naturaleza técnica, coercitiva o aparentemente impersonal, solo puede ser efectiva si se relaciona con los asideros simbólicos establecidos que hacen posible su realización y con una audiencia que la “lee” de un modo técnico, coercitivo e impersonal. Por esta razón, todo subsistema especializado de la sociología debe tener una dimensión cultural; de lo contrario, los trabajos relativos a los ámbitos de la acción y a los ámbitos institucionales nunca se entenderán por completo.
Hablar de la “sociología de la cultura” supone aludir exactamente al punto de vista opuesto. En este, la cultura debe ser explicada por algo que queda completamente separado del dominio del significado. Si consentimos que este elemento separado se llame “sociología”, en este caso definimos nuestro horizonte de análisis como el estudio de las subestructuras, bases, morfologías, cosas “reales”, variables “duras”, y reducimos los asentamientos estructurados de significado a superestructuras, ideologías, sentimientos, ideas “irreales” y variables dependientes “suaves”.
Esto no puede ser así. La sociología no puede ser únicamente el estudio de contextos (los “con” textos); debe ser también el estudio de los textos. Esto no significa, como pretendía la crítica etnometodológica de la “sociología normativa”, referirse simplemente a textos formales o escritos. Remite mucho más a manuscritos no publicados, a los códigos y las narrativas que tienen un poder oculto pero omnipresente. Paul Ricoeur señaló en su influyente argumento que “las acciones significativas deben considerarse como textos”, si no fuera así, la dimensión semántica de la acción no podría objetivarse de un modo adecuado para el estudio sociológico.
Husserl sostuvo que el estudio fenomenológico de las estructuras de la conciencia solo puede iniciarse cuando lo dado objetivamente de “la realidad” se pone entre paréntesis, de este modo el poder constitutivo de la conciencia individual —la subjetividad trascendental— puede estudiarse como una dimensión en sí misma. El mismo tipo de operación de poner entre paréntesis debe llevarse a cabo en la sociología cultural: los contextos de significado deben ponerse entre paréntesis en el momento hermenéutico del análisis. Las acciones y las instituciones deben tratarse “como si” estuvieran estructuradas solo por guiones. Nuestra primera labor como sociólogos culturales consiste en descubrir, a través de un acto interpretativo, lo que son esos códigos y esas narrativas informantes. Únicamente después de haber hecho patente estas “estructuras de la cultura” podemos desplazar el momento hermenéutico hacia los momentos analíticos referidos a lo institucional-tradicional o a la acción orientada. En estos otros momentos, acoplamos los textos dentro de sus contextos, los entornos de los textos vitales que son estructurados por la vida emocional, por la influencia de otros actores e instituciones y por el ejercicio de la agencia y la reflexividad frente a las propias estructuras culturales.
¿Por qué motivo hemos de comprometernos con este momento hermenéutico? ¿Por qué proponemos como objeto de análisis, que la acción —ya sea individual, colectiva e institucional— deba tratarse como algo impregnado de significado en el sentido de que se orienta a través de un texto codificado y narrado? Aquí nos situamos en el ámbito de los presupuestos, de lo que los científicos sociales dan por supuesto en cuanto sentido común de la acción y el orden. Para hacer acto de presencia en el momento hermenéutico es menester un “salto de fe”. El significado se “ve” o no.
Para aquellos que no son culturalmente amusicales (justificando a Weber) es de suyo que el significado ocupe un lugar central en la existencia humana, que la evaluación de lo bueno y lo malo de los objetos (códigos) y la organización de las experiencias en una teleología coherente y cronológica (narrativas) hace pie en las profundas honduras sociales, emocionales y metafísicas de la vida. Para los actores es posible “abstraerse” del significado, negar que exista, describirse a sí mismos y a sus grupos y sus instituciones como predadores y egoístas, como máquinas. Esta insensibilidad hacia el significado no niega su existencia; únicamente muestra la incapacidad para reconocer su existencia.
A lo largo de buena parte de su historia, la sociología, tanto por lo que respecta a la teoría, como al método, ha padecido precisamente este tipo de insensibilidad. Me gustaría apuntar, de manera muy esquemática, las razones que explican cómo y por qué esta insensibilidad ha adquirido tal sobrecarga en una disciplina tan importante dentro de los estudios humanos.
Inmersos en las permanentes crisis de la modernidad, nuestros clásicos creyeron que la modernidad vaciaba de significado al mundo. El capitalismo, la industrialización, la secularización, la racionalización, la anomia, el egoísmo, estos procesos nucleares desembocaron en la propagación de individuos desorientados y tiranizados, cerraron el paso a las posibilidades de un fin significativo, eliminaron el potencial estructurador de lo sagrado y lo profano.
Las sacudidas revolucionarias comunistas y fascistas que caracterizaron la primera parte del siglo XX sentaron las bases para que el discurrir de la modernidad fuera minando la posibilidad de textos saturados de significado. El sosiego que invadió el periodo de posguerra, particularmente en Estados Unidos, supuso para Talcott Parsons y sus colegas que la modernidad no debería entenderse de un modo destructivo. Sin embargo, mientras Parsons afirmaba que los “valores” ocupaban un lugar central en las acciones e instituciones, no explicaba la naturaleza de los propios valores. A pesar del compromiso con la reconstrucción hermenéutica de los códigos y narrativas, él y sus colegas funcionalistas observaban la acción desde el exterior y dedujeron la existencia de valores orientadores, haciendo uso de marcos categoriales supuestamente generados por necesidad funcional.
En América en los años sesenta, cuando resurgió el carácter conflictivo y traumático de la modernidad, la teoría parsoniana suministró una teorización micro sobre la naturaleza radicalmente contingente de la acción y teorías macro sobre la naturaleza radicalmente externa del orden. En oposición a la variable “cultura”, asistimos al ascenso de lo “social” y lo “individual”. Pensadores como Moore, Tilly, Collins y Mann se acercaron a los significados plasmados en textos solo a través de sus con-textos: “ideologías”, “repertorios” y “redes” se convierten en el orden del día. Para la microsociología, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Skinner y Sartre aportaron un ramillete de recursos complementarios y antitextuales. Homans, Blumer, Goffman y Garfinkel entendían por cultura solo el entorno de la acción con relación al cual los actores tienen una reflexividad total.
En los años sesenta, al mismo tiempo que desapareció de la sociología americana el significado-como-texto, las teorías que inciden en los textos, a veces, incluso a expensas de sus contextos, comenzaron a tener una influencia enorme sobre la teoría social europea, particularmente en Francia. Siguiendo la pista marcada por Saussure, Jakobson y lo que ellos llamaban las “socio-lógicas” —más que la sociología del último Durkheim y de Mauss—, pensadores como Lévi-Strauss, Roland Barthes y el primer Michael Foucault, desencadenaron una revolución en las ciencias humanas al insistir en la textualidad de las instituciones y la naturaleza discursiva de la acción social.
En los años posteriores a 1968, la teoría social europea “redescubrió” la pérdida de la abundancia de significado que la modernidad parecía demandar. Althusser transformó los textos en aparatos ideológicos del Estado. Foucault asoció los discursos con el poder dominante. Derrida desconectó a los lectores/actores de los textos. El posmodernismo seguía en su línea, con su declaración de que las metanarrativas habían muerto, de que las interpretaciones de los textos sociales eran reflejos de las posiciones estructurales de los actores. En la tradición francesa de Bourdieu y la teorización británica de la Escuela de Birmingham, estos con-textos giraban en torno a la dominación de clase y en América implicaban crecientemente la influencia determinante de las posiciones de estatus de los actores, en particular, del estatus de raza y género.
Con el paso de los ochenta a los noventa, hemos asistido al renacimiento de la “cultura” en la sociología americana y al ocaso del prestigio de las formas anticulturales del pensamiento macro y micro. A pesar de ello, es evidente que se mantiene la profunda y debilitadora ambivalencia sobre el significado y la modernidad. El resultado ha sido que varias formaciones transigentes que he descrito antes han desembocado en el interior de distintas corrientes que configuran en la actualidad el acercamiento de la disciplina a la cultura. La posición de la “producción de la cultura” asume la existencia de textos —como objetos a manipular— y se dedica, por sí misma, a analizar los contextos que determinan su uso. El neoinstitucionalismo, desde Di Maggio y Meyer a comparatistas como Wuthrow, insiste más en la pragmática que en la naturaleza de la acción semánticamente orientada, considerando los textos sociales primeramente como coacciones legitimadoras de las organizaciones. Las aproximaciones a la acción orientada a la cultura, como la de Swidler, destacan la reflexividad frente a los textos y tratan la cultura solo como una “variable” efectiva contingente.
Adquiere progresiva importancia, por tanto, reconocer que, de este modo, ha nacido también una corriente de trabajo que confiere a los textos semánticamente saturados un papel mucho más destacado. Estos sociólogos contemporáneos son los “hijos” de una primera generación de pensadores culturalistas —Geertz, Bellah, Douglas, Turner y Sahlins entre los principales— quienes escribieron contra la impronta reduccionista de los años sesenta y setenta.
Estos sociólogos culturales contemporáneos pueden concebirse de manera inexacta como inspirados por un marco “neo” o “post” durkheimiano. Con todo, también han arrancado de muy diferentes tradiciones teóricas, no solo desde el análisis cognitivo de los signos del estructuralismo y del giro lingüístico, sino de la antropología simbólica y su insistencia en la relevancia emocional y moral de los mecanismos delimitadores que conservan la pureza y alejan el peligro. Estimulados por teóricos literarios como Northrop Frye, Frederik Jameson, Hayden White, y por teóricos aristotélicos como Ricoeur y MacIntyre, estos escritores se han preocupado progresivamente por el papel de las narrativas y el género en las instituciones y la vida ordinaria. Entre las figuras consolidadas, uno piensa aquí, en concreto, en los recientes trabajos de Viviana Zelizer, Michele Lamont, William Gibson, Barry Schwartz, William Sewell Jr., Wendy Griswold, Robin Wagner-Pacifici, Margaret Somers, William Gibson y Steven Seidman. Menos conocida, pero igualmente significativa, es la obra de jóvenes sociólogos como Philip Smith, Anne Kane y Mustafa Emirbayer. Yo concibo mis propios estudios teóricos e interpretativos sobre el caso Watergate, la tecnología y la sociedad civil desde la congruencia con esta línea de trabajo.
Es importante destacar que mientras los textos saturados de significado ocupan un lugar central en la tendencia posdurkheimiana, los contextos no caen en el olvido. Estratificación, dominación, raza, género y violencia aparecen destacadamente en estos estudios. No se tratan, sin embargo, como fuerzas en sí mismas, sino como instituciones y procesos que refractan los textos culturales de un modo altamente significativo y también como metatextos culturales por sí mismos. El reciente trabajo de Roger Friendland y Richard Hecht To Rule Jerusalem suministra un poderoso ejemplo del tipo de interpretación de texto y contexto, de poder y cultura que tengo en mente.
El trabajo de estos sociólogos —y muchos otros a los que no he mencionado— da lugar a la posibilidad de que el paulatino viraje de la disciplina hacia la cultura conduzca a una sociología genuinamente cultural. La alternativa será únicamente agregar otro subsistema a la división del trabajo de la disciplina, el cual puede llamarse sociología de la cultura.