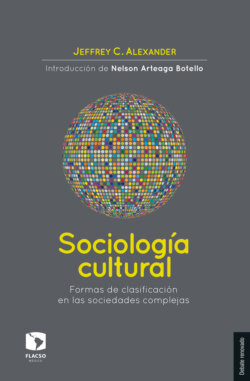Читать книгу Sociología cultural - Jeffrey C. Alexander - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Encantamiento arriesgado: teoría y método en los estudios culturales
Оглавление(en colaboración con Philip Smith y Steven Jay Sherwood)
En los inicios del siglo XX, en su obra maestra Las formas elementales de la vida religiosa, Émile Durkheim abogó por la creación de una “sociología religiosa” que “abriría una nueva senda a la ciencia del hombre”. A pesar de ello, al tocar su fin dicho siglo, esa comprensión “religiosa” de la sociedad no existe. Tampoco nuestra disciplina ha sido capaz de crear una nueva ciencia de los hombres y de las mujeres. Dos razones se aducen para explicarlo. Una es que los lectores laicos de Durkheim no alcanzaron a entender lo que él tenía en mente. La otra es que a aquellos que fueron capaces de hacerlo no les agradó.
La idea de Durkheim consistía en ubicar el significado y el sentimiento culturalmente mediado en el centro de los estudios sociales. Aunque nunca abandonó la idea de una ciencia social, en la última parte de su obra pretendió modificarla de un modo fundamental, de forma paulatina. Quiso que la ciencia social renunciase a lo que llamamos el “proyecto de desmitificación”.
Es evidente que la racionalidad de la disciplina debe mantenerse: nuestras teorías y métodos intelectuales permiten una relación crítica y descentrada con el mundo. La ciencia social es racional también, en el sentido de que su objetivo moral se arraiga en el proyecto de la Ilustración que tiende a llevar a la atención consciente las estructuras subjetivas y objetivas que quedan fuera de las comprensiones normalmente tácitas de la vida ordinaria.
Con todo, la racionalidad del método de la ciencia social no se debe confundir con la racionalidad de la sociedad a la que aquel se dedica. Lo que guía nuestro trabajo, de hecho, es el supuesto contrario. Según nuestra percepción, la sociedad nunca se desprenderá de sus misterios —su irracionalidad, su “espesura”, sus virtudes trascendentes, su demoniaca magia negra, sus rituales catárticos, su intensa e incomprensible emocionalidad y sus densas, a veces vigorosas y a menudo tormentosas, relaciones de solidaridad.
Estos misterios han sido normalmente obviados por la ciencia social racional. Las ocasiones en que se han tratado, nuestros clásicos y nuestros contemporáneos han pretendido explicar esas irracionalidades por el método de reducción. Al insistir en que las instancias de subjetividad son causadas por elementos objetivos, han intentado (y, sostendríamos, errado de continuo) demostrar que esas irracionalidades son meros reflejos de las estructuras “reales”, tales como organizaciones, sistemas de estratificación y agrupaciones políticas.
Los sociólogos se enorgullecen de estos quehaceres en la “sociología de” —en este caso, de la cultura— y en la desmitificación del mundo del actor que es tanto premisa como resultado. Pero esta reducción es, fundamentalmente, errónea. El mundo dispone de una dimensión irremediablemente mística. Para explorarla, debemos trascender la “sociología de” la cultura en dirección a una sociología cultural, que ingrese en los misterios de la vida social sin reducirlos o infravalorarlos, aún cuando se les interprete de un modo racional que expanda el ámbito del criticismo, la responsabilidad y la conciencia.
La promesa de una sociología cultural (Alexander, 1993) es precisamente esto. Como Clifford Geertz insistió hace veinte años aproximadamente, la investigación sobre “la acción simbólica no es menos importante como disciplina sociológica que el estudio de pequeños grupos, burocracias o el cambio de papel de la mujer americana; se trata, únicamente, de una provechosa ocupación menos desarrollada” (Geertz, 1973). Desde que escribió estas palabras, la sociología cultural, de hecho, se ha convertido en un campo independiente y ha pasado a ser un área de conocimiento donde el trabajo es más vibrante y dinámico. Hemos recorrido un largo camino en la exploración de los códigos, las narrativas y los símbolos que subyacen y cohesionan a la sociedad. Sin embargo, aún nos queda un buen trecho por transitar.
C. Wright Mills ensalzó, en cierta ocasión, la imaginación sociológica como la intersección de biografía e historia, definiendo a la última en términos puramente objetivos. El día de hoy debemos abrirnos al entusiasmo que brota de la imaginación social. Debemos estudiar el modo en que las personas hacen significativas sus vidas y sus sociedades, los modos en los que los actores sociales impregnan de sentimiento y significación sus mundos. Si nos proponemos dar cuenta de este rico y esquivo objetivo, tendremos que construir nuestras teorías y métodos en consonancia con este estimulante espíritu.
Comenzamos por rechazar la proposición de que las metodologías orientadas a la investigación de la sociedad pueden ser teorías neutrales. Si el trabajo científico se evalúa como altamente significativo, hemos de reconocer que él, también, está informado por la cultura. La cultura de la ciencia es teoría. Insistimos, por tanto, en que los objetos estimados como dignos de investigación se seleccionan de acuerdo con preferencias teóricamente orientadas. Las categorías fundamentales para la comprensión de la sociedad —clase, Estado, institución, yo (self) e, incluso, cultura— se hacen asequibles por decisiones científicas que poco tienen que ver con los cánones de la ciencia positiva. Son los presupuestos metateóricos relativos a la naturaleza de la acción y del orden los que determinan la metodología y la conclusión en las ciencias empíricas, impulsando a los analistas sociales hacia o “más allá” de la cultura y, por lo mismo, dinamizando el tipo de interpretación de la cultura que, en última instancia, prevalecerá.
En el reconocimiento explícito de que la teoría, el método y la conclusión se encuentran inextricablemente interpenetrados, nos diferenciamos (véase Griswold, 1992) del cada vez más popular acercamiento posestructuralista al estudio de la cultura. Contrario al trabajo de Michel Foucault (p. ej., La arqueología del saber) y a la extrapolación sociológica que Robert Wuthnow ha hecho de él (Wuthnow, 1987; Ramb y Chan, 1990), negamos la posibilidad de un método genealógico que pueda trazar el mapa de los contornos del discurso sin primeramente idear una escala. En este sentido, defendemos, frente a Wuthnow, que no existe mejora metodológica sin renovación teórica. De hecho, sostenemos que, primeramente, en virtud de las intuiciones progresivamente construidas en la naturaleza del orden cultural, pueden forjarse las nuevas herramientas para sus análisis.
Al tiempo que reflexionamos en el marco de esta fase de pensamiento pospositivista, no podemos negar el poder o la facticidad del “mundo” empírico. Por medio de un proceso de “resistencia” el mundo social demanda el reafinar constantemente la relación entre la teoría y lo que Durkheim denominaba “hechos sociales”. Tras mucho tiempo de espera, nuestras propias investigaciones intensivas en datos (Alexander, 1988b; Smith, 1991; Alexander et al., en prensa) han producido resultados inesperados que han forzado, no solo un refinamiento teórico, sino, más bien, una revisión fundamental.
Para iluminar esta compleja relación entre hecho y teoría en los estudios culturales, dirigimos nuestro interés hacia una discusión más concreta de nuestra aproximación teórica y hacia los estudios empíricos de la cultura a que ella ha dado lugar.
Hablar de “nuestras” investigaciones pudiera parecer, quizá, más que peculiar en un debate sobre el método cultural. Con todo, su peculiaridad consiste en una importante implicación de una perspectiva teóricamente orientada hacia la ciencia social cultural. No existe un método universal que produzca ciencia como tal; solo existen investigaciones estimuladas por la búsqueda de tipificaciones empíricas de cosmovisiones particulares que pueden entenderse como sistemas de signos teóricos que prometen a los investigadores toparse con ciertos fenómenos “que ya se encuentran” en el mundo empírico. Toda vez que la particularidad solo puede comunicarse culturalmente, en el mundo-de-la-vida, los sistemas significativos, desde el punto de vista teórico, solo pueden transmitirse a través de tradiciones intelectuales específicas, que tienen la posibilidad de organizar los mundos-de-la-vida por sí mismos. En este sentido la teoría, como el significado, es, por tanto, el producto de una conciencia colectiva.
Nos centramos en nuestra propia discusión relativa a los métodos culturales establecidos en torno al “club de la cultura” que se ha desarrollado en la UCLA, que pudiera pensarse como constitutivo de un tipo de tradición menor dentro de la gran tradición de pensamiento durkheimiano. Este enfoque tiene la ventaja de iluminar los estudios culturales no solo de principio sino in situ.
A la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, no debería sorprender el hecho de que el trabajo de este grupo descanse claramente sobre lo que se ha llamado la tradición posdurkheimiana (Alexander, 1988a), incluso los estudios específicos acometidos por aquellos asociados a este grupo han asumido una variedad de formas, desde la lingüística e histórica hasta la neofuncionalista.
En el corazón de nuestra visión conjunta se anuncia un compromiso con “la autonomía relativa de la cultura” (Alexander, 1990; Kane, 1991). Esta posición orientativa general se define a partir de un modelo que insiste en que la preocupación por lo sagrado y lo profano continúa organizando la vida cultural, una posición que se ha visto enriquecida por pensadores de tan alto reconocimiento como Mircea Eliade, Eduard Shils, Roger Caillois y, más recientemente, por la economía cultural de Viviana Zelizer. Subrayamos, de igual modo, el carácter nuclear de los sentimientos solidarios y los procesos rituales, y más extensamente, siguiendo la estela de Parsons y Habermas, la importancia de la sociedad civil y la comunicación de la vida social contemporánea. La abertura de la esfera civil hace posible que los procesos de comunicación puedan dirigirse a la metafísica y a la moralidad, al sentimiento público y a la significación personal, y a lo que facilita que los procesos culturales se conviertan en rasgos específicos de la vida política contemporánea.
Inspirado en la interpretación que Paul Ricoeur efectúa del método hermenéutico, nuestra aproximación construye el objeto de las investigaciones empíricas como el mundo significativo del “texto social”. Sirviéndonos de un acto de interpretación, nuestra tentativa pasa por leer este texto de las “estructuras culturales”, insistiendo en que sin la previa reconstrucción del significado todo intento de explicación está condenado al fracaso. No defendemos, por supuesto, que la explicación, por sí misma, consista únicamente en rastrear los efectos de las estructuras culturales; estas últimas tienen autonomía analítica, interactúan, en cualquier situación histórica concreta, con otro tipo de estructuras de modo aperturista y multidimensional. Insistiremos, sin embargo, en que estas “otras estructuras” —ya sean económicas, políticas o demográficas— no pueden considerarse, por sí mismas, como exteriores a los actores sobre quienes ellas ejercen su fuerza. La atención debe recaer sobre la dimensión del significado.
Si, en cuanto analistas culturales, nuestro método central es interpretativo, y nuestro fin consiste en recobrar el significado del texto social, es importante retener el adjetivo social en la mente. Nuestro propósito es reconstruir la conciencia colectiva desde sus fragmentos documentales y desde las estructuras constrictivas que ella implica. Para desenterrar las estructuras que componen la conciencia colectiva —que en francés, hay que recordarlo, implica tanto la “consciencia” como la “conciencia” emocional y moral—, aderezamos nuestro esfuerzo interpretativo con una sensibilidad ecuménica que persigue el discernimiento de una variedad de disciplinas.
Nuestros trabajos han echado a andar siguiendo diferentes trayectorias, no solo la de los escritos sociológicos de Durkheim, Max Weber y Parsons, y su elaboración en el trabajo de contemporáneos señeros como Bellah, Shils y Eisenstadt, sino también a partir de la semiótica de Roland Barthes, Umberto Eco y Marshall Sahlins; el posestructuralismo de Foucault; la antropología simbólica de Geertz, Victor Turner y Mary Douglas; las teorías narrativas de Northrop Frye y sus continuadores literarios como Hayden White y Fredric Jameson; y la teología existencial de Ricoeur. En el marco de la sociología contemporánea, los estudios que consideramos informados por el mismo mundo-de-la-vida teórico y por particularidades similares a las nuestras incluyen los de Zelizer, Steven Seidman, Robin Wagner-Pacifici, Wendy Griswold, Eviatar Zerubavel, Barry Schwartz, Elihu Katz y Daniel Dayan. Además, encontramos aspectos paralelos evidenciados en el trabajo reciente de Craig Calhoun sobre la sociedad civil y la identidad social, y en el de Margaret Somers sobre narrativa.
En la medida en que nuestra postura reconoce la autenticidad “causal” y la eficacia de los sentimientos colectivos y sus parámetros simbólicos en el tejido de la vida social, nuestros desacuerdos teoréticos con las posturas neomarxistas, posestructuralistas y etnometodológicas respecto al significado también incluyen divergencias metodológicas. Incluso, en los mejores ejemplos de estos planteamientos, la interpretación se considera como algo que ocurre “a espaldas de los actores” que, en lo sucesivo, se definen como sujetos que emplean el significado estratégicamente para lograr sus objetivos en estrecha relación con otros actores y las instituciones omniabarcantes. Estas posturas hacen abstracción de los propios sentimientos existenciales del analista. En cuanto respuestas emocionales de los actores se tratan como residuos de cierto interés estratégico, de modo y manera que las emociones del analista se consideran como una categoría contaminante que amenaza con pervertir la pureza de la meditación científica racional.
Los neomarxistas, por ejemplo, siempre han sospechado de las emociones al considerarlas como elementos vulnerables a la manipulación capitalista, algo que se ejemplificó en los estudios de la Escuela de Frankfurt de la así llamada “industria cultural”. Este recelo relativo a las emociones se ha visto complementado con la inquebrantable autoconcepción del marxismo como una ciencia del materialismo histórico. Este compromiso teórico con la primacía causal de la esfera material hace que el recubrimiento del sentimiento estructurado parezca estrictamente “formalista” —una actividad redundante, regresiva frente al proyecto progresivamente desplegado de la explicación social.
En el posestructuralismo foucaultiano se encuentra una teoría y método diferentes pero, desde nuestra perspectiva cultural, con resultados similares. Aparece el intento de ofrecer una mirada irónica y desapasionada que objetiviza sin evaluar y mapifica sin implicación. En el nivel metateórico, un compromiso con la “voluntad de poder”, como el motivo causal de la acción humana, reduce, una vez más, el sentimiento a la categoría de una variable superflua.
Las “teorías prácticas”, a nuestro entender, han sufrido un debilitamiento similar. A pesar de su inclinación hacia el habitus y su interés por los códigos del arte y de la moda, Bourdieu ofrece, de manera implacable, una visión estratégica de la acción, desplaza la experiencia de las emociones al cuerpo y traslada la atención teórica desde el poder de los símbolos colectivos a sus determinaciones objetivas. La “reflexividad” de Giddens reduce, de manera impresionante, la cultura a las normas situacionales, los sentimientos a la negociación intersubjetiva y las estructuras de significado a las exigencias de tiempo y espacio. La teoría neoinstitucional vierte su interés sobre la estrategia, la reflexividad y la adaptación al servicio del control organizacional, promocionando una perspectiva instrumental de la legitimación simbólica que da la impresión de tematizar el mito y el ritual al tiempo que los vacía de cualquier forma semánticamente inducida.
Con la posible excepción de ciertas corrientes del trabajo del interaccionismo simbólico (p. ej., Internados de Ervinf Goffman), las aproximaciones microsociológicas han acentuado, por su parte, la cognición por encima de la moralidad y el sentimiento, y han desatendido, como resultado, el significado. La moral y el compromiso emocional se excluyen, por parte del analista, en favor del principio de la “indiferencia metodológica”, una reformulación escéptica americana del concepto formalístico de epoche auspiciado por Edmund Husserl. Frente al carácter dado-por-supuesto que tiene la realidad para el actor, Husserl sostenía que, para describir los actuales procedimientos de la cognición intuitiva, el analista debe abstraerse de la intuición global a través del proceso de “reducción fenomenológica”.
Pero sobre la naturaleza de la realidad a la que la disposición de los procedimientos intuitivos del actor confiere acceso —las estructuras morales, emocionales y cognitivas que dan a la realidad una organización interna por sí misma— Husserl y sus discípulos tienen poco que decir. Lo que tienden a apuntar, más bien, es que esa realidad emerge de los propios procedimientos. Considérese, por ejemplo, los “análisis de conversación”, uno de los elementos vanguardistas de la microsociología contemporánea. El único programa de investigación reconocido de la etnometodología, el análisis de conversación (CA), ofrece un tipo de pragmatis giganticus, un método que, mientras ilumina poderosamente la técnica de la interacción verbal, aporta poca claridad en lo que se refiere a lo que los interlocutores quieren decir cuando hablan. Influidos por una lectura parcial de la ambigua intuición wittgeinsteniana “uso=significado”, estos estudios basados en la conversación dan muestras, con mucha frecuencia, de un positivismo de nula apertura de pensamiento que roza lo patológico en su distanciamiento de la pasión y la vehemencia que muestran los interlocutores en su vida real.
En contraste con esta visión deshumanizada, nosotros reconocemos, no solo la existencia, sino la eficacia causal del sentimiento, la creencia y la emoción en la vida social. Como intérpretes, consideramos nuestras propias respuestas emocionales como un recurso, no como un obstáculo, tal y como encontramos el texto social. Al examinar los acontecimientos contemporáneos, sentimos la pasión desmedida y el ardor de la acción humana que, a menudo, también se malogran en el rigor congelante de los controles científicos. Por esto es importante destacar que los rituales, la contaminación y la purificación solo pueden entenderse si los profundos afectos que hacen tan convincentes estas categorías primordiales son abiertamente reconocidas por el intérprete. Solo manteniendo el compromiso con el mundo podemos tener acceso a las emociones y a las metafísicas que alteran la acción social: y solo podemos interpretarlas satisfactoriamente desde un punto de vista hermenéutico.
Planteamos un acercamiento que puede denominarse “hermenéutica reflexiva”. A partir del legado de los románticos de los siglos XVIII y XIX como Wordsworth y Goethe y de hermeneutas orientados-hacia-el-significado como Dilthey, Heidegger y Gadamer, observamos nuestras reflexiones emocionales y morales como la base de una intersubjetividad establecida. Habida cuenta que enfatizamos, no la objetivación, sino la comprensión, nuestra respuesta subjetiva aporta el sustento para una Bildungsprozess. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza descentrada de la tradición teorética dentro de la que trabajamos y pensamos, podemos acceder a nuestras emociones y dar salida a la posibilidad de reflexividad moral y cognitiva. Toda vez que trabajamos dentro de una tradición reflexiva, podemos poner distancia de por medio respecto a nuestra propia experiencia y la experiencia de los otros, incluso nos podemos abrir a sus emociones y a las nuestras, y hacemos de la experiencia, en sí misma, la base de nuestro viraje interpretativo.
Nuestros estudios de la vida política pueden emplearse para ejemplificar someramente este acercamiento. A partir de la comprensión de los asombrosos virajes culturales que conllevó el final de la guerra fría (Alexander y Sherwood en prensa-b), comenzamos a obtener cierto esclarecimiento comentando nuestras propias experiencias de euforia y esperanza. A través de conversaciones casuales y de nuestra propia exposición al influjo de los mass-media globales, parecería obvio que quienes nos rodeaban habrían de compartir estos sentimientos —no solo nosotros, sino muchos otros afectos al líder soviético Gorbachov—. Por primera vez en muchos años nos sentimos ansiosos de leer artículos relativos a las diabólicas complejidades de la política del Kremlin y, por primera vez, en la actualidad “tomamos partido” en las luchas por el poder dentro del Politburó. Evidentemente, algo se ha transformado aquí; no solo en la Unión Soviética, sino también dentro de la conciencia nacional americana. Como sociólogos culturales, respondemos intentando comprender estos sentimientos en el contexto de la teoría social y cultural. Comenzamos con la sociología religiosa de Durkheim y la teoría del carisma de Weber. Sin embargo, como revelaban los datos relativos a la complejidad y a lo delicado del asunto, avanzamos haciendo uso de la teoría de los códigos binarios de la sociedad civil y de la teoría desarrollada de la narrativa social. Descubrimos que nosotros, y buena parte de los americanos, se habían “enamorado” de Gorbachov debido a que se ajustaba al arquetipo cultural y al imaginario simbólico del “héroe americano” democrático (Sherwood, 1993).
Durante los periodos de profundo conflicto internacional, especialmente la guerra (Smith, 1993, 1991; Alexander y Sherwood, en prensa-a), experimentamos emociones que se extendían desde la agitación visceral tumultuosa y alborotada hasta la inquietud y la desazón. También observábamos los cambios en el comportamiento, p. ej., los que vimos la CNN bien entrada la noche y nos ocupábamos de los acalorados argumentos de las personas con las que nosotros, por otra parte, estábamos de acuerdo. Siguiendo el flujo del mundo-de-la-vida reflexionábamos, sobre todo, como prueba palpable de lo que Durkheim denominó “efervescencia colectiva”. Hicimos una breve y mesurada incursión en diferentes aspectos del combate, en el alcance de la guerra, en los esfuerzos por la legitimación y en el desacuerdo con lo que aprobábamos y con aquello que desaprobábamos. ¿Por qué, nos preguntábamos, veneramos, odiamos o admiramos a George Bush, Margaret Thatcher o Saddam Hussein, sentimos piedad por las víctimas del bombardeo del búnker Amiriya, el hundimiento del General Belgrano o las masacres del Kurdistán, o nos sentimos horrorizados por el poder de las armas modernas? Pronto pareció constatarse que existían continuidades y parámetros que relacionaban esos sentimientos con los símbolos que estaban siendo empleados para comprender los acontecimientos por los mass-media y por los amigos y vecinos, y por nosotros mismos. Las interpretaciones posteriores del texto social fueron corregidas, no solo por las preocupaciones teoréticas (teoría semiótica o narrativa, teoría de los mass media, teoría durkheimiana, etcétera), sino por las comparaciones supervisadas entre guerras, grupos de opinión y también entre diferentes periodos del mismo acontecimiento. Los resultados mostraban que los símbolos sagrados y profanos, y su incorporación a las narrativas de acontecimientos heroicos, trágicos o apocalípticos, habían creado estas respuestas emocionales.
Los estudios sobre el Watergate y la tecnología informática —las investigaciones iniciadas en este programa de teoría e investigación— comenzaron de modo similar. La implicación emocional y moral en los procesos colectivos apuntaban a la cuestión de las fuerzas modeladoras en funcionamiento. Si nos sentíamos a nosotros mismos exaltados y purificados durante las convulsiones que marcaron el Watergate (Alexander, 1988b; cf., Alexander y Sherwood, 1991, y Alexander y Smith, 1993), nos llenábamos de asombro cuando estos sentimientos fueron compartidos en el exterior por grupos pequeños y aislados. Si nos sentíamos horrorizados por el proyecto “La guerra de las galaxias” de Reagan nos sorprendía por qué muchos americanos sentían exactamente lo contrario. En cada caso, nos disponíamos a examinar en nuestra experiencia inmediata si “los otros”, como aquellos ajenos a nuestro mundo intersubjetivo, evidenciaban reacciones similares o semejantes. Si este análisis confirmaba nuestras experiencias de convulsión moral, encontrábamos que los materiales massmediáticos que documentaban la realidad social de nuestras propias experiencias podrían suministrar un recurso concreto para la investigación del código supraindividual y de los marcos narrativos que autorizaban estas representaciones colectivas en lo sucesivo. El mundo interior de la emoción y el significado, el sí-mismo (self) clarificado a través de la teoría social, nos anunció dónde comenzar a investigar con el objeto de visualizar la imaginación social en curso. A través de esta mediación entre lo personal y lo impersonal, podríamos construir los parámetros invisibles del ideal visible y claro.
“Ni una sola palabra de todo lo que he dicho o intentado advertir ha surgido del conocimiento ajeno, frío y objetivo; late dentro de mí, se constituye a mi través.” En el más puro estilo del novelista adscrito a la tradición germana, Thomas Mann fue capaz de hacer de esta afirmación una legítima manifestación metodológica. Como sociólogos no podemos hacer esto. Nuestros compromisos científicos requieren que nos apeemos del mundo, de la vida, antes de ponernos a escribir. Es necesario comparar los datos con la teoría, someter a prueba las hipótesis y considerar la evidencia de un modo palpable.
Con todo, afirmaríamos, de igual modo, que es un error negar la realidad de nuestras propias experiencias interiores de significado, emoción y moralidad al hacer valer la imaginación social a través de la cual el mundo se remistifica. Empleamos la palabra “negar” deliberadamente porque ¿de qué otra manera, sino a través de esa negación, pueden los sociólogos comprometerse con el proyecto objetivista y continuar existiendo como seres espirituales y juiciosos? Seguramente no ocurre que los “sociólogos culturales” más objetivistas se sienten a sí mismos impulsados, quiérase o no, solo por fuerzas materiales, sean las víctimas mudas de una teología dominante, o los ejecutores de acciones únicamente egoístas y estratégicas. Integrar la vida de esta forma supondría participar de experiencias vaciadas de significado y apuntaría a una invitación al suicido. Concluimos, por ello, que los sociólogos objetivistas también viven, aman y experimentan el fervor dimanado de los símbolos saturados de pasión, emociones y relaciones entretejidas en el mundo social.
Esta conclusión convierte a la cuestión en más convincente. ¿Por qué estos analistas imponen formas objetivistas y degradadas de explicación de los otros? Pueden privilegiar este doble estándar únicamente porque niegan el valor de la experiencia personal como un recurso metodológico. Esta negación resulta de un encuadre ilegítimo del círculo hermenéutico, una ruptura que permite la objetivación del significado en el marco de las categorías desapasionadas, encajonadas y formuladas de la “ciencia social”. Preferiríamos una Geisteswissenschaft, una ciencia del espíritu.
Creemos en un desencaje del círculo hermenéutico. Únicamente sumergiendo el sí-mismo (self) en las, a veces, fragantes, repulsivas por momentos, pero siempre febriles aguas del mundo-de-la-vida y estudiando los reflejos en los claros remansos del alma, puede llevarse a efecto una auténtica sociología cultural: tomando el significado como fons et origo de la comunión humana y la vida social. De esta suerte, siempre debemos ser objeto, en palabras de T. S. Eliot, de un “encantamiento arriesgado”.
Por ello, afirmamos que la moneda de la buena sociología —al menos, de la buena sociología cultural—, debe llevar sobre sí la efigie de un método que protege el sentido y la sensibilidad.