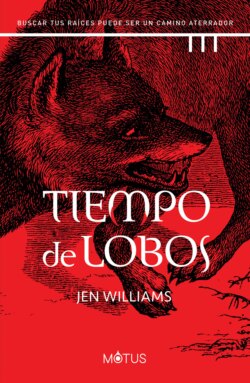Читать книгу Tiempo de lobos (versión española) - Jen Williams - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 7
Antes
EL HOMBRE LO LLEVÓ A su casa, aunque no era una casa en el sentido que el chico conocía. Era un sitio amplio, enorme, con pisos relucientes y muebles antiguos, oscuros, con lustre cálido. Estaba limpio, frío y silencioso, sin marcas en las paredes ni cubiertos sucios desparramados. El perro grande entró al trote y rompió el silencio con el ruido de las uñas sobre la madera, y el hombre entró detrás de ellos dos; se quitó el sombrero y lo colgó de un perchero.
—Puedes quedarte aquí ahora, Michael. Eres Michael, ¿no es así?
El chico no respondió. Observaba al perro, que había pasado delante de un espejo alto en la pared y por un instante hubo dos perros negros, con ojos como de fuego ambarino. El chico siguió al animal y vio otra criatura en el espejo: una figura delgada, mugrienta, con cabello negro. Una cosa oscura con manchas oscuras. De pronto, sintió el olor que despedía y la idea de estar en un lugar así de limpio y ensuciarlo le hizo brotar un ruido angustiado de la garganta. Sentía la piel caliente y como con espinas.
—Nah... Ahh...
—Ven, vamos. Te prepararé la bañera. —El hombre se acercó y bajó la vista hacia él y por primera vez el chico vio que había algo raro en uno de sus ojos: el blanco era demasiado blanco, y el color marrón del iris, demasiado liso—. Te sentirás mejor, muchacho.
El hombre lo dejó solo en el baño con una bañera llena de agua caliente y jabonosa. Estuvo dando vueltas durante unos minutos, nervioso por la cerámica blanca y resbaladiza y todo el espacio vacío. La luz potente y amarilla entraba por una ventana escarchada y se sintió expuesto. No se miró en el espejo que había encima del lavabo.
Al cabo de unos minutos, después de escuchar contra la puerta un buen rato, se quitó la camiseta y los pantalones cortos empapados; abandonados sobre el suelo, ni siquiera parecían prendas de vestir. Se sumergió en la bañera y permaneció allí hasta que el agua se enfrió por completo. Una película de suciedad gruesa y oscura se había adherido a la bañera.
Más tarde, se sentó a una mesa larga con un pijama que le quedaba grande, mientras el hombre le colocaba platos de comida adelante. Pan suave y blanco, beicon ahumado, crujiente y oscuro en los bordes; un trozo de mantequilla amarilla, un frasco de encurtidos, lleno hasta la mitad con sombras oscuras y misteriosas. Un vaso grande de leche.
—Cuando no estoy, la mujer que viene a limpiar trae a su hijo para que se quede —comentó el hombre—. Diría que es aproximadamente de tu edad, pero tiene más carne alrededor de los huesos. Supongo que no echará de menos un pijama, ¿no crees? —La voz del hombre era cálida y suave, despreocupada. El chico recordó cómo le había sonreído en la hierba, cómo había sonreído ante el cuerpo destrozado de su madre—. Puedes comerte la comida, muchacho. No te causará problemas.
¿No se los causaría, de verdad? El chico no lo sabía. Cerró una mano vacilante alrededor del vaso de leche, pero no lo levantó. La comida era una provocación, un castigo, un mito.
—¿Cómo te hiciste esas cicatrices en el cuello, Michael? ¿Y las marcas alrededor de las muñecas?
El chico levantó la vista. El hombre seguía sonriendo, pero la luz de los ventanales se acumulaba en el ojo de vidrio, convirtiéndolo en una pieza plana y opaca. Oyó el ruido de uñas contra la madera lustrada y supo que el perro negro estaba otra vez detrás de él.
—Siempre hay una familia de la que todos hablan en voz baja, en todos los pueblos —continuó el hombre. Sonaba ligeramente divertido—. Lo sé mejor que la mayoría. Una familia que guarda sus secretos y es reservada. De esas familias crecen rumores e historias, como hiedra en la pared de una casa, y muchas veces esos cuentos no son más que disparates malévolos de ancianas a las que les sobra el tiempo. Y de repente, a veces, las historias son ciertas, ¿no es así, Michael? Es algo sobre lo que sé bastante. —Inspiró lentamente por la nariz—. Ahora estás a salvo, muchacho.
—No puedo quedarme aquí. —Era la primera oración completa que decía en meses y le supo extraña, desconocida, en la boca—. Vendrán a buscarme. —No dijo quién.
La sonrisa del hombre se ensanchó.
—Solo haz lo que te digo, muchacho.
—Vendrán.
Transcurrieron tres días enteros hasta que llegaron.
En ese período, Michael se bañó cuatro veces más (el olor del armario prisión no se le iba) y durmió en un dormitorio anticuado con ventanales que daban a un cielo otoñal vacío y blanco. Por la noche dejaba la luz encendida y se levantaba de la cama varias veces para cerciorarse de que la puerta no estuviera cerrada con llave. No podía dejarla abierta, porque más allá se veía una parte de las escaleras. Durante el día tenía permiso para vagar por la casa; moviéndose en silencio, como era su costumbre, se dio cuenta muy pronto de que el hombre estaba solo, con excepción del perro, y que las habitaciones eran interminables. Algunas tenían la llave echada, lo que hacía que se le cerrara el estómago, pero Michael les daba la espalda y se dirigía a otras partes de la casa. En ocasiones veía al perro negro observándolo, una silueta borrosa en la cima de la escalera o al fondo del pasillo, y lo llamaba, pero el perro solo se limitaba a mirarlo con sonrisa babosa.
Cuando llegaron, Michael estaba en la habitación donde dormía, con las manos llenas de naipes de un mazo que le había dado el hombre. Se oyó un crujido de botas contra la grava y lo supo, comprendió inmediatamente quién era, y por unos peligrosos segundos los párpados se le cerraron y perdió sensibilidad en los dedos; se sintió al borde del desmayo. Pero un ladrido áspero del perro en alguna parte de la casa funcionó como una bofetada y lo hizo levantarse y correr a la ventana. Sonó el timbre.
Su padre, un hombre patizambo con cabello negro y ralo, estaba en el porche de entrada, pero a solas: no había abrigo rojo contra la grava, ni dedos blancos y afilados. Su hermana no estaba. Michael se apoyó pesadamente contra el alféizar, demasiado aliviado por un instante como para poder pensar o moverse, aunque sabía que si su padre lo veía en la ventana, estaría muerto. Luego su padre desapareció de vista y se oyó un portazo.
Hubo gritos. Michael pensó en el cuerpo de su madre. Lo habían dejado en la hierba e imaginó cómo se le llenaban los ojos de agua de lluvia y cómo los insectos le recorrían la bata amarilla en una danza delicada. Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que el volumen de las voces había bajado y, sin pensar demasiado en lo que hacía, salió de puntillas al descansillo de la escalera y espió por entre las maderas de la barandilla. Allí estaba el hombre, con las manos entrelazadas detrás de la espalda como si estuviera admirando una obra de arte, y allí estaba su padre. Vestía un impermeable azul sucio y parecía extrañamente pequeño.
Trocitos de conversación le llegaban por la escalera. “Usted lo sabe tan bien como yo”, y “asunto sórdido” y “cosas de las que mejor no hablar”.
Michael pensó en otras palabras: “bestia, bestia inmunda, animal”, pero cuando levantó la vista, vio que el perro estaba allí, observándolo.
Pasaron varios minutos y la puerta se volvió a cerrar, y cuando volvió a mirar, su padre ya no estaba. El hombre habló sin moverse; sabía, de algún modo, que Michael lo escucharía.
—Ya no tienes nada de qué preocuparte, pequeño lobo.