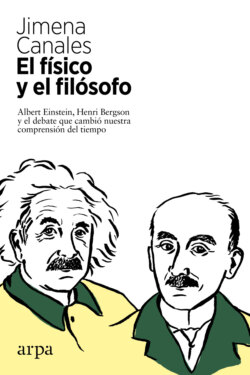Читать книгу El físico y el filósofo - Jimena Canales - Страница 16
3 ¿CIENCIA O FILOSOFÍA?
ОглавлениеEl tiempo ocupa el centro de nuestras jerarquías modernas. Para los poderosos, el tiempo es lo más valioso. Para los desempleados, es una maldición. Los poderosos hacen esperar a los indefensos; los indefensos esperan a los poderosos. ¿Cómo nos pueden ayudar a entender estas jerarquías los debates sobre el tiempo? Benjamin Franklin advirtió a los jóvenes que «el tiempo es dinero», instándoles a usarlo con cabeza1. Casi un siglo y medio más tarde, un filósofo menos frugal asignó el tiempo a otra partida presupuestaria. Aunque el tiempo era dinero, «todo el mundo tiene este dinero en su cartera» para seguir gastándolo a su total discreción2. Desde entonces, muchos otros se han propuesto dar consejos para explotar el tiempo. ¿Quién es una voz autorizada a ese respecto?
«¿Qué es, pues, el tiempo?», se planteaba san Agustín en sus Confesiones, pasando a la posteridad por señalar una paradoja en nuestra concepción del mismo. No había nada más intuitivo y, a su vez, más complicado que el propio tiempo: «Si no me lo pregunta nadie, lo sé; pero si se lo quiero explicar al que me lo pregunta, no lo sé». Estas palabras, escritas en África Septentrional en algún momento entre el año 397 y 398, adquirieron en Europa un hálito extremadamente profético mil quinientos años más tarde. Satosi Watanabe, uno de los adeptos más leales de Bergson, se limitó a manifestar: «Tras quince siglos de progreso de las ciencias humanas, esta perspectiva [la de san Agustín] debe constituir incluso la opinión de los filósofos de hoy»3. Tal vez no sea exagerado describir la modernidad como la incapacidad para hacer frente al tiempo tanto como al dinero; es una serie de intentos infructuosos para dominarlos ambos.
¿Ver con otros ojos el debate entre Einstein y Bergson podría arrojar luz sobre la naturaleza del tiempo en sí? En vez de seguir debatiendo sobre su naturaleza, en vez de seguir viéndolo como algo totalmente desmitificado por la ciencia moderna o igual de incomprensible que siempre, si prestamos atención a su debate vemos que algunas de las declaraciones más pomposas sobre el tiempo aparecieron en contextos mucho más mundanos que canalizaron argumentos en dos direcciones opuestas. Para entender el tiempo, podemos volver al 6 de abril de 1922 y exponer este día como un momento en que estas discusiones emergieron con renovado fervor.
En cierto sentido, el debate entre Einstein y Bergson parece el opuesto a otro célebre encontronazo en la historia de la ciencia y la filosofía, el que tuvo lugar entre Thomas Hobbes y Robert Boyle a finales del siglo XVII. En la Royal Society de Londres, Boyle y Hobbes debatieron acerca de la existencia del vacío. Boyle creía que se podía generar con una bomba de aire; Hobbes, que no. Pero ninguno de ellos impugnó los hechos probados en cuestión. «El señor Hobbes —señaló Boyle— no niega la verdad de los hechos que he presentado»4. El enfrentamiento entre Hobbes y Boyle resultó en una entente cordiale entre la ciencia experimental (representada por Boyle) y la filosofía política (representada por Hobbes) que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX; el enfrentamiento entre Einstein y Bergson dio lugar a otro resultado. Si bien acabaron conviniendo en los hechos oportunos, ambos hombres y sus defensores siguieron sin poder acordar los límites pertinentes entre ciencia y filosofía.
Para bien o para mal, el debate entre ambos aún no se ha acabado y probablemente no acabe jamás. No podemos soñar con volver a los días de la Royal Society, cuando los científicos presentaban hechos incontrovertidos en laboratorios y luego los distribuían para el consumo general. Ni podemos soñar con volver a la gloriosa época de la revolución científica, cuando se creía triunfalmente que la ciencia era la panacea contra todos los males. Siguen apareciendo publicaciones, tesis y ensayos con argumentos apasionados a favor de una u otra parte. ¿Einstein o Bergson? Los expertos siguen discrepando sobre cuál es el auténtico quid de la cuestión. Mientras que algunos aducen que los experimentos han demostrado en redondo que el físico tenía razón y el filósofo estaba equivocado, otros recalcan que estos asuntos simplemente no se pueden verificar con experimentos. Esta dificultad se puede entender en cierto sentido porque los argumentos de ambas partes han cambiado y evolucionado durante un largo periodo. Se han formulado nuevas preguntas y se han alegado nuevas respuestas. Desde 1922 hasta que falleció, Bergson presentó y representó su argumentación de un sinfín de maneras diferentes. La teoría de la relatividad también cambió radicalmente desde que fue formulada por primera vez en 1905, a medida que la labor experimental creció, a medida que Einstein la amplió para convertirla en la teoría general y a medida que una nueva generación de científicos la fue asimilando poco a poco.
¿La teoría de la relatividad era ciencia, filosofía o ambas cosas? Cuando se celebró el debate, la ciencia y la filosofía ocupaban un lugar completamente diferente en la sociedad al que ocupan ahora5. «Ciencia» no ha sido siempre una palabra agradable. En tiempos de la Revolución francesa, el revolucionario Jean-Paul Marat usaba despectivamente el término «scientifiques». Lo usaba para retratar a los participantes del que según él era un proyecto inútil y egoísta para medir una porción de la circunferencia terrestre y usar esa medida para definir el metro6.
El término «científico» se empezó a usar con más frecuencia —y a adquirir connotaciones positivas— en la década de 1830, cuando se recurrió a ella para sustituir la designación previa de «filósofos naturales». En una sesión de la recién formada British Association for the Advancement of Science, el poeta Samuel Coleridge se quejó de que el término «filósofo» era «demasiado amplio y grandilocuente» para los que entonces estudiaban conocimientos naturales, y buscó una palabra que les privara de ese título «grandilocuente». El matemático William Whewell respondió proponiendo «científico». Con este neologismo, se distinguiría con más claridad entre «filosofía natural» y «filosofía», que cada vez se ceñiría más a la filosofía moral, política y metafísica. Whewell contribuyó a que el término cuajara más en su The Philosophy of the Inductive Sciences (1840), donde también acuñó la palabra «físico» para describir a quien estudia «la fuerza, la materia y las propiedades de esta última»7.
No hace mucho que la ciencia se empezó a ver más directamente vinculada a la verdad que a la filosofía. En el siglo XIII, Tomás de Aquino pensaba que la teología era la más excelsa de todas las ciencias8. En 1750, el famoso escritor ilustrado y autor de la Encyclopédie, Denis Diderot, seguía sosteniendo que las palabras «ciencia» y «filosofía» eran «sinónimas»9. Después del debate entre Einstein y Bergson, estas palabras parecieron estar más alejadas que nunca la una de la otra, siendo casi antónimas. Muchas personas consideraban que la filosofía de Bergson no era más que anticiencia.
Bergson estaba acostumbrado a que se le acusara de estar en contra de la ciencia; había empezado años antes de su debate con Einstein. Él se defendía diciendo que su obra «no tenía otro fin que acercar la metafísica y la ciencia y consolidar a cada una mediante la otra, sin sacrificar nada en ellas, tras haberlas distinguido claramente entre sí». La acusación de que él se oponía a la ciencia, remarcaba, era totalmente infundada: «¿Dónde, cuándo y en qué términos he dicho yo jamás algo por el estilo? ¿Puede alguien mostrarme, en todo lo que he escrito, una línea, una palabra, que se pueda interpretar de este modo?»10.
Así, ¿por qué discrepaba Bergson de Einstein? ¿Se equivocó por no tratar o no entender la teoría de la relatividad general? Si escrutamos todas las publicaciones de Bergson sobre la cuestión, no solo las que se suelen seleccionar, podemos ver cómo el filósofo amplió sus opiniones y acabó explicando cómo se aplicarían en un caso que considerara la teoría de la relatividad general, y no solo la especial. También demostró que todas sus opiniones encajaban perfectamente con los hechos empíricos que se habían observado hasta ese momento. Al final, afirmó sin rodeos que aceptaba de pleno los efectos relativistas de la dilatación del tiempo, bajo ciertas condiciones.
El filósofo André Lalande, uno de los fundadores de la Société française de philosophie, fue una excepción porque valoró los argumentos de Bergson como un conjunto agregado de todas sus publicaciones. A diferencia de la mayoría de las personas que siguieron el debate, no se ciñó a citar las típicas declaraciones descontextualizadas para demostrar que Bergson estaba equivocado. Así es como resumió la discrepancia entre los dos hombres sobre la cuestión del tiempo: «Aquí la cuestión primordial, por supuesto, es saber qué tipo de realidad debería concederse a los diversos observadores opuestos que discrepan en su medición del tiempo»11. Otro interesado en el debate extrajo una conclusión similar: «Bergson admite todos los resultados de la relatividad. Solo se niega a otorgarles el mismo valor real»12. Muchos disertadores aceptaban la teoría de Einstein y sus consecuencias, pero detestaban adscribir una realidad equivalente a los tiempos discordantes o dilatados que describía. A Bergson le interesaban las cuestiones de cómo, por qué y en qué circunstancias los retrasos del reloj descritos por la teoría de la relatividad se podrían considerar inequívocamente cambios temporales reales. En lugar de asumir por entero la teoría de la relatividad, su proyecto era, «por tanto, cuestión de atribuir papeles a lo real y lo convencional»13.
Precisamente, la idea de cómo se atribuía la realidad a ciertos efectos y no a otros era capital para la filosofía de Bergson. Para él, la línea de lo real y lo irreal podía fluctuar a lo largo del tiempo y la historia. Para Einstein, no debía cambiar14. Según muchos de los pensadores implicados, el debate sobre la teoría de la relatividad no era solo técnico. Concernía a la importancia que debería atribuirse a los diferentes tiempos que aparecían en las ecuaciones de la teoría y a su relación con nuestra noción común y cotidiana del tiempo. A la teoría, Bergson le objetó «la autoridad para igualar todos los sistemas [como reales] y para declarar todos los tiempos como igual de valiosos»15. Bergson se negaba a adjudicar a Einstein la autoridad para hacer esto.