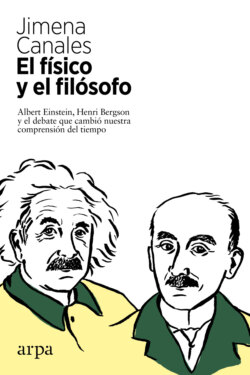Читать книгу El físico y el filósofo - Jimena Canales - Страница 17
EL TIEMPO DE BERGSON: FUERA DEL RELOJ
ОглавлениеEn su primer libro importante, publicado antes de cumplir los treinta, Bergson desarrolló una filosofía que abordaba el tiempo de forma explícitamente distinta a como este solía ser considerado. «El tiempo que usa el astrónomo en sus fórmulas», explicaba, «el tiempo que los relojes dividen en partes iguales, ese tiempo, digamos, es otra cosa»16. ¿Es posible que tuviera razón? ¿Ese joven podría haber descubierto un aspecto esencial del tiempo que difería de la medición de los relojes y del uso de los científicos? A medida que su trabajo siguió creciendo, Bergson amplió sus especulaciones iniciales para convertirse en una autoridad innegable en la cuestión. El tiempo, argumentaba, no era algo externo, ajeno a aquellos que lo percibían. No existía al margen de nosotros. Nos implicaba a todos los niveles.
A Bergson, la definición del tiempo de Einstein le pareció completamente aberrante. El filósofo no entendía cómo uno podía optar por describir el momento de un suceso significativo, como la llegada de un tren, según el modo en que se reflejaba ese hecho en un reloj. No entendía por qué Einstein intentaba crear este procedimiento particular como un método privilegiado para determinar la simultaneidad. Bergson buscaba una definición más básica de este término, una que no se contentara con los relojes, sino que explicara por qué se usaban. Si no existía esta concepción de la simultaneidad, mucho más básica, «los relojes no cumplirían ningún propósito». «Nadie los fabricaría, o al menos nadie los compraría», argumentaba. Sí, los relojes se compraban «para saber la hora que es», admitía Bergson. Pero «saber qué hora es» presuponía que la correspondencia entre el reloj y un «hecho que está sucediendo» era significativa para alguien y merecía su atención. El hecho de que ciertas correspondencias entre sucesos podían ser significativas para nosotros, mientras que tantas otras no lo eran, explicaba nuestro sentido básico de simultaneidad y el uso generalizado de los relojes. Los relojes en sí no podían explicar ni la simultaneidad ni el tiempo, sostenía.
Si no existía un sentido de la simultaneidad más básico que el que revelaba sincronizar un suceso con la aguja de un reloj, los dispositivos no tendrían un propósito relevante:
Serían pedacitos de maquinaria con los que nos distraeríamos comparándolos mutuamente; no se usarían para clasificar sucesos; en resumen, no existirían porque sí ni nos serían de utilidad. Perderían su raison d’être para el teórico de la relatividad y para todo individuo, pues él también hace uso de ellos con el solo fin de designar el tiempo de un suceso.
Toda la fuerza de la obra de Einstein, según Bergson, radicaba en que funcionaba como una «señal» que apelaba a un concepto natural e intuitivo de simultaneidad. «Solo es porque [la concepción de Einstein] nos ayuda a reconocer esta simultaneidad, porque es su señal, y porque se puede convertir en simultaneidad intuitiva, que la llamas simultaneidad», explicó17. La obra de Einstein solo fue muy revolucionaria e impactante porque nuestra noción natural e intuitiva de la simultaneidad permaneció sólida. Al negarla, no le quedó otra que volver a referirse a ella, al igual que una señal se refiere a su objeto.
Bergson llevaba años pensando en relojes. Coincidía en que ayudan a registrar coincidencias, pero no creía que nuestra comprensión del tiempo se pudiera basar únicamente en ellas. Ya había contemplado esta opción, allá en 1889, y la había descartado enseguida: «Cuando miro la superficie de un reloj, observando el movimiento de la aguja que se corresponde con las oscilaciones del péndulo, no mido la duración, como cabría pensar; simplemente cuento simultaneidades, que es bastante diferente»18. Había que incluir en nuestra comprensión del tiempo algo diferente, algo nuevo, algo importante, algo fuera del reloj en sí. Solo eso podía explicar por qué atribuíamos a los relojes tamaño poder: por qué los comprábamos, por qué los usábamos y por qué llegamos a inventarlos siquiera.
El filósofo decía que el cambio nos rodeaba por todas partes y que, aun así, paradójicamente la mayoría de los científicos quitaban hierro a este aspecto del mundo. Incluso la teoría de la evolución (en la interpretación estándar de Herbert Spencer) consideraba la producción de nuevas formas evolucionadas como una recombinación de viejo material. Así, ignoraba la aparición de lo nuevo en el escenario de la vida. Al hacer hincapié solo en el mundo real como algo eternamente fijo, se podían perder de vista nuevas posibilidades: «Digamos que en la duración, considerada como una evolución creadora, existe la creación perpetua de la posibilidad, no solo de la realidad»19. ¿Qué pasaría si los pensadores de todo el mundo abrazaran el cambio radical descrito por Bergson? Bergson era muy consciente de las consecuencias. Para empezar, los expertos tendrían que atenuar sus expectativas para conocer el mundo solo a través de su composición material. El materialismo, una doctrina muy relacionada con la filosofía de René Descartes, parecía en riesgo. Según el filósofo, Einstein estaba siguiendo a ciegas los pasos de Descartes. Bergson acababa su polémico libro con una frase lapidaria: «Einstein es el heredero de Descartes»20.
Bergson era plenamente consciente del irresistible atractivo de la metafísica cartesiana, que consideraba la base de la obra de Einstein, pero también pensaba que conllevaba una serie de paradojas y contradicciones técnicas y éticas. No era ni de lejos el primero (Bergson comparó su obra con las críticas vertidas por el teólogo Henry More en el siglo XVII) ni el último en señalar sus deficiencias. Descartes había inspirado a muchos a adoptar una cautivadora filosofía mecanicista que equiparaba nuestros cuerpos a meras máquinas. Su propia filosofía resolvía algunos de sus problemas, centrándose en la conexión entre los reinos material e inmaterial y detallando que las diferencias entre cuerpo y espíritu no eran absolutamente fijas, sino que fluctuaban a lo largo del tiempo y de la historia. Se le había ensalzado mucho por presentar una nueva solución. ¿Einstein estaba pasando por alto los éxitos de Bergson? ¿Acaso los conocía siquiera?
Puede pareceros, argumentó el hombre que plantaría cara a Einstein, que las palabras escritas en esta página son simples estímulos materiales para evocar ideas en vuestra mente. Bueno, pues os equivocáis: si cambiamos u omitimos la mayoría de las letras del texto, casi seguro que seguís siendo capaces de leerlo. Los lectores suelen reconocer solo ocho o diez letras de cada treinta o cuarenta y rellenan el resto de memoria, explicó. De hecho, no se podría leer esta frase misma sin una «exteriorización» de tu memoria, que se mezcla de alguna manera con las letras de esta página. La mente y la materia, explicaba, se juntan aquí y ahora, en esta página y en todas ellas. Se juntan cada vez que consultamos un reloj o reconocemos una imagen, por más simple que sea. Pero si no pudiera separarse la materia de la mente, ¿en base a qué podían distinguir los científicos su obra de la de los humanistas?
Las nociones de la individualidad surgidas en la Ilustración parecían igual de frágiles. «Nuestra personalidad cambia sin cesar», aducía. «Nos estamos creando a nosotros mismos continuamente» y eso generaba nuevas oportunidades21. El pasado —incluyendo nuestros recuerdos y la percepción histórica—, así como el futuro y nuestra percepción del mismo, cambiaban con el tiempo. Y la ética también. ¿Qué puede impedirnos revisar algunos de nuestros tabúes más arraigados en algún momento futuro? Bergson combatió la tendencia de pensar en el pasado y en nuestros recuerdos como algo que no puede cambiarse nunca invirtiendo su interpretación. Si nos replanteamos nuestra idea del pasado, viéndolo como aquello sobre lo que ya no podemos influir, y luego cambiamos nuestros actos, podemos remontarnos al pasado. «El pasado», recalcaba, «es en esencia lo que ya no surte efectos». A diferencia de lo que se solía creer, nuestra percepción del mundo no era meramente contemplativa y desinteresada, sino que ya estaba cincelada por nuestros recuerdos. Ambos están definidos por nuestra percepción de aquello en lo que podemos influir. Bergson advirtió a sus lectores que, a menos que reconocieran el papel activo de los recuerdos, estos volverían ineludiblemente para obsesionarlos: «Pero si se diluye la diferencia entre percepción y recuerdo, […] ya no podemos distinguir realmente el pasado del presente, es decir, de aquello que está surtiendo efectos»22. La distinción entre el pasado, el presente y el futuro estaba determinada física, fisiológica y psicológicamente. Tirando del concepto del tiempo como de un hilo que recorre la astronomía física y llega a la filosofía moral, Bergson cuestionó algunos de los dogmas más corrientes de su época. Ni siquiera se podía determinar con certeza cuánto estábamos envejeciendo, puesto que «el envejecimiento y la duración pertenecen a la categoría de la calidad. No hay ningún análisis que pueda transformarlos en pura cantidad»23.
La teoría del tiempo de Einstein, sostenía el filósofo, era particularmente peligrosa porque trataba «la duración como un defecto». No nos dejaba darnos cuenta de que «en realidad el futuro está abierto, es impredecible e indeterminado». Suprimía el tiempo real; es decir, «lo más positivo del mundo»24.