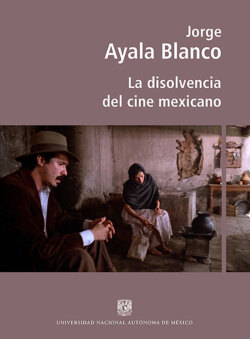Читать книгу La disolvencia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 13
El exceso sexocómico
ОглавлениеEl exceso sexocómico traiciona de inmediato a su ideal de vida libérrima. Y eso que siempre agarra al ideal por sus partes más nobles. De acuerdo con la jerarquía de valores del machismo bestial y la lumpen erotomanía al alcance de todos, la condición de lanchero (acapulqueño para más señas) resulta envidiable, pues consiste en estar incansablemente lanza allí donde hay en demasía, dejarse simplemente usar para el imprevisto placer a cualquier hora y en ocasiones hasta con posibilidad de escoger de quién hacerse coger, rebullir a sus anchas en la verdadera vida que constituyen las vacaciones perpetuas, vegetar fuera de presiones en la güeva eterna, hartarse del consumo suntuario de mar y sol con cocteles de mariscos recuperadores, hablar difícilmente sin pelos en la lengua, tener contacto oral todo el tiempo con el Chico Medallas y usufructuar a manos llenas la cosecha de mujeres morenas y rubias que nunca se acaba (gringas de preferencia), quizá con salsero fondo rítmico del grupo musical de Memo Muñoz y sus Nueve de Colombia (“Cumbia de los lancheros” como canción-tema), conjunto exclusivo de Frontera Films, la compañía responsable de las multimillonarias sagas de Los verduleros (Los marchantes del amor) (1986 / 1987), El día de los albañiles (1983 / 1988), Los gatos de las azoteas (1987), y ahora llegando a su culminación con Tres lancheros muy picudos (Sucedió en un verano) de Adolfo Martínez Solares (1988).
Si por añadidura esos desiderables lancheros se reclaman y pavonean como muy picudos, quiere decir que se trata de los más destacados en su infatigable actividad de picar rorras, los lidercillos mandamases que le pueden picar el-que-te-platiqué a medio mundo, los irresistibles galanazos que no dejan una sin picar, los mejores albureros, los duelistas de imbatible verba genitohumilladora, los detentadores del máximo filo en la lengua y el pene, los hombres-glándula más solicitados e indoblegables. Para el anticipado deleite picante de la miseria ingenuosexual, así se imaginan los contenidos de la película los espectadores enterados del submundo picardiento. Así se programan mentalmente las aventuras sexocómicas de esos Tres lancheros muy picudos, cuarto largometraje de Adolfo Martínez Solares (El día de los albañiles, 1983; Los verduleros, 1986; Los verduleros 2, 1987), con guion original de él mismo y su veteranísimo padre Gilberto de los mismos apellidos (más de 120 películas desde 1938). Y así debería ser, así parece que será, pero algo se revela irremediablemente desviado desde las primeras escenas turístico-subliminales del cuasi relato.
Los tres pujantes lancheros en cuestión nada conservan del fáunico Tin-tán de Simbad el mareado (G. Martínez Solares, 1950), ni de los bonancibles fortachones Andrés García y Jorge Rivero en Paraíso (Alcoriza, 1969); su deprimente realidad es otra y apenas podría compararse con la de Rafael Inclán en El Mofles en Acapulco (Durán Escalona, 1988). Los tres lancheros muy picudos no son más que dos esmirriados histriones jactanciosos y un longevo enano cabezón, que nunca debieron dejar de ser meros comparsas. Como se ven los tratan y los trata la ficción, aunque el voluble apunte de intriga argumental de los Martínez Solares haga a veces denodados esfuerzos por enaltecerlos, con gracia infecciosa, con humor sidoso, cuando los héroes se ven obligados a desaparecer de Aca por un rato y se refugian en el df para padecer algo más que un simple choque cultural. Tres lancheros muy picudos, tres flaquezas desoladoras y claras.
El primer lanchero es el tenaz enano Tun-tún (René Ruiz), compulsivo manoseador de mujeres a la Harpo Marx y despiadado patrón de una barcaza para llevar clientes a volar en paracaídas. Funciona a la vez como sádico gatazo Tom y despavorido ratoncito Jerry, cual tránsfuga viviente de los dibujos animados. Lo conocemos cuando, por despectiva prepotencia autista, acerca tanto a los grandes hoteles al vetusto güerito narcotraficante Hugo (Hugo Stiglitz) en su vuelo con paracaídas, que lo hace estrellarse contra una banda de contención. A nuestro minihéroe no le quedará otra que huir de Aca para sustraerse a la venganza. Rabiando y maldiciendo, ni tardo ni perezoso, hace su maleta y le quita la lucidora camiseta playera que le había prestado a un Pepito precozmente sexualizado (Aír Martínez Solares), disputándole a jaloneos su osito mascota de peluche (“Pinche pingüica tan transa”). Reprime con acritud sus minimpulsos erotómanos en la estación de autobuses foráneos (“Tan buena esa vieja, si no estuviera apurado me le dejaba caer”), pero es impedido de viajar en un ómnibus Estrella Blanca por querer subirse alevosamente con medio boleto, como menor. Tendrá que trasladarse del puerto a la capital a bordo de un deltaplano con silla voladora, aunque al arribar a la ciudad de México sea tiroteado por el vengativo delincuente desde un penthouse, y aterrizará en el Parque Hundido justo a la hora de la cita fijada con sus amigos (“¡Qué putazo se dio ese cabrón!”). El segundo lanchero es el sobreagitado vago playero Armando (César Bono) y, sin saberlo, está siempre insaciablemente ebrio de autodegradación física. Funciona a la vez como compañía, mala conciencia, catalizador, testigo y la más lamentable víctima de las desgracias de sus compañeros, en el edén de Aca sólo se dedica a alardear de su despreocupada holgazanería con otros vagos de arena, pero su codicia se hace relinchantes bolas con las “señales divinas” de la repetición 7-7-7, que ve por todas partes, y sonsaca con ese autolavado de coco al tercer lanchero, para que apueste y pierda más de setenta mil dólares a un solo gallo colorado en el palenque (“Patadas no, fue faul, ése tiene navaja”). Gracias a él las desgracias de sus compañeros ya no sólo incluirán la común insatisfacción en sus apetitos de sexo, mientras nuestro alocado Armando despotrica contra los condones mexicanos porque sólo les cabe la mitad de la cabeza que lleva sobre los hombros.
En apariencia, al tercer lanchero, el narcizaso escurridizo Roberto (Alfonso Zayas), le va mejor que a sus colegas en el dolce far niente acapulqueño. Cuando menos logra picarse alguna nenorra playera y a su novia capitalina Rosario (Rosario Escobar) que le rinde caldosa visita intempestiva, para regocijo voyerista del desatado Pepito que atisba a los copuladores desde la ventana en la posición ideal del espectador del film. Sin embargo, esa parcial buena suerte no materializa ninguno de los prometidos ideales de vida libérrima. Cuando nuestro enteco Roberto se aprovecha de la ocasión para sobar nalgas, mientras imparte supuestas clases de esquí o natación, será duramente rechazado e insultado por sus despampanantes discípulas bilingües (“Eres una garrapata, garranalga, garrachichi, garratodo”). Cuando besa por turno a un conjunto de bellas asequibles al entrar y salir de una alberca, se topará con un malencarado vejete obsceno en la misma fila (“¿Por qué no le das también un besito al de abajo?”). Cuando se pasa dos horas buceando sensualmente con una bikina, saldrá del mar con un tridente clavado en el trasero, por intromisión del marido celoso. Y cuando ya iba a devolver la maleta con fajos de dólares que su novia había tomado por azar en el aeropuerto (“Podrían ser una herencia o los ahorros de un jubilado”), pierde todo a lo idiota en un palenque y su Rosario morirá asesinada por los maleantes. Junto con Tun-tún y Armando deberá abandonar el paradisiaco puerto porque “está muy caliente”. Si eso les ocurre en su hábitat a nuestros infelices lancheros de pico mellado, ¿qué no les aguarda cuando emigren a la metrópoli?
En vez de que la comedia vaya encontrando espontáneamente su tono sugestivo y su brío a medida que avanza la trama, como sucedía en las delirantes tintanerías (El rey del barrio, 1949; El revoltoso, 1951; El bello durmiente, 1952) y en los anacronizantes sainetes románticos (El globo de Cantolla, 1943; Una joven de 16 años, 1962) que dirigía el hoy reivindicado don Gilberto en su mejor época, el amorfo film de su hijo bodocón Adolfo va perdiendo energía, va extraviándose y volviéndose cada vez más incoherente, a medida que se desarrolla, con cien digresiones y a saltos, la trama. Apenas desembarcan en la gran ciudad, las esperanzas de los lancheros empiezan a naufragar sin piedad junto con el ritmo ágil, los episodios se tornan inconexos, los rasgos caracterológicos se atrofian. Las caricaturas sociales imponen esquematizaciones de historieta, sobre todo en el trazo agrio de los villanos: el cruel gorilón carota-de-palo Roberto Ballesteros, el patitieso Stiglitz, el anodino Claudio Báez y la banda de karatecas que los custodian más bien pensando en el lucimiento oportuno de habilidades. Los cambios de tinte cromático al interior de cada secuencia se vuelven más frecuentes, los doblajes de actores en escenas de escaso riesgo con stunts greñudos regurgitan con mayor evidencia, los trucos de cámara rápida resultan más socorridos para subrayar gesticulaciones chistosonas y auxiliar gracejadas en las pequeñas fugas. Y así sucesivamente.
Pero, ni modo. Al caerle en su morada a la ninfomaniaca Adriana (Adriana Rojas) que tan entusiasmada había quedado con el enorme chapalotón de aquel sobrexcitado Armando acapulqueño, nuestros héroes serán recibidos, por un celoso marido boxeador, a coscorronazos y estallamiento de cabezas. Al acudir con la inolvidable Linda (Lina Santos), un angelical ligue de Roberto, presenciarán la horrible madriza (rotura de brazo, tercedura de guajolote al cuello) del tercer cuidador al hilo del burdel donde trabaja la chica, descubrirán que la bella muchachita es una call girl extorsionada para venderle droga a sus clientes, y deberán quedarse a residir como gatos de rameras y matones, esperando el momento adecuado para hacerla de quijotes.
Mientras el opacado Roberto acepta convertirse en guarura bien trajeado (nada de modelitos amarillos de torero mariguano, ni atuendos de domador de fieras) al servicio de esa doméstica Mona Lisa (Jordán, 1986), y hacerla ocasionalmente de prostituto para señoras ansiosas, en competencia con su enamorada Mujer en llamas (Van Ackeren, 1982), el buen Tun-tuncín y el incontrolable Armando sufrirán hambres, desesperarán al grado de vender sangre en un hospital, caerán al tambo en una arbitraria razzia policial, serán violados por unos agraviados mujercitos a quienes pensaban asaltar, serán apaleados por una parvada de ciegos furiosos, serán correteados por perros, serán arrollados por una carga de jugadores de futbol americano y, al desmayarse, quedarán inermes en las garras de unos enfermeros draculescos a quienes les crecen sus colmillos a la vista. Pero los tres exlancheros, cual lanceros bengalíes, se reunirán de nuevo para enfrentarse a los narcopistoleros extorsionadores en su guarida, rumbo al increíble final feliz.
La comedia burlesca híbrida del exceso sexocómico se nutre de cada escena-chispazo y se desploma en espera de la siguiente, pero en realidad es una teratológica mezcolanza de comedia de equivocaciones, farsa burlesca, melodrama prostibulario, fantasía de escarnio sexual (esa escena clínica de ¡circuncisión con machete!), película violenta de narcos (ese desgarramiento de narices con cuchillo a lo Barrio chino de Polanski, 1974, esa tortura a Rosario con una almohada asfixiante para que confiese dónde está el dinero, esa puñalada trapera a Linda por el jefe narco) y cinta hongkonguesa de artes marciales (en cotorreo muy serio). El adefesio resultante va más allá de un simple caldo podrido.
Ya sin brújula de ninguna especie, dominan la improvisación y la ocurrencia. El hambreado enano Tun-tún prefiere comerse a puños un pastel de chocolate que lo empanzona como embarazada, en vez de “comerse” a la convencida cuan aparatosa Yirah Aparicio que se daba un baño para ofrecérsele de gratis. Al no poder pagarse a esa misma suripanta, el hiperkinético Armando se refugia en el onanisno adulto, ayudado por una revista Signore (“Voy a hacerme justicia por mi propia mano”). Mientras tanto, los romanticones Roberto y Linda hacen esperanzados planes para “rehacer sus vidas”, por encima de la marea e intocados por la adversidad, preparándose para el ajuste de cuentas final. Un tumulto final a base de puñaladas por la espalda, cuerpo rompiendo una pared de cristales emplomados antes de desplomarse al vacío, apañones confusos en patrulla y liberaciones inmediatas, vecinas chismosas que echan todo a perder, tiros y más tiros, acrobáticas patadas karatecas, zapapicazos, macetas estallando en batería, puñetazos que chocan contra un muro, batacazos de malditos desde el balcón y sentencias policiacas ad hoc (“Todo lo que digan será usado en su contra, y si guardan silencio, también son culpables”).
Cualquier panorama del cine popular mexicano de los ochentas estaría incompleto si no consignara los taquillerísimos excesos a que llegó el cine sexocómico de los Martínez Solares en el delamadridismo. El cine adolescente del padre septuagenario y el cine senil del hijo cuarentón, por igual, a veces casi compitiendo entre ellos dentro de la carrera del exceso permitido. Exceso de desnudeces, exceso de mostración de cópula-soft, exceso de albures superexplícitos, exceso de gags procaces o vejatorios. Ahí están, por ejemplo, la sodomización de una encuerada Rossy Mendoza por un encuerado Alfonso Zayas en la trastienda de un puesto del mercado de Los verduleros, el dúo de criadas buenonas fornicando al unísono encima de los encueradísimos protagonistas de Los gatos de las azoteas (G. Martínez Solares, 1988), las inmemorizables barbajanadas de los personajes de ambos sexos de la inabordable saga-amiba El día de los albañiles o el rebajamiento de Lina Santos como hembra comprada en condominio para el disfrute de los Tres mexicanos ardientes (G. Martínez Solares, 1986).
La vulgaridad conceptual del exceso sexo-cómico desborda ampliamente los planteamientos bobalicones de la pornografía suave para amas de casa, pero acepta medirse en los mismos términos y por la misma escala. Con calzones o sin calzones, he ahí el dilema. Y ya soplando vientos de adecentamiento y neorrepresión de la modernidad salinista, ése es un dilema que jamás logra resolver Tres lancheros muy picudos, producto típico de la desescalada sexocómica en apogeo de sus excesos. Así pues, Zayas y su anónima gordaza buenona con aletas y escafandra pero toda tetas al agua, hacen una docena de lujuriosas cabriolas copulatorias mientras simulan bucear, aunque sin bajarse por completo sus taparrabos; incluso la tipa se mete al mar con una prenda inferior negra y sale con una de franjas blancas, por un error de continuidad elemental muy mal aprovechado. Luego, Zayas desatado en short mima y jadea en posturas copulatorias de a perrito, y hasta galopa sobre la grupa de la Escobar, azotándola con el tallo de un clavel, sin que ella tampoco renuncie a sus prendas pudendas, de caprichosa lencería blanca que incluye antebrazos con encaje. En la cúspide erótica, los acostones con la deslumbrante Lina Santos resultan de lo menos mandado, pese a su antiquísima profesión, pero en cambio Zayas se revuelca sin pudor con la vedette Angélica Ruiz en los límites tolerados por la pornografía suave con sexo retorcido y, en el apoteósico bailongo final dentro de un restaurante playero de Aca entre exhibiciones de esquí, el despótico enano Tun-tún controla los devaneos promiscuos de la Aparicio dándole nalgaditas entre las diminutas tiras de piel de tigre que fingen cubrirla.
Por lo que respecta a la desescalada del albur, tal parece que éste ha desertado milagrosamente de Tres lancheros muy picudos. Sólo emerge de manera fugaz: cuando Zayas se ofrece como maestro de buceo al marido de la gorda (“Yo se la hundo”), cuando Lina-Linda asiente en que el héroe la acompañe en sus correrías a domicilio (“Te doy la mitad de todo lo que me entre”) y alguna otra. En compensación, se recurre en abundancia a la leperada pura, al grado de que Tres lancheros muy picudos ya corre con la fama de ser “la película más lépera del cine nacional”, aunque el asunto esté realmente muy reñido, a saber (“Estaba ahí, chingada madre” / ”Son ustedes unos idiotas, unos estúpidos y además unos pendejos” / “Yo siempre he querido cogerme a un enano y no me voy a quedar con las ganas” / “Ahora sí te llevó la chingada, pinche vieja” / “Si ahorita me echo un palo, en vez de venirme me voy”). Ningún escándalo, nada nuevo bajo el sol del exceso, ni siquiera el desquiciado ingenio mecánico del albur. Sólo el tedio de las repeticiones y el lujo altisonante, hasta la banalización encanijada y el run-rún empobrecido.
Si el exceso sexocómico funcionaba a tropezones, los juegos de palabras sustitutas resultan ahora consternantes (“Me dijo que era viuda”; “Te dijo beoda, cabrón” / “Métele un jab”; “¿Yab para qué?”). Resta, otra vez, revivir el viejo prestigio de la situación cómica y el estallido del chiste visual; resucitar el imperio del gag. Pero incluso los mejores gags teóricos de Tres lancheros muy picudos han sido ejecutados de manera burda y con eficacia infinitesimal: el gag de la viejita que oye escabrosidades con prendidaza atención desde su asiento posterior en un aeroplano (seguida después por toda la tripulación), el gag impertinente de la caída de un cenicero durante el faje con Lina, el gag del enano queriendo llevarse cargado a un maniquí viviente, el rolling gag de los enfermeros con crecientes colmillos vampíricos, el gag de Zayas huyendo a toda carrera con el volante al que lo dejaron esposado y el formidable gag de Tun-tún abriéndose las esposas de una mordida.
La desescalada del exceso sexocómico ha provocado un contagio omnidireccional, una atroz reacción en cadena. Se ha hecho acompañar por la desescalada de la vida libérrima, por la desescalada de la comedia híbrida, por la desescalada de la desinhibición erolingüística y por la desescalada del gag explosivo. La vergüenza se revela gemela de la desvergüenza, la falsa desinhibición rebota como una angustiosa inhibición al cuadrado, y la escalada / desescalada del exceso sexocómico pone al descubierto, de manera aversiva, hasta el infortunio, que la audacia estridente en la comicidad nacional nunca pudo sacudirse a la inocentada que acabaría por devorarla.