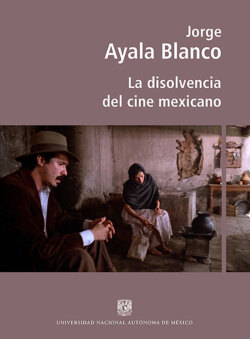Читать книгу La disolvencia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 19
La andanza pre-naíf
ОглавлениеLa andanza pre-naíf se estremece de emoción al sentir brillar la aventurera llamada del sol sobre su cálida faz. Hace apenas una eterna hora fugaz (expresión propuesta como introductoria contraparte al acuñado anacronismo concluyente por siempre jamás), cuando los deseos aún podían conducir a algo (aunque fuera algo inútil pero autosufíciente), vivía en un vistoso paraíso tropical de palmeras e inmaculados cañaverales una joven de hermosa cola de caballo rubia y sonrisa a perpetuidad que se llamaba Lucerito (Lucerito), tan insulsamente luminosa como su nombre-apodo y tan briosa como bayo equino pura sangre de crines blancas que sólo ella podía montar, y que ahora viene jineteando, con gallardía de Toñito Aguilar ovárico, en el favorecedor arranque de Escápate conmigo (1988), enésimo jitazo taquillero de René Cardona hijo.
Pero antes de acometer la crucial partida con resonancias legendarias, para emprenderla por los caminos, cediendo a las inequívocas insinuaciones aventureras del llamado sosocósmico, la enchamacada heroína debe descender y dejarse rodear, enaltecer y admirar por sus homólogos tardíos: una empeñosa multitud de niños de primaria, por supuesto huérfanos cariñosísimos en su totalidad. La festejan, como si esa grandulona suculenta siguiera siendo la estrellita infantil de los setentas del programa Chiquilladas y estuviese condenada a nunca dejar de ser la protagonista de la telenovela Chispita, aquella pequeñuela recogida que colmaba de felicidad los hogares en desgracia que la adoptaban. Por eso, de inmediato brota, suena y resuena un conjuro mágico en la indiferenciable voz tornasolada de Lucerito, la adolescente prometida (“Buenos días, sol”), de fiesta por la vida, por su vida, cual sonrisueña Hilda Aguirre en Sor ye-yé (R. Fernández, 1967), haciendo eco a sus querubinescas arracadas. Y el instante, con pasmados adornitos musicales del meloso Nacho Méndez (quien jamás evolucionó desde En este pueblo no hay ladrones de Isaac, 1964), el conjuro surtirá efecto, será obedecido con creces por el laico cielo.
Ya avanza entre los lejanos sembradíos una rutilante carcachita roja, que cae del firmamento caminero, llega como regalo de familias vecinas y, por su cautivadora intemporalidad sin capota, está predestinada a convertirse en el vehículo del viaje-huida mitológica. Viene manejándola el higadazo galán del terruño Manuel (Manuel dile-no-a Mijares), quien cansado de andar con Lucerito como perros y gatos por rencillas púberes (“Petulante, presumido” / “Sangrona”), mejor le propone, de sopetón, matrimonio (“En la kermes del domingo”), antes de lanzarse a conquistar el éxito fulminante como cantante saltarín de la televisión, anticipándose así a los ocultos afanes de su amiguita, en la capital, en la meta de la meta de las futuras andanzas pre-naífs de la chicuela, ya apta para mayores (no como la mini-Lucerito cardiaca de Coqueta de Véjar, 1984).
Pero también se avecinan los obstáculos. Como las hadas son parientas de las brujas, ya tiende sus perversas redes la inmunda tía Raymunda (Ariadne Welter), guiada por un chofer torpemente chistosón (Memo de Alvarado, Condorito) cuyo moderno automóvil está a punto de estrellarse a campo traviesa con la carcachita roja de nuestros héroes, mal de frenos. Con chemises bolsones de los cincuentas, es la rencarnación de la Bruja Maldita; ella se atrevió a meter en un internado a Lucerito durante toda su infancia y ahora por pura ruindad mata de hambre a los huerfanitos del asilo que dirige, malversando la fortuna del legado familiar, al tiempo que no cesa de hostilizar a su encantadora sobrina (“En adelante vas a limpiar toda la casa”), cuya doncellez pretende vender por cincuenta millones al repelente cacique pueblerino Don Gastón (Wally Barrón), sujeto abelquezadesco de infaltable sombrero texano, clavel en el ojal y trato vaselinoso hasta para obsequiarle unas flores a su pretendida (“Espero que no las avegüences con tu belleza”). Ahora sí, las condiciones están dadas para acatar la señal de partida al sonrosado viaje feérico.
La andanza pre-naíf se enternece por sí misma como celebrando las gracias de una hija mongoloide en un rito iniciático. Al huir heroicamente del hogar profano, sólo acompañada por su french poodle blanquito Mago (un perrito políglota que ladra en varios idiomas caninos), la aniñada pero ya codiciable Lucerito se está sustrayendo al posexpresionista destino de, por ejemplo, La santa del barrio (Urueta, 1948), donde una inocente garnacherita (Esther Fernández) era vendida por su malvada madrina (Emma Roldan) al tenderovejete Don Pascasio (José Morcillo) para terminar acuchillada en cualquier cabaretucho. Pero, para escaparse contigo, nuestra inmutable chica cuenta con tres ayudas mágicas, intangibles pero decisivas, para cruzar el umbral de su iniciación a la aventura. Primero, el título programático y totalizador de la película (Escápate conmigo), que debe satisfacerse cual limitante pleonástico; segundo, los reprimidos anhelos de los espectadores más pueriles, y tercero, el invisible pero omnisciente cordón umbilical que une a Lucerito con el mundo de las imágenes televisivas, pues ya sabemos que sin tv carecería de universo íntimo, de realidad, de inconsciente y de impulsos vitales (ver capítulo “La vida ensoñada”).
Todo ello la salva de antemano. He ahí a Lucerito en la soledad de su regia casona inhabitable; está siendo espiada con infame deseo por Don Gastón Billetes (“Quisiera ver antes la mercancía”), pero el perrito Mago salta de gusto, como si nada amenazante ocurriera, y la misma muchachita impoluta, con ayuda de una imprescindible pantalla televisiva, lleva ilustrosamente el ritmo de las acrobacias de gimnasia aeróbica, rebasando los ejercicios modelo dentro de sus leotardos de cebra; la exterioridad volatinera, al estilo Televisa, constituye su única posibilidad de vida interior y virginal; una virginidad que será, por lo tanto, intocable como cualquier producto de repostería electrónica. He ahí a Lucerito frente a la pantalla de tv, alucinando con el treintón uniexpresivo Mijares, al fin triunfador, brincoteando las baladas que entona entre niñonas veinteañeras de microfaldas paradas que dan vueltas en torno, sin dejar de enarbolar sendas paletotas de caramelo en las manos (“El amor no tiene fronteras”); la arrobada muchacha resucita su más casta Fiebre de amor (Cardona hijo, 1985) y se dedica a ensoñar dentro de un absurdo desenfreno asexuado, a representarse cuando niña echándose clavaditos en un minialberca al lado del galán-desastre Mijares de su misma imposible tierna edad, a imaginar hiperrelamidas escenas románticas sobre un puente colgante, o cayéndose juntos al agua cuando ya estaban a punto de besarse en reveladores trajes de baño; el erotismo-bombón, henchidamente virtual y virtuoso, sigue siendo su única posibilidad de inconsciente actuante; un inconsciente que será, por lo tanto, inviolable como cualquier producto en exclusivo estado larvario.
He ahí a Lucerito confiándonos sus más recónditos deseos, con la misma fruición con que daba de comer a su perro, a escondidas, bajo la mesota del comedor: “Quiero hacer lo que me gusta, cantar o bailar”, exactamente lo que ya están haciendo actriz y personaje, lo que no han dejado de hacer, a través de las emisiones estelares del Canal 2 y a través de esta película musical que se asume en primerísima instancia como prolongación / sustituto / relevo de la pantalla chica. El medio(cre) es el mensaje, al servicio de una nueva generación de conformistas vestidas de rosa. Libre de cualquier impensable violencia sexual, incólume sin esfuerzo, nuestra exaltada adolescente desrrealizada conduce al cine musical hacia un epitalamio incestuoso, entona cantos de alabanza para las bodas con su propia imagen, celebra las nupcias de la palabra canora con su cuerpo magnífico aunque escamoteado. El dinamismo en circuito cerrado es la única posibilidad de dinamismo existencial de esta jovencita inadaptada y fugitiva, en busca de aventuras.
La andanza pre-naíf fuerza su itinerario con semejanzas de antemano decepcionantes por desproporcionadas. ¿Cuál será el camino de pruebas, encuentros y reconciliaciones que recorrerá Lucerito en Escápate conmigo? Ante todo, su corazón aventurero “tiene la forma de lo que quieras soñar”. Por antonomasia, entonces, tendrá la forma de la inquieta senilidad precoz, a semejanza de las larvas infantiles del grupo Microchips, de acuerdo con un guion derivativo cual pésima copia descarada del original, un libreto escrito por el veterano Fernando Galiana, en complicidad con el único director de oficio posindustrial en que confía Televicine (el ampuloso Cardona hijo de La casa que arde de noche, 1985, o Sabor a mí, 1988). Sin pensar, enredando sombras, Lucerito va a mimetizar en sus peripecias las andanzas de Judy Garland en El mago de Oz (Fleming, 1939), el clásico de los clásicos del cine infantil, el film “al que toda cinta fantástica hace alguna referencia” (Danny Peary en el primero de sus tres tomos de Cult Movies), desde la a hasta la z, desde Alicia ya no vive aquí (Scorsese, 1975) hasta Zardoz (Boorman, 1974).
Así pues, en el principio fue el tedio provinciano de la niña Dorothy en Kansas, que soñaba con viajar a un sitio más allá del arcoíris. Un tornado y el golpe de una ventana la ponen, con su perro Toto, sobre la Ruta de Ladrillo Amarillo en el mundo de Oz, rumbo a la Ciudad Esmeralda, donde habita el Mago que puede hacerla retornar a su terruño y a su hogar. Aterrorizada, perseguida por la Bruja Maldita del Oeste y sus monos alados, la alegre viajera va invitando a unírsele, en su trayecto, a tres simpáticos desventurados, con los que enfrentará duras pruebas y fracasos: el Espantapájaros que quisiera tener sesos, el Hombre de Hojalata que quisiera tener un corazón y el León Cobarde que quisiera tener valentía. Al final, el Mago recompensaba a los tres, cumpliéndoles sus deseos, por haber acompañado a la niña por tantos peligros, mientras ella naufragaba en un globo aerostático, sobre su propia cama, prometiendo nunca más abandonar el hogar, y colorín colorado.
Así pues, en el acabose fue el júbilo provinciano de la ya muy crecida Lucerito en su edén tropiqú, que nunca hubiera soñado con viajar a ningún sitio más allá de sus narices clavadas en la tv. Una truculenta tormenta familiarista y la bendición de una fiel sirvienta la ponen, con su perrito Mago, sobre la Ruta de Fuentes y Jardines en un mundo de Oz subdesarrollado, rumbo a la Televisa de los sesentas, donde aún se transmite el programa Reina por un día que puede llevarla al estrellato instantáneo. Aterrorizada, perseguida por su ubicua Tía Maldita y sus monigotes pistoleros, la alegre viajera va invitando a unírsele, en su trayecto, a tres sobreactuadísimos vagabundos, con los que arrostrará babosísimas pruebas y jocosos fracasos: el excéntrico currutaco millonario Libre (Jorge Ortiz de Pinedo) que quisiera tener sesos para deshacerse de su dinero (con sus “demasiadas tarjetas de crédito”), el linchable merolico Ilusión (Pedro Weber Chatanuga) que quisiera tener corazón para dejar de vender mentiras, y el saltimbanqui hombre-orquesta Sonrisa (Alejandro Guce) que quisiera tener valentía (“Me he vuelto muy precavido”). Al final, tras una infructuosa toma por asalto del desaparecido programa estelar del viejo Televicentro (que no va más allá de algunos pasillos y el Estudio Azul y Plata de la xew), la jovencita recompensará con sabios elogios a sus tres padrinos queridos en presencia del Ministerio Público, descubrirá que ese mismísimo día estaba cumpliendo sus 18 años, por lo que ya no deberá someterse a los caprichos de su tía (castigada con casarse con el aceitoso cacique), y cretinín cretinado, este cretino paralelismo / plagio ha terminado. Una fuga adolescente de las sacralizadas en Un toke de roc del superochero García (1988).
La andanza pre-naíf derrite su apoteosis multiplicando todavía más su dispersión. Como si no le bastara con pisarle los pasos al travieso esqueleto de una obra fílmica irrepetible, Lucerito es obligada de repente a desmembrar su personalidad hipotéticamente graciosa en un mar de referencias ridículas, con el señuelo de algún gag eficaz o un nuevo chantaje sentimentalista. Va a dejarse proteger felinamente, como la Shirley Temple de El ídolo del regimiento (Ford, 1937), supeditada, adoptada, sin proponer remedio alguno para el desguance de la acción pura, aparte de ciertas persecuciones en autos chocones o corretizas a pie que dan lástima. Va a erigirse en D’Artagnan de esos Tres Mosqueteros lerdos, para quemar juntos sus manos extendidas sobre el humo de una fogatita (“Todos para uno y uno para todos”) y provocar el llorón arrepentimiento del padrino merolico de hojalata cuando pretenda transarlos según su costumbre (“En este maldito mundo no todo es amor”). Y para colmo, va a metamorfosearse en Tom Sawyer de estrechos pantalones y botitas de tacón alto, cuando descienda temblando al Cementerio del terror (R. Galindo hijo, 1984), para que su padrino saltimbanqui caiga dentro de una tumba profana (gag de vuelta atrás muy sorpresivo), para espantarse mutuamente con el terrible Chiquilín (Gerardo Zepeda) que sale despavorido, y para hacerla de ángel de la guarda del muchacho saltimbanqui recién rescatado de las agua superficiales. La apoteosis constante del film es una suma de ingenuidades insípidas e indefinidamente híbridas, apenas con suficiente brío para hacerle cosquillas a una mosca, y sin distancia para ninguna posmodernidad naíf, lo que ya significaría alguna conciencia o distancia (ver los cuentos de hadas adultos del alemán Thome: “Mis tres amantes” / “El filósofo”, 1988, y “Siete mujeres”, 1989).
El discurso de la andanza pre-naíf gatea pomposamente de regreso, sin haber llegado a ninguna parte. De acuerdo con el análisis clásico de los mitos y las leyendas de aventuras que hacía Joseph Campbell en El héroe de las mil caras (1949), después del llamado, la partida, la iniciación, el camino de las pruebas y la apoteosis, al héroe aventurero le esperan la gracia última y el regreso. Misteriosamente, en su mitología lobotomizante como dádiva de Televisa y homenaje a Televisa elevada a categoría de Ciudad Esmeralda, Lucerito no se hará acreedora a ninguna gracia última. Por compasión e iluso espíritu de sacrificio ha cedido su sitial como Reina por un Día a una paralítica impostora, cuando ya los devotos padrinos le habían eliminado a una sexosa antecesora, mediante pastillas purgantes. Tampoco le nacerá quedarse en brazos de su enamorado Mijares, dotado de todos los signos de la seducción pero ninguna sustancia (“El rey de la noche”), sólo digno de ser desnudado diez veces por sus admiradoras, para certificar así su destino eterno de galán-bombón.
Por otra parte, el regreso sí engendrará la euforia en los padrinos vagabundos al fin sedentarios, en el edén originario de la joven, ese ámbito para la beata expansión de sus virtudes felices y sus deseos cumplidos. Con muchos sesos repartirá el millonario espantapájaros su fortuna a manos llenas entre los huérfanos, con gran corazón el merolico de hojalata vuelto cocinero colectivo preparará sabrosas comidas para los pululantes desposeídos, y con tenaz valentía el saltimbanqui león cobarde jugará futbol como uno más de los niños recogidos. Pero el mismo regreso no aportará nada esencial a Lucerito. Cual enigma insatisfecho, ha desplazado a su infame tía en el rectorado del asilo-orfanato y observa con dulzura las mejoras de vida de los párvulos, pero súbitamente parte a caballo, como heroína de D. H. Lawrence, y se queda petrificada ante la sonrisa que le devuelve el saltimbanqui Sonrisa, también tomando compulsivamente el camino. El cuento de hadas pre-naíf concluye abruptamente en el umbral de una andanza que acaso valdría más la pena haber narrado, aunque la aventura sin ritual fijo permanece aquí inabordable.
Tampoco hubo dicha imperecedera en el país de nunca jamás.